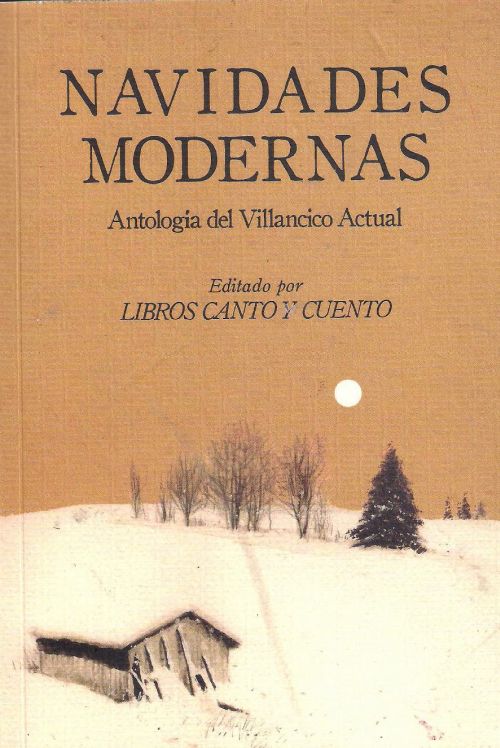¿Existe siempre, por fuerza, una tercera persona que reorienta y proporciona un sentido profundo y último a las relaciones? ¿Se trata de un elemento estimulante y perfeccionador de estructuras o núcleos humanos ya formados y establecidos, o conlleva más bien un fatal y corrosivo impulso destructor? Este es el tema de fondo que sobrevuela por un un apasionante, continua y sutilmente bifurcado cruce de caminos, que es la novela, o relatos enlazados, La tercera persona de Alvaro de la Rica (Madrid, 1965). Profesor de Teoría Literaria y director de la Cátedra Félix Huarte de Estética y Arte contemporáneo en la Universidad de Pamplona, articulista y crítico literario en diferentes revistas y periódicos españoles y, paralelamente, autor de uno de los mejores blogs culturales que en la actualidad circulan por la red –un blog, Hobby Horse, que da idea de la enorme voracidad así como de la riqueza y erudición, nada usual, de intereses artísticos y culturales que lo alimentan- a Alvaro de la Rica se le conocía sobre todo por un magnífico y muy original ensayo, titulado con el provocador –por lo anacrónico y no simultáneo en el tiempo- título de Kafka y el Holocausto (Trotta, 2009).
Un brillante estudio dedicado a Kafka, probablemente nuestro mayor contemporáneo, que encarnaría como sucedía con la obra de otros gigantes del nivel de Joyce y Pessoa, pero de forma mucho más marcada en su caso, al perseguido, al exiliado, al que sin cesar “está construyendo e iniciando una nueva huida”, dispersándose por el mundo, como decía Joseph Roth en Judíos errantes. O, si se prefiere, a ése que personifica en algún momento de la Historia al expulsado por ser “la escoria de la nación”, como posteriormente dirían los nazis. Con su estudio sobre Kafka –al que le habían antecedido otros ensayos anteriores como En lo más profundo del bosque. La juventud de Julien Green, 1998; Estudios sobre Claudio Magris, 2000 y Homenaje a José Jiménez Lozano, 2006- De la Rica se convertiría en uno de los escasos jóvenes intelectuales españoles que se atreverían a afrontar, en su caso con enorme talento y solvencia, además de con una clarividente penetración nada mimética ni rutinaria, esa “inmensa montaña de literatura”, como la llamaría el crítico George Steiner, creada en torno a un autor que en toda su vida no había publicado más que una media docena de relatos y bocetos. Un autor que provocaría, en ocasiones, una pavorosa “kafkología”, en palabras de Kundera, y que, como dice Alvaro de la Rica en su obra –“acaso el primer apocalipsis moderno”- se vería empujado y condenado a asumir todo lo negativo de una época y de una condición humana universal, a tocar de cerca con sus visiones un corazón oscuro y tenebroso que tantas veces sobrecogería a sus lectores.
Kafka, como mantiene en su ensayo De la Rica, prefigura y graba a sangre y fuego en sus novelas y relatos, en la forma de figuras del exterminio, “antes de que sucediera”, genocidios masivos y posteriores, que sacudirían a su más inmediata familia, ya que sus tres hermanas morirían años después en Auschwitz. Como dirá el autor de este estudio: “Ni En la colonia penitenciaria ni en ninguna otra de sus ficciones, especialmente El proceso y El castillo, ni las agudas reflexiones que las acompañan, escapan a un momento de la historia europea que se puede calificar de apocalíptico”. Una apocalipsis entrevista, que le hace convertirse a Kafka en una especie de gran testigo de cargo, por anticipado, del totalitarismo político –en sus diversas formas duales- del siglo XX, tanto en la forma de “alfabeto” detallado del nazismo, como en la casi exacta descripción del sistema político comunista y de aquellos aterradores juicios posteriores, en los que las víctimas y castigados sin causa reconocible, acabaría clamando porque se les reconociera culpables. Sin haber llegado a tiempo al destino que probablemente le esperaba, lo mismo que a sus hermanas, nadie como él, como dirá De la Rica, fue capaz de retratar la degeneración de aquellos sistemas políticos y la monstruosidad tantas veces inconcebible del Holocausto.
Un tema, el Holocausto, al que citamos sobre todo porque también ocupará una parte importante y de gran intensidad, aunque sea de manera aparentemente colateral, en la obra La tercera persona. Primera y excelente novela de Alvaro de la Rica, en realidad contiene dos distintas, aunque enlazadas, de un ciclo de nueve historias que irán apareciendo con el tiempo. Su género mixto o amalgama de varios tipos de relatos (la novela epistolar, el relato filosófico y moral a lo Jacques le fataliste de Diderot, pero también de Proust, Camus o Les liaisons dangereuses de Laclos, o bien los magníficos Petits Traités de Quignard) gozan de más tradición en las literaturas francesa o alemana y la hacen de nuevo tan inusual y extraña, tan fascinantemente compleja en su torbellino de ramificaciones, en comparación a lo que estamos acostumbrados en el ámbito de los nuevos narradores de nuestros días, como también lo fue en su día su ensayo Kafka y el Holocausto.
“Nadie puede conocer el sentido de las relaciones entre las personas”, se dice en la novela La tercera persona de Alvaro de la Rica. Sobre este enigma y permanente ambigüedad y falta de clarificación en las relaciones de seres humanos que comparten intimidades en ocasiones mucho más intensas que las de una alcoba o lecho matrimonial, están construidos los dos relatos complementarios que conforman esta obra. Sobre esa constante turbulencia y fina línea o frontera, casi invisible en ocasiones, que separa en la vida la amistad y el amor, el deseo sexual y la afinidad puramente espiritual, transitan estos relatos. Ya sea en la correspondencia que se intercambian dos personajes, un hombre y una mujer que han sido todo el uno para el otro, sin llegar a “consumar” su relación, o ya sea en el encuentro fortuito de un norteamericano en París con una seductora y bella mujer que le arrastra a una “confesión” y quién sabe si también a acabar esa noche con él en la habitación de su hotel, todos ellos están sujetos a cambios imprevistos, tanto interiores como exteriores, a oleadas de pequeñas e invisibles metamorfosis –muchas veces ignoradas por ellos mismos y no sólo por los demás- que pueden dar inopinadamente la vuelta a lo que ha sido su historia personal hasta esos mismos momentos.
Dividida la obra en dos partes que aluden principalmente a la figura de esa “tercera persona”, ese intruso que interfiere en una relación de pareja, sea la que sea la relación que los une y el tipo de pareja del que se trate, el primer relato lleva por título “Todesbanden (Una noche del otoño de 2008)”. Un relato que adquiere un tono brumoso y como de sueño, como de juego perverso o pesadilla kafkiana, entre lo onírico y lo real, en el que subyace sin cesar una continua y fuerte “tensión erótica”. Un relato, cuyo misterio y extrañeza va creciendo por momentos, que se sitúa en la órbita de autores como Schnitzler y su famoso Relato soñado o en cualquiera de los no menos magníficos de Dino Buzzati. El protagonista, que en este relato se introduce a sí mismo ante una extraña y tentadora mujer, Moïra –que comparte el nombre con el personaje principal de una novela de Julien Green, en torno a una joven estudiante deseada ferozmente por todos-, conocida por casualidad en un café de París, con la que inicia un excitante y repentino coqueteo, se llama Jacob y es profesor en la universidad de Nueva York. Según él mismo dice, escribe para algunos periódicos y de vez en cuando publica libros, aunque no específicamente novelas. Como ironiza –esas ironías de intelectual neoyorquino a lo Philip Roth que no cesarán de aparecer en toda la novela- lo que escribe son “sólo estudios y comentarios, soy judío. Judío según las leyes de Vichy y no por la Torá”. Moïra, por su parte, le confiesa que su motivo de estar en París es que ha venido a despedirse de un amante casado, Franc, con el fin de acabar con la relación, una relación que los está destrozando. Franc y Moïra le suplican a él, a un desconocido que no sabe nada de ellos, o al menos qué tipo de pareja son –“hasta qué punto son una pareja abierta”- que les ayude en el momento desgarrador y traumático de la separación. Dos constantes, la “confesión” que le hace un personaje a otro y que le implica rápidamente no sólo en el dolor y problemas privados que arrastra consigo, sino que le introduce desde ese instante en la historia futura, ya sea cercana o no, de su vida, y por otra parte, el hecho de la “despedida”, de la cancelación necesaria y abrupta de una relación que ha gozado de una gran intensidad, ya sea sexual o platónica, que se repetirá en estos relatos.
Por su parte, Jacob, que en esos momentos ha ido a París, como él dice, “deseando aclararme sobre algo que tantas veces me había quemado por dentro”, se dispone a contarle a Moïra, la inesperada confidente, una extraña historia “que había marcado mi matrimonio con la sombra del adulterio”. Ante la pregunta de Moïra de si nunca ha tenido “tentaciones” en su vida de casado, Jacob muy pronto se confiesa ante su nueva amiga, u objeto furioso e irresistible de deseo, la que en realidad maneja toda la situación (“es ella la que lleva la delantera en todo, tres horas manejándome a su antojo”). La introduce en lo que es la historia y el dolor actual de su vida. Existe en la vida de Jacob -según cuenta- una amiga de la universidad a la que se siente unido “por lazos que no me explico”. Ha preferido mantenerse fiel a su mujer, ha escogido la renuncia –“no me preguntes por qué”- pero no por ello el deseo ha cedido: “Deseo acostarme con ella. Todos los días y todas las noches siento ese deseo. A veces con una fuerza que me parte el alma en dos”.
El segundo relato, “Desde un tren Brest-Lyon. Final de la primavera de 2008”, retrocede en el tiempo y en lo que ha sido hasta ese momento la historia de Jacob. Esta vez entra en juego la que ha sido esa “tercera persona” en discordia, o bien en feliz y estimulante compenetración, que le narraba en el capítulo o historia anterior a Moïra. Jacob ha estado unido hasta hace poco a una compañera y colaboradora de la universidad, Claire, a través de un grado de intimidad superior a la física y carnal de muchos otros (“al fin y al cabo, la cama no es lo más importante, ni mucho menos lo más íntimo”) y con una dependencia mutua que se había vuelto tan vivificante y enriquecedora, tan indispensable, como casi insoportable e invivible. Casados ambos, Jacob y su compañera, los dos, después de unos años de fría y correcta relación profesional, estuvieron a lo largo de los últimos meses, finalizados con una brusca despedida, unidos por vínculos de una tremenda y creciente intensidad en la que ninguno se decidía a “decir basta”. Ahora, la que se encarga de narrarlo “desde el otro lado”, desde su propio punto de vista o “confesión” directa, sin necesidad de utilizar testigos extraños, como fue el caso de Moïra en el anterior relato, donde Jacob apenas esbozó su historia, es la mujer, la amiga de Jacob en la Universidad. De nuevo, volvemos a encontrarnos en este relato con parejas cruzadas, en unos casos insatisfechas, como es el caso Claire y su marido, que viven en el fracaso total de un matrimonio que se ha dejado de querer y que no acaba de dar el paso definitivo de la separación, y Jacob que vive por el contrario un matrimonio en principio feliz, aún con la angustia de una enfermedad sin precisar que acecha constantemente a su mujer. Sentido de culpa y miedo a pecar (“a infringir la ley, a condenarse”), desesperación y confesiones mutuas y compartidas, un amor que es dolor a un mismo tiempo, pero que también puede llegar a vencerlo, a ser “superior al dolor y no sólo su otra cara”, vuelven a aparecer turbulentamente en esta narración epistolar. Lo hace en la forma de una carta en la que amiga o amante platónica de Jacob hace recuento de lo que fue su historia, la historia personal de ella y la de los últimos meses de los dos juntos, hasta la aparición inopinada de una tercera persona, que provocó la separación definitiva de algo que ya de por sí se había vuelto invivible. De nuevo, en este relato escrito durante el trayecto del tren de Brest a Lyon, se repite la ceremonia de los adioses de una pareja –sean amigos íntimos, amantes que nunca llegaron a serlo, o una mezcla ambigua y sin determinar de todo ello- para lo que ha sido necesaria la intervención de un extraño, de un tercero. A la carta de Claire le llegará una respuesta, que conforma la tercera parte del libro (“La respuesta de Jacob, o el comentario. Comienzo del verano de 2008”). El mismo Jacob, de nuevo irónicamente y haciendo bromas sobre sus habituales cometidos académicos y profesionales, titula su respuesta como “comentario” : “Tu carta está escrita para ti misma, para aclararte tú. Me la escribes a mí, pero podrías no habérsela dirigido a nadie. Es un autoexamen (…) Lo único que yo puedo hacer ahora es comentarte algunas cosas de las que escribes: al fin y al cabo, el comentario de un texto escrito es mi única especialidad (…) El comentario es siempre una forma de poner distancia. Es como un refrigerio, o un apaciguamiento. De esa forma uno cree que domina aquello que tiene delante”. De todas formas, como él mismo aclara, la pasión enfriada o vista a distancia por la razón no siempre es algo superado, totalmente vencido. En cualquier momento ese “fuego” que se creía dormido, dominado, puede resurgir y revolverlo todo, trastocando todo lo que la razón había expuesto y clarificado fríamente en un momento anterior.
Novela radial, multitentacular, que se abre sin cesar como un torbellino que avanza y retrocede, bien circularmente o por espasmos, como las emociones y “puertas” que van atravesando simbólicamente sus protagonistas, en el intercambio epistolar entre Claire y Jacbo se regresa a un hecho que marcó, de una forma más o menos visible, más o menos secreta, a estos personajes. El hecho o trauma sin igual del Holocausto. El principio y el fin simbólico de muchas cosas. En la respuesta a la carta de Claire, Jacob le confiesa una de las razones -¿quizá la principal, sobre todo en su caso, como judío?- por la que siempre la admiró: “Conozco tu generosidad a la hora de ponerte en el lugar de los demás, tu delicadeza, tu incapacidad de herir a nadie, y he observado tu fragilidad cuando algo, o alguien, te hiere a ti (…) Llevas varios años zambullida en el estudio de la shoah y sé que es algo inseparable de tu vida, algo que no te puedes explicar y que te rompe por dentro”. Será precisamente en una visita a Cracovia, cuando Claire, que está iniciando en esos momentos un enamoramiento con un amigo íntimo de Jacob que ha viajado con ellos, y tras decidir ir a lo que es el centro simbólico de su estudio de muchos años, Auschwitz, “el corazón del mal”, cuando todo acabe entre ellos.
La muerte, esa muerte simbólica que planeaba por estos relatos complementarios y con la que se iniciaba la novela, esa cancelación abrupta de muchas cosas que se acaban, de muchos seres que dejan de “vivir” a diario para otros y ser “alguien” diferenciado, alejándose de su camino, o esa muerte o asesinato feroz y ritual de seres indefensos provocado en cierto momento de la Historia, la que cancele la historia privada de estos dos personajes. Dos personajes que han necesitado de la ayuda de un tercero para separarse. Dos personajes que se han desnudado y han narrado sus confesiones más íntimas –“las que les quemaban”- aceptando a duras penas el desgarro que siempre supone un adiós, sea del género que sea: “Hay una tercera persona que orienta las relaciones en la buena dirección (…) Entre tú y yo ha estado siempre presente mi mujer. Entre mi mujer y yo has estado tú presente, y eso me ha servido para darme cuenta de lo mucho que la quiero a ella. La tercera persona. En toda relación hay que buscar siempre a la tercera persona. Es el único camino, la verdadero vida”. Una vida que se había dejado aparcada por un tiempo, pero que estuvo siempre allí, alerta y expectante, pendiente de ser retomada.-.
Álvaro de la Rica, La tercera persona, Barcelona, Alfabia, 2012.