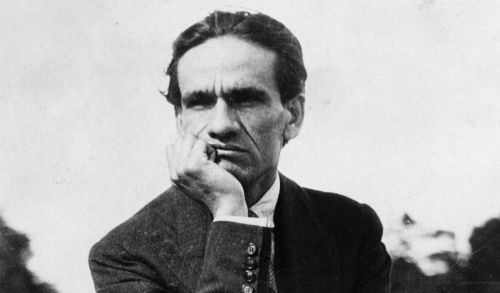“Sólo la niebla era real”, escribió José María Conget en La bella cubana. Llevamos tres días en Zaragoza sin ver el sol y la realidad de la niebla se ha impuesto sobre las demás realidades. A cuatro horas en AVE de la niebla zaragozana, en Sevilla, Conget responde a las preguntas y cuenta los días que le faltan para entrar en el quirófano. Van a operarle la rodilla y tardará meses en volver a Zaragoza, la ciudad a la que siempre acaba regresando.
Si Luis Martín Santos escribió en Tiempo de silencio el Ulises de Madrid, Conget escribió, en Comentarios (marginales) a la guerra de las Galias y en Gaudeamus, el Ulises de Zaragoza.
Memoria de Zaragoza
- ¿Qué queda de tu Zaragoza?
- De mi Zaragoza, como tú dices, poco queda, o nada más bien. Es ya pura memoria y sospecho que desfigurada, como la mayoría de los recuerdos.
- Hace años que cerró el café Gambrinus y ahora ha cerrado el cine Elíseos. Pero Los Espumosos se han reproducido y extendido por toda la ciudad.
- Hay ciudades cuya estructura misma impide cambios radicales, como le ocurre a Manhattan. Toda gran urbe es un palimpsesto y el distrito estrella de Nueva York se reescribe sobre un plano que admite pocas transformaciones: cambian, sí, los establecimientos de comercio, algunos edificios, los hábitos de sus ciudadanos. Pero si una máquina del tiempo me transportara a 1925, pongo por caso, y me depositara en la calle 53 con la Octava avenida, donde yo vivía, no tendría ningún problema para ir caminando hasta el Village. Vale, tampoco me perdería en la Zaragoza de 1925 si quisiera ir desde mi casa hasta el Pilar, o quizá sí porque en 1925 donde se alza ahora mi casa había un descampado. Zaragoza ha crecido por barrios que me son totalmente ajenos. Para mí terminaba en el Ebro, o no, un poco después de cruzar el puente, donde abría el cine Norte, que de vez en cuando programaba películas perdidas. Ahora a cuánta gente le cobija el Actur, un barrio impersonal que sin duda ofrece buenos servicios pero que es similar a docenas de barrios en los extrarradios de Cuenca, Cáceres o Pamplona. Y no es que eche en falta la atmósfera zaragozana de los cincuenta, mi infancia, o de los sesenta, mi juventud: era una ciudad casposa, puritana, mediocre, inculta y dirigida por una clase patricia que concentraba toda la vulgaridad del franquismo, que ya es decir. La nostalgia, si existe, es por mi propia inocencia y por algunos lugares concretos que redimían -o eso creía yo- de la cutrez generalizada, el cine Elíseos, que tú mencionas por ejemplo, que con su marchamo selecto de Arte y Ensayo nos regalaba el espejismo de que por fin teníamos acceso al gran cine mundial y nos habíamos vuelto definitivamente europeos. Y luego hay que mencionar el apego afectivo a unas esquinas, unos rincones del parque, unos bares -todos desparecidos, de Los Espumosos, donde tomé mi primera cerveza (con limón) solo queda el nombre de una franquicia-, unas librerías, ciertas calles y plazas que se encierran en pequeñas burbujas de la memoria por estar asociadas a episodios que me conmovieron (o me destrozaron) en mi pasado. Zaragoza sale en todos mis libros -a veces de manera camuflada- como un impuesto sentimental que pago a la persona que fui, quizás en un intento ingenuo de no perder la frágil identidad. Pero la Zaragoza actual poco tiene que ver con la de mi recuerdo -aparte de mi casa, sigo viviendo en el edificio del Paseo María Agustín donde nací-, es mejor en muchos aspectos (como el resto del país, por otro lado), ya no te pueden llevar a comisaría por besar a una chica en un banco del Cabezo y los jóvenes poseen un nivel de información que, por razones obvias, nosotros no podíamos alcanzar; ahora bien, no consigo casi nunca la madeleine necesaria para conectarme con aquellos espacios que el tiempo ha devorado. Te acordarás de aquel soneto de Quevedo -o que tradujo Quevedo de un poeta siciliano que lo escribió en latín-, aquel de "Buscas en Roma a Roma, oh, peregrino"... y a Zaragoza misma no la hallas. El Ebro sigue ahí, es verdad.
- Los escenarios en los que suceden tus novelas y relatos son siempre urbanos. O casi siempre. En Comentarios y en Palabras de familia aparece un escenario rural: Borja.
- Soy un escritor de poca imaginación, sin capacidad para situar la acción de un relato en un lugar donde yo no haya vivido. Eso que los ingleses llaman spirit of place para mí no tiene que ver con la historia, el folklore, los monumentos de una localidad, o al menos no esencialmente, sino con lo que yo he captado a través de una cotidianidad sensorial: olores, sombras, formas, sonidos. He dicho en otras ocasiones que escribo de memoria y me refiero a eso, al intento de recobrar fragmentos de emociones del pasado. Y es cierto, soy muy urbano pero tengo recuerdos muy vívidos y numerosos de mis veranos infantiles en Borja. Mi padre trabajaba allí de oficial de notaría y los domingos se sacaba un modestísimo sobresueldo ejerciendo de secretario del ayuntamiento de Maleján; esos pueblos y enclaves aledaños, Ainzón, Agón, donde mi abuelo tenía una carpintería, el Santuario de Misericordia, están asociados a sensaciones muy intensas relacionadas con personajes -la tía Pedorra, el practicante Patricio, el enano violento, la muda que trabajaba en la fábrica de jabón-, terrores nocturnos, estampas fijas, en blanco y negro, de callejas y plazas, todo matizado por las fabulaciones de la memoria, como he podido comprobar después. El último verano que pasé allí fue el de mis nueve años, el verano de 1957. Borja aparece en alguna página mía autobiográfica pero sólo tú te has dado cuenta de que se inmiscuye en varias ficciones, yo ni me acuerdo.
“Le debo a Proust el hallazgo de caminos de la sensibilidad hacia la recuperación emotiva del pasado”
- Alguna vez he pensado que la carretera de Maleján, de la que hablas en Comentarios y en Vamos a contar canciones, es de algún modo tu camino de Swann.
- Como tantos otros lectores, le debo a Proust el hallazgo de caminos de la sensibilidad hacia la recuperación emotiva del pasado. Pero no puedo identificar su mundo burgués, refinado y parisino con ningún aspecto de mi infancia en una familia de clase media baja, que vivía en un pueblo donde no había agua corriente y ni un solo libro abultaba un rincón de la casa de mis padres (años después sí tuvieron su pequeña biblioteca). Por la carretera de Maleján no se veía avanzar a ningún sofisticado Swann; la recorríamos los domingos mi padre, mi hermano y yo cantando a grito pelado cuando volvíamos a Borja, y no precisamente una melodía que se aproximara a un adagio de Vinteuil o similar. Es uno de mis emblemas de la felicidad. Sin mezcla de Swann ni de literatura.
- Uno de tus libros se titula El olor de los tebeos. ¿A qué te olían los tebeos cuando eras niño y a qué te huelen ahora?
- Tal vez porque me adorna un apéndice nasal considerable (parecido al del actor Karl Malden), poseo un olfato poderoso y sutil. De niño jugaba con mis hermanos a que era capaz, con los ojos cerrados, de adivinar la editorial a la que pertenecía la novela de Salgari (mi autor favorito entonces) que me acercaban a la nariz: las de Calleja se distinguían perfectamente de las más modernas de Molino, y no digamos de las chilenas Zig-Zag, a las que atribuía yo un aroma oceánico. Lo mismo ocurría con los tebeos. El Guerrero del antifaz y El Capitán Trueno, el Jaimito y el Pulgarcito no sólo representaban dos modos diversos de entender las aventuras y las historietas de humor -el estilo de la editorial Valenciana y el de la editorial Bruguera, tan diferentes para el lector como para el cinéfilo el look de una película de la Universal de otra de la Metro-, es que además, en razón del papel o la tinta utilizados, olían de manera distinta, por no hablar del olor peculiar de los tebeos mexicanos de Novaro, los más caros del quiosco y los de aroma más potente. Pero en mi libro el olor de los tebeos es el olor del tiempo. Y el tiempo no ha pasado por los tebeos actuales.
“Un olor feliz de la niñez es el de los cines de Zaragoza”
- Al comienzo de Comentarios se habla del perfume de la niñez. Toda tu obra está llena de olores, unos agradables, melancólicos, y otros no tanto. ¿Qué olores, felices e infelices, han marcado tu vida?
- Un olor feliz de la niñez es el de los cines de Zaragoza, el de los de estreno y también el de los de barrio -a pipas, chicle, orines-, y a su vez había muchos matices diferenciadores según las empresas. La casa de mis padres en la Rochapea de Pamplona no despedía un olor a desdicha sino a frío en invierno, el frío huele y los de mi quinta lo saben muy bien. Otro olor alegre es el del cuerpo de la persona amada, no el de su colonia o su perfume sino el olor inconfundible de su piel. Y un olor espantoso: el de la mili, y más si se tiene en cuenta que el cuartel donde la padecí albergaba cuadras de mulas y caballería.
- Con treinta y muy pocos años publicaste, en Hiperión, Quadrupedumque, la primera entrega de una ambiciosa trilogía novelística en la que había una voz, un tono (entre humorístico y melancólico), un ritmo sintáctico y una aglutinante manera de contar ya definidas. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Qué habías publicado antes de Quadrupedumque? ¿Por qué caminos llegaste a la Trilogía de Zabala?
- Antes de Quadrupedumque no había visto impresa ni una línea de la que fuera autor, ni siquiera en la prensa local, y tenía treinta y tres años cuando Hiperión editó mi primera novela. Comparado con otros escritores de mi generación, fui un publicador tardío, pero escribía desde siempre; en ingreso de bachillerato parí una novela bélica que se titulaba El refugiado (la conservo, es muy graciosa) y con otros tres compañeros del colegio componíamos un tebeo, Los cuatro Rebeldes, cuyo único guionista -he sido siempre un torpísimo dibujante- era yo. Además durante el verano contaba cada noche a mis hermanos un cuento de aventuras que se continuaba hasta principios de octubre, cuando yo me volvía a Zaragoza. Creo que con esos relatos nocturnos, que plagiaban películas, tebeos y novelas juveniles, aprendí ciertas cosas sobre la narración oral a las que he vuelto de mayor. En la adolescencia me inventé un alter ego, Zabala, que protagonizó sucesivas novelas cortas: Algo sobre Zabala, Algo sobre Zabala 2, Algo más sobre Zabala y así, me faltó sólo Zabala ataca de nuevo. En fin, cumplidos los veinte comencé un novelón que me llevó dos lustros de sudores; se llamaba Utis, título que remite, con ambición petulante, a cierto libro de Joyce de lejana inspiración homérica (el mío también transcurría en un día pero zaragozano en vez de dublinés). Al terminarla me di cuenta de que era infumable; las primeras páginas adolecían de una ingenuidad aplastante y, aunque mejoraba conforme avanzaba, carecía de unidad de estilo y hasta de propósito. Aparte de que yo había leído mucho más y la lectura me había vuelto humilde rebajando mis pretensiones. Luego ya vino Quadrupedumque, que escribí en nueve meses, un embarazo. El niño me salió tan pedante como el título. No pensaba que iniciaba una trilogía hasta redactar las últimas páginas, entonces me apeteció seguir con el personaje -al fin y al cabo había pasado toda mi vida alimentándolo- para trazar una especie de retrato generacional, algo que se acentuó en la tercera entrega, la más autobiográfica, que transcurre a lo largo del curso 1968-69 en la Universidad de Zaragoza. Había observado cómo mis contemporáneos estaban construyendo a posteriori un sesentayochismo heroico de lucha antifranquista -y algunos de verdad se jugaron el pellejo-, cuando yo había conocido a muchos de ellos en la Babia política, como yo mismo, que sólo en la mili tomé conciencia plena de lo que pasaba en mi país.
El ambiente universitario de finales de los años sesenta
- En Gaudeamus retrataste el ambiente universitario de la Zaragoza de finales de los sesenta. ¿Qué amistades y magisterios de entonces te ayudaron a forjar tu vocación? ¿Qué libros y películas y discos compartisteis y os marcaron para bien o para mal? ¿Cómo ves ahora, desde la distancia, aquellos años, aquellos sueños?
- Creo que a los dos meses de entrar en la universidad me había dado cuenta ya de que aquello era una gran tomadura de pelo. Había profesores ogro-fascistas, profesores gandules, profesores majaras y alguno alcohólico; lo difícil de encontrar era un catedrático que respondiese a la idea (platónica) de conocimiento, vocación docente y capacidad de transmisión del saber que yo esperaba ingenuamente de la profesión. Claro que recuerdo algún caso aparte, como el bondadoso señor Frutos, apegado todavía a la escolástica pero tolerante con los alumnos que íbamos por otros derroteros. Y tuve la suerte de que me impartiera un curso Mainer, que estaba iniciando su carrera y era ya un sabio en materia literaria. Empecé Románicas, me aburrí pronto y me pasé, sin saber inglés, a Filología Moderna, que me ofrecía un futuro en el que podría leer en original a muchos escritores que admiraba. En fin, iba al cine todos los días con Manuel Aguirre, amigo desde los seis años, y devoraba toda clase de libros, incluidos unos cuantos esotéricos por influencia de otro amigo, Luis Salete, que estaba entonces bajo la fascinación de un pintoresco gurú maño que "podía abandonar su cuerpo como nosotros dejamos la chaqueta". Más o menos fabulado, conté todo esto en Gaudeamus. Aprendí mucho más leyendo por mi cuenta y en las salas de cine que en las aulas. En cuanto a la música, yo era un chico raro. Nunca me interesó el rock, y ahí sigo, los Beatles me dejaban indiferente -ahora los oigo con la melancolía que proporciona la pátina del tiempo- y escuchaba sobre todo clásica, canción francesa y el folk angloamericano que empezaba a llegar, los Chieftains, Joan Baez, Pete Seeger, esas cosas. Tardé en aficionarme al jazz, debo mi apertura musical a Maribel. Los libros que significaron algo para mí... una lista interminable. Mi introducción a la literatura seria comenzó en la primera adolescencia con los narradores eduardianos -Chesterton, Wells, Kipling, que hoy continúo apreciando-, los novelistas rusos, Dostoyevski a la cabeza, la generación del 98 y los clásicos españoles, Cervantes, la Celestina, el Lazarillo…, que no dejan de maravillarme hasta ahora mismo, nada original, como ves. Y la poesía de los siglos de oro, por supuesto. No soporto, sin embargo, nuestro glorioso teatro nacional. Y allá por el 67 o 68 el fogonazo deslumbrante de los latinoamericanos y el paulatino descubrimiento de nuestros exiliados. Y tantos más, toda la gran novela burguesa del XIX, Galdós, Dickens, Flaubert, Clarín...Ya no he vuelto a leer con aquella pasión, aunque recientemente he regresado a Rojo y negro, Ana Karénina y Little Dorrit y qué asombro y qué placer renovados.
Los collages que confecciona el recuerdo
- “El recuerdo confecciona collages peregrinos”, se lee en Comentarios. Tu obra está hecha de esos collages que confecciona el recuerdo y también has utilizado el collage como técnica narrativa.
- Dices que he utilizado el collage como técnica narrativa. Pues no he sido consciente de ello. Es verdad que los capítulos de mis tres primeras novelas no se redactaron en el orden que se publicaron; yo los iba escribiendo según las apetencias del momento o las ganas de experimentar con un estilo determinado, a veces me proponía pastiches voluntarios y secretos (son fáciles de percibir) de autores que leía en la época, Benet, por ejemplo, o García Hortelano. Esa forma de componer produce un efecto de collage, tienes razón. Luego me he sometido a unas estructuras narrativas menos aleatorias y que en realidad son más difíciles. Aunque lo de los pastiches me tienta de vez en cuando. En La bella cubana hay uno de Cortázar; volví a leer Rayuela, que había sido un antes y un después en mi juventud, no me gustó casi nada y me dio tanta pena, porque a su autor le tengo un aprecio especial, que decidí compensar el desapego con una imitación. Tonterías con las que se divierte uno.
- También a ti, como al autor de la célebre novela de inspiración homérica, te marcaron los jesuitas...
- Fui a los jesuitas por el esnobismo de mi abuela. Pasaba con mis padres y hermanos el verano y las navidades, pero durante el curso vivía con mi abuela materna y mi tía, que dirigían un taller de alta costura de bastante prestigio en Zaragoza. Y mi abuela, sin duda deseando lo mejor para mí, me matriculó en el colegio adonde sus clientas, todas de la burguesía local, llevaban a sus retoños. De modo que yo compartía pupitre con los hijos de la clase dirigente que debían recibir una educación encaminada a que ocupasen con los años los puestos de sus progenitores. Fue un flaco favor, la verdad. Me sentí siempre como un infiltrado y aprendí a ocultar mi "inferior" condición social desde pequeño, me convertí en un disimulador. Por otro lado, si atendemos a lo académico, la formación era muy deficiente y en muchos casos oscurantista. ¡Y la obsesión de los curas por el pecado!..., o sea, por el sexo, que alcanzaba su culminación en los siniestros ejercicios espirituales de la Quinta Julieta, esos que mimetizó a la perfección el irlandés famoso. A la maldad de los directores de las congregaciones marianas -los Kostkas y los Luises en el lenguaje ignaciano- sólo les encuentro la excusa de la estupidez que luego percibí en ellos. Dos excepciones. En cuarto y sexto de bachillerato me dio clase de literatura un jesuita joven de superior inteligencia que me instó a que escribiera y con el que mantuve amistad y una correspondencia epistolar hasta su muerte; se llamaba José Joaquín Alemany y dentro del campo de la teología era una eminencia. Le guardo un cariño y una gratitud inalterables. Y tuve un magnífico y estrafalario profesor de Latín en Preuniversitario, el padre Garayoa, que me hizo traducir media Eneida y coger gusto por la poesía latina; también dirigía el coro del colegio con talante wagneriano, entusiasta e irascible.
“La conciencia del paso del tiempo es lo que me pone un nudo en la garganta”
- ¿Te ha ocurrido con algún director de cine lo mismo que con Cortázar? ¿A cuáles, por el contrario, vuelves siempre con "asombro y placer renovados”?
- Ojo, no me desencantó Cortázar sino Rayuela, y con todo hay capítulos de la novela que sigo disfrutando. Pero yo la había mitificado y por eso mismo me resistía a su relectura, me daba miedo descubrirle defectos a un libro que había supuesto mucho para mí. De cualquier modo su influencia fue beneficiosa. Y hay cuentos de Cortázar que he leído repetidamente y la magia permanece intacta. Con el cine es distinto. No sé cuántas veces he visto Shane (Raíces profundas se llamó aquí) o El tercer hombre y no dejan de conmoverme, pero no estoy seguro de que la emoción proceda de las películas mismas y no de las emociones acumuladas a lo largo de los años, como si fuera la conciencia del paso del tiempo -de los yoes que he sido cada vez que las veía- lo que me pone un nudo en la garganta. Me pasa con unas cuantas más, con Vértigo, por ejemplo, con Los paraguas de Cherburgo. Ya ves que hablo de títulos y no de directores. Es un campo en el que he sido muy fiel a los amores juveniles...y a mis fobias. Hombre, claro que hay épocas en las que valoras ciertas novedades que luego una perspectiva más amplia coloca en su sitio. Pienso en el cine de Almodóvar, que hizo visible en el mundo nuestra cinematografía y sólo por eso hay una deuda contraída con él. Pero he vuelto a ver sus primeras películas, que me parecían tan frescas, y aun juzgándolas más interesantes que lo que hace ahora, creo que han envejecido mal. O el que ha envejecido mal soy yo, todo puede ser.
- En Vamos a contar canciones, publicada en 1999, decías que Maribel y tú habíais contabilizado cerca de dos docenas de domicilios a lo largo de vuestra vida en común, número que, supongo, se habrá incrementado desde entonces. ¿De qué casas os ha costado más separaros?
- Hubo otro domicilio, en la rue de l'Université de París, pero ahí terminaron las mudanzas. De todas las ciudades donde he vivido me ha costado despedirme, bueno, de Glasgow no demasiado, era tan deprimente, pero la vivienda que más me apenó dejar fue la última que tuvimos en Londres, en el área de Notting Hill, a unos metros de Portobello. Y fue desgarrador marcharnos de Nueva York, no tanto por la ciudad, que por supuesto, como por separarnos de nuestra hija, que se quedó allá y sabíamos que no volveríamos a vivir juntos salvo en vacaciones o de visita, era un fin de etapa en más de un sentido y todo fin de etapa constituye un recordatorio del carácter pasajero de nuestra existencia, de que no hay billete de vuelta y que lo único que permanece es lo que cargamos en la memoria.
- Me da la sensación de que cada una de las ciudades en las que has vivido representa, dentro de tu obra, un estado de ánimo diferente.
- En el terreno personal yo diría que más que una diferencia de estado de ánimo hay una diferencia de edad. Y de circunstancias. A Glasgow llegué con 24 años y dejé París con 55. Nos presentamos en Perú sin trabajo y sin pensar que, una vez transcurrido el plazo de permanencia como turistas, seríamos ilegales; a otros países fui respaldado por contratos desde mi país. ¿Se refleja eso en mi obra? No sabría responderte. Los personajes masculinos de mis relatos suelen ser tipos frustrados, condenados a la soledad y pesimistas, vivan donde vivan. Sin embargo los textos de no ficción que he dedicado a las ciudades en las que he residido reflejan a una persona bastante mejor instalada en su realidad. Dejo a un aficionado al sicoanálisis la explicación de estas peculiaridades. Yo tengo la mía pero no es interesante.
“Buscar la naturalidad de una forma expresa puede ser un impedimento para conseguirla”
- Me acuerdo de Félix Romeo, a la salida de la presentación en la librería Antígona de Espectros, parpadeos y Shazam! Estábamos en la terraza de un bar y Félix nos leía fragmentos de tu libro y, elevando su ya de por sí elevado tono de voz y aporreando la mesa con el libro, nos decía: "Así quiero escribir yo, con esta naturalidad". ¿Cómo se llega a escribir con naturalidad? ¿Y cómo se transmite esa naturalidad al lector?
- El inolvidable Félix ejercía la virtud, entre otras, de ser muy generoso con los amigos; él escribía como hablaba, no podía ser más natural. Yo empecé cultivando una prosa con tendencia a periodos sintácticos muy complejos, y con los años, sin que haya desaparecido del todo ese rasgo de estilo, me he ido aproximando a un registro coloquial culto, quizá como resultado de la oralidad impuesta a muchos de mis relatos, que se ciñen a historias que alguien cuenta a otra persona. Buscar la naturalidad de una forma expresa puede ser un impedimento para conseguirla; es como recomendar a alguien que, antes de una entrevista de trabajo o con vistas a seducir a un tercero, sea espontáneo, imposible ser espontáneo si tratas de serlo. En mi caso la supuesta naturalidad surge de otro planteamiento, el del punto de vista del narrador: si se renuncia a la omnisciencia, ¿quién cuenta el cuento y por qué? La mayoría de las novelas españolas que escogen la primera persona no justifican esa elección, aparte de la comodidad del escritor con ese yo narrativo. Por eso en mis libros los personajes escriben cartas o se enfrentan a un interlocutor y yo transcribo su conversación o monólogo. Lo que no deja de ser convencional asimismo, pero es un método que apacigua mis escrúpulos. Ahora bien, en los ensayos o artículos procuro expresarme como lo haría de viva voz, con la ventaja de que pueden evitarse los latiguillos o incoherencias.
“Ir al cine me gusta más que ver películas”
- El cine, una de las grandes pasiones de tu vida, está presente de un modo u otro en todos tus libros.
- En no sé qué novela mía el protagonista afirma que su verdadera patria es el cine. Tendría que haber dicho las salas de cine, que conforman una geografía internacional, multilingüística y sin fronteras. Ahora que el cine, como lo concebíamos, está desapareciendo y cada día cierran salas en todo el mundo, creo que ir al cine me gusta más que ver películas. Por muy grande que sea la pantalla doméstica y muy completa la oferta de cadenas de televisión a la carta, ver una película en casa carece del carácter entre misterioso y balsámico que para mí presenta el consultar la cartelera, salir a la calle, sacar tu entrada, esperar a que se apaguen las luces y sentir que los conflictos personales, las obligaciones enojosas, la discusión con el vecino quedan marginados durante un par de horas en las que ese refugium peccatorum te protege de la realidad. Así lo experimentaba de niño. "El cine es más hermoso que la vida", asegura Truffaut, o un personaje de Truffaut, en La noche americana. Yo ahora pienso lo contrario, aunque el cine continúa creando un grato paréntesis, con un tiempo distinto, en medio de las turbulencias del otro tiempo, el exterior.
“La literatura y el cine son dos lenguajes distintos y las influencias mutuas son referenciales”
- ¿Te has servido deliberadamente de técnicas cinematográficas para componer pasajes de tus novelas o algún relato?
- En efecto, mis libros están llenos de referencias cinematográficas, ahora bien, jamás he pretendido utilizar una técnica de cine porque, entre otros motivos, es imposible. En la década de los veinte del siglo pasado hubo una ingenua aspiración por parte de las vanguardias a reproducir en verso o en prosa travellings, primeros planos, fundidos, etc y se escribieron poemas cinemáticos y cuentos fílmicos (Jarnés, por ejemplo, publicó un par de ellos). Juegos infantiles, analogías que han servido para entretener a profesores y a mí mismo. Pero repito la perogrullada: la literatura y el cine son dos lenguajes distintos y las influencias mutuas son referenciales. Se dice que el montaje de Griffith inventó el suspense y luego los novelistas hemos aprendido, gracias al cine, a "montar" nuestras historias. Bien, Griffith se inspira de hecho en Dickens y ya en los folletines del XIX se utilizaba la técnica del suspense como método de enganche del lector. Lo que sí es cierto es que la fascinación por el cine ha llevado a algunos autores a tratar de plasmar con palabras ciertas imágenes que le conmocionaron en la pantalla, y así, cuando una página describe cómo un coche de ventanillas oscuras dobla una esquina, el lector avispado percibe que el narrador quiere conseguir la misma reacción que sintió viendo el coche de Bogart doblar una esquina, lo que no deja de ser un tanto pueril.
- ¿Nunca te ha tentado la idea de escribir un guión o de ejercer la crítica cinematográfica?
- No, nunca he escrito un guión de cine, ni siquiera lo he deseado. Tampoco he asistido a un rodaje cuando algún director me lo ha ofrecido. Sería como perder la inocencia. Durante unos meses tuve en prensa una columna semanal sobre cuestiones cinematográficas; sería abusar de la palabra "crítica" encasillar dentro de ese género periodístico las opiniones que yo vertía allí. Con los años he llegado a la conclusión de que nuestras reacciones estéticas son viscerales, aunque luego las embadurnemos de argumentos razonables; el gusto es una facultad arbitraria, por eso es absurdo querer convencer a alguien de que la película que le ha gustado es una porquería o viceversa. Entiendo que mucha gente inteligente se encandile con el cine de Lars Von Trier pero sus "razones" no me valen frente al rechazo que yo experimento hacia los productos de ese señor, y mis "razones" para rechazarlos son tal vez las que ellos esgrimen para ensalzarlos. Ya ves, soy un visceral escéptico.
“La poesía es el género literario más intenso”
- Rastreaste la huella del cine en la poesía española y editaste una preciosa antología: Viento de cine. Hay momentos, además, en que tu prosa adquiere una indudable intensidad poética. ¿Qué relación mantienes con la poesía?
- He sido lector de poesía toda mi vida, hasta hace unos años. Ahora leo muy poca, la que escriben los amigos y de vez en cuando retomo a los clásicos. No deja de maravillarme la abundancia nacional de líricos. Aquí, en Andalucía, levantas una piedra y sale un poeta, "como los escorpiones", que decía Quevedo, "y a pesar de todo hermanos en Cristo". Se leen entre ellos, se maldicen entre ellos, se cotillean entre ellos. Algunos no han perdido ese ridículo aire sacramental cuando leen sus versos en público. Quizás un empacho de poetas me ha alejado de los poemas. Pero es verdad, mi obra contiene citas y parafraseos de muchos poemas amados. A veces, sobre todo al principio, supuraba una especie de prosa poética que hoy me avergüenza. La poesía es el género literario más intenso y que puede emocionar más hondamente. La prosa también consigue a veces esa intensidad, sólo que para ello no debe utilizar las técnicas del verso; hay narradores que para lograr cierto ritmo escriben sin darse cuenta en endecasílabos, eso es un error y genera un estilo pastelero. Si alguna vez he conseguido en un texto parecidos resultados a los de un buen poema, me alegro, pero no convierte mi prosa en poética, Alá me libre.
“Me irritan los dogmas estéticos tanto como el canon, ese invento siniestro del gremio académico”
- Uno de los mejores relatos de la literatura española reciente se titula "Una investigación literaria" y forma parte de Bar de anarquistas. No es la única pieza magistral que hay en tus libros de relatos. ¿Cuál sería tu decálogo del cuento?
- ¿Te gustó ese cuento? Tengo la impresión de que mis libros de relatos pasan sin pena ni gloria y tampoco estoy seguro de que se merezcan una u otra. Durante años me resistí a publicar relatos cortos, tenía el objetivo contundente de la novela, a pesar de que en todas ellas introducía de polizón un cuento (o varios). Fui encontrando tanto placer en la brevedad que me impuse por fin el propósito de componer un volumen de cuentos; también ayudó que me bloqueé tras los primeros capítulos de una novela, La bella cubana. Ahora espero, si las musas no son hostiles, alternar las dos distancias narrativas. Y no, no tengo un decálogo. Hay escritores cuyo ars poetica, por llamarlo de algún modo, se corresponde exactamente a lo que ellos hacen. No es mi caso, mis gustos son muy católicos y disfruto igual con Nabokov que con Dostoyevski, a quien el primero detestaba, con Borges que con Galdós, al que el argentino supongo que despreciaba tanto que jamás lo nombra. Me irritan los dogmas estéticos (en cine el grupo Dogma me produce urticaria) tanto como el canon, ese invento siniestro del gremio académico. Aparte de que ya sabes que los decálogos se crean para transgredirlos.
“El maestro supremo del relato corto es Chejov”
- En algunos de tus cuentos asoman sus cabezas escritores como Borges, Cortázar o Monterroso y en otros se percibe el aroma de los maestros norteamericanos del relato breve. ¿Quiénes son tus cuentistas?
- Los tres latinoamericanos que mencionas, por supuesto, un grupo al que habría que sumar a Bioy y a Onetti. De los estadounidenses contemporáneos, Carver y Tobias Wolff, bueno, y Cheever, que queda un poco más lejos. Para mí el maestro supremo del relato corto es Chejov. Hay muchos otros, los americanos del XIX, Kipling cuando no hace propaganda del Imperio... Entre los españoles actuales me parecen excelentes Hipólito G. Navarro y Juan Bonilla; y lamento que Ignacio Martínez de Pisón se haya apartado un tanto de un género en el que consiguió logros magníficos. Quiero citar dos de mis cuentos favoritos porque me hicieron reír a carcajadas, y eso no tiene precio: "Teniente Bravo", de Juan Marsé; y "Muerte de Sevilla en Madrid", de Bryce Echenique.
Sobre la editorial Pre-Textos
- Publicaste tu primera, segunda y tercera novelas en Hiperión y has publicado en Alfaguara, en Xordica, en Renacimiento y en Point de Lunnettes, pero tu editorial es Pre-Textos. ¿Qué te une a ella?
- He publicado ocho libros con Pre-Textos y el noveno está en capilla, aparte de colaborar en el volumen colectivo que celebraba los 25 años de la editorial. Sus ediciones son casi artesanales de tan cuidadas, no contienen erratas, la atención a los aspectos materiales del libro es máxima. Y han depositado en mi obra -y en el talento de mi hijo Miguel, que ha diseñado las últimas portadas- una fe y una confianza dignos de mejor causa pues mis ventas no justifican que continúen publicándome. Hay otro aspecto que destaco: su independencia, ahora que casi todo está mediatizado por intereses ajenos a lo literario. Manuel Borrás, la persona que selecciona las publicaciones, no tiene que aceptar presión externa porque Pre-Textos no pertenece a un grupo multinacional o asociado a los media de prensa y televisión, y sus decisiones se basan en la honradez de su criterio, el de un hombre de extensa cultura y aguda sensibilidad literaria. Y vaya, no trato de ensalzar mi obra indirectamente sino de señalar una realidad objetiva y mi satisfacción por estar integrado en ella, o como diría Guillermo Brown, sólo hago constar un hecho. Ah, y tampoco me mueve la amistad personal; tengo un gran aprecio por el trío directivo de Pre-Textos pero a dos de ellos sólo les he visto un par de veces en tantos años, y con Borrás he coincidido en dos ocasiones más. Me publicaron sin conocerme, fue sugerencia del poeta sevillano Fernando Ortiz que les enviara una novela, Palabras de familia, y el resto es historia.
Maribel Cruzado, mi compañera
- Destinataria de varios de tus libros, Maribel Cruzado también es uno de los personajes principales de tu obra, y no sólo de la parte de no ficción.
- Maribel Cruzado es mi compañera desde que yo tenía veinte años. El único libro mío de ficción en el que aparece es La bella cubana. En la trilogía primera sirvió de modelo parcial para la protagonista femenina, pero hay un montón de detalles objetivos que las diferencian: la novia de Zabala rompe con él, no tiene hijos y su peripecia sentimental es bien distinta a la de mi mujer. El carácter, sobre todo eso que en Aragón llamamos rasmia, las identifica y cierta manera valerosa de enfrentarse a las dificultades, tal vez sea lo mismo. En La bella cubana salimos brevemente los dos con la intención, no sé si lograda, de crear distancia entre mi propia vida y la de los personajes principales, para evitar la tentación de las interpretaciones autobiográficas. En las obras de no ficción es normal que, si hablo de viajes, amistades, hábitos cotidianos, cumpla un papel la persona con la que comparto todo.
- ¿Qué opinas de las series de televisión? ¿Compartes el entusiasmo que despiertan algunas de ellas? ¿Crees que son, como se dice, el presente y el futuro del cine?
- La última serie de televisión que seguí fue Los intocables, a mediados de los 60 del siglo pasado, creo. Encendemos poco el televisor y por tanto no veo series. No tengo nada contra ellas salvo que, de engancharme a alguna, me quitaría tiempo para ir al cine. Es fácil imaginar un futuro no muy lejano en el que la gente se queda todas las tardes y noches en casa frente a una pantalla considerable, pues las salas de cine están condenadas a desaparecer, y ésa es para mí una imagen del apocalipsis de una época, y así lo traté de expresar en uno de mis relatos. Cada uno es hijo de su tiempo y yo lo soy del tiempo del cine, o mejor dicho, de los cines. Debo añadir que nuestro hijo, que es un experto en series, nos regaló Los Soprano completa, la fuimos viendo a lo largo de un año y estaba muy bien, aunque no es comparable a la capacidad de síntesis y la ausencia de otra clase de compromisos de El Padrino, por citar un ejemplo próximo a esa historia de mafiosos. También nuestra hija, que trabaja desde hace casi veinte años en la distribución de cine extranjero en Estados Unidos, nos insiste en que veamos otras series destacadas. Pero ya te digo, es un placer para cuyo disfrute no dispongo de tiempo.
“En mis clases no quería que asociaran la literatura con el estudio sino con el placer”
- Has trabajado muchos años como profesor. ¿Podría enseñarse mejor la literatura? ¿Cómo?
- No tengo certezas sobre los métodos más adecuados para enseñar literatura pero sí acerca de los negativos: los que se suelen utilizar en España, y me refiero a la enseñanza media, que conozco bien y que es donde se cuecen los rechazos de los chicos. Ocurre que en nuestro país no se enseña literatura sino historia de la literatura a base de memorizar manuales, sin que los adolescentes tengan un contacto directo con las obras y menos todavía con obras accesibles. Este verano me contaba una sobrina la preparación de Lengua y Literatura para la selectividad, donde sacó la máxima nota sin haber leído apenas y sin entender lo poco que había leído. Eso sí, se sabía perfectamente lo que el profesor les había dictado sobre el espacio y el tiempo en el Romancero gitano, que le parecía incomprensible. En mis clases yo prescindía de los libros de texto -un ahorro necesario para los padres- y no permitía a los alumnos que tomaran apuntes; proponía obras, las leían, las discutíamos, les obligaba a pensar, a expresar oralmente lo que pensaban y a escribir luego esas reflexiones, que yo corregía y comentaba minuciosamente. No quería que asociaran la literatura con el estudio sino con el placer. Por eso nunca suspendí a un alumno. Si al final Cernuda o Valle-Inclán les seguían resultando indiferentes -yo procuraba que no fuera así pero no siempre lo conseguía-, quién era yo para impedir que trabajaran de cajeros en un banco o estudiasen Químicas. Era una labor de seducción, y de seducción apasionada aunque no lo dejara traslucir. La práctica de esta materia no debería caer en manos de funcionarios con mentalidad de tales, sino en astutos donjuanes.