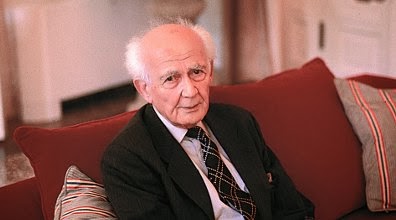En el año 2006 José Luis Giménez-Frontín (Barcelona, 1943-2008) publica tres poemarios: Réquiem de las esferas (Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán, col. Esquío), Tres elegías (Varese: La Torre degli Arabeschi) y la antología La ruta de Occitania. Poesía reunida (1972-2006) (Montblanc: Igitur). Con este último había cerrado un ciclo. El segundo ciclo de su dedicación a la composición poética, iniciado en 1993 con Que no muera ese instante (Barcelona: Lumen), continuó en 1999 con El ensayo del organista (Barcelona: Lumen) y dio en 2003 Zona Cero (Vic: Emboscall).
El primer ciclo se había clausurado con la primera antología, en 1989: Astrolabio (Antología 1972-1988) (Pamplona: Pamiela), con poemas de La sagrada familia y otros poemas (Barcelona: Lumen, 1972), Amor omnia y otros poemas (Barcelona: Linosa, 1976), Las voces de Laye (Madrid: Hiperión, 1980) y El largo adiós (Barcelona: Taifa, 1985).
Grosso modo, en la primera fase (1972-1985) el 'yo' se afirma, y en la segunda etapa (1993-2006) el 'yo' desaparece para que el poema quede ahí, cantando solo, como una música, con cierta tendencia a una desintegración en la literatura misma.
Sobre su obra poética se han escrito sobre todo reseñas, con una percepción profunda y certera, en algunas de ellas, de la estética propuesta por el poeta. Los estudios más completos se hallan precisamente en los prólogos de las antologías (1989 y 2006), firmados ambos por Pilar Gómez Bedate. Asimismo, cabe destacar las aportaciones de José Luis García Martín[1], Santiago Martínez[2], Enrique Villagrasa[3] y, sobre todo, las de Juan Antonio Masoliver Ródenas[4] y Enrique Molina Campos[5].
La orientación de su quehacer poético en los últimos años se encaminaba hacia el género elegíaco. En 2009 y 2010 aparecen sendas antologías con enfoques y matices peculiares.
Los días que hemos visto
Cuidada edición la que desde la Fundación Jorge Guillén de Valladolid sale el 21 de diciembre de 2009, conmemorando el primer aniversario del fallecimiento del poeta.
Con prólogo de José Corredor˗Matheos, un escrito preliminar de Victoria Cirlot («Este libro») y una tercera pieza firmada por JLG-F, recuperada de la edición del Allegretto Malinconico de Varese -«La edad de la elegía (a modo de mínima poética)»-, se presenta esta introducción al cuerpo de poemas.
Después, tres secciones; a saber: «I. Primeras elegías» (consta de ocho poemas); «II. Segundas elegías» (doce poemas bajo el genérico «Elegías para Alberto Caeiro») y «III. Réquiem de las esferas» (veintisiete poemas, la edición completa de lo publicado en la colección Esquío).
De «Primeras elegías», ninguna pertenece a antes de 1993, fecha en que aparece Que no muera ese instante. Así, de este libro se seleccionan: «No le retuvo más. (En la muerte de Bohumil Hrabal)», «La frente anchísima del que está y ya no está» y «La nave de los muertos». De El ensayo del organista se extraen: «En el desierto claman», «Oculta y a la vista como una fiel amiga te esperaba» y «Jehudá Haleví da la bienvenida a César Vallejo». Por último, de Zona cero: «Más allá del temido portón de los Urales» y el antonomástico «Zona cero».
En esta selección la voz tiende al verso que dialoga con los muertos, cuando su propuesta ya avanza hacia esa desaparición del ‘yo’ en el poema, hacia una victoria de la vida sobre la muerte misma.
En «Segundas elegías» se reúnen las publicadas en 2006 por Blasco Muñoz cuando eran inéditas («Loa y ensoñación en Sicilia para Javier Lentini», «El león, Peter Russell, ha muerto en su cama» y «En la muerte prematura de O»), aunque en el mismo año la primera apareciera también en Poesía reunida.
A este cuerpo se le suman nueve textos inéditos: «Elegía para Alberto Caeiro», «Elegía de las casualidades», «Elegía de Sir John, el motero», «Elegía con mariposas negras y niño bien», «En el huerto de los olivos», «La alegría, las princesas, las diosas», «El enemigo», «Una vida de héroe» y «Señas de identidad».
Corredor˗Matheos destaca un cambio de actitud en la poesía de JLG-F a partir de Réquiem de las esferas, libro en que pretende manifestar «una visión científica del mundo [...] próximo a ciertos presocráticos».
Victoria Cirlot enfoca la dinámica de la lectura partiendo del poema «En el desierto claman», del que escribe: «En este poema, que entronca con la mística del desierto, se abre la vía de salida al llanto y al lamento.»
En cuanto a los inéditos, «Elegía para Alberto Caeiro» presenta un bucolismo muy a conciencia, un canto en tiradas de heptasílabos libres separadas formalmente por líneas punteadas. El punto de vista desde donde canta la voz poética dota al texto de una vivacidad algo caleidoscópica: el dios, el poeta, el pastor, el perro. Una geórgica en miniatura con guiños a la soledad gongorina en algún momento: «Con no visible fuerza». Por momentos el apóstrofe evocando al Caeiro pessoano ofrece un pretexto a la interrogación retórica: «¿Sólo somos el sueño/ de los dioses soñados?», donde se halla la verdadera esencia del mensaje del poeta.
Y siempre, ya sin renuncia posible, el instante, el único tiempo viable, el de la salvación, donde confluyen los pretéritos, así como los futuros recordados. Y al final, la forma definitiva, la pugna entre la palabra y el silencio, porque, he ahí la paradoja de El Poema, sólo con la palabra se puede dar noticia del silencio: «El poema no explica. / Cabalgando por voces, / fijará la belleza / del momento inasible».
En «Elegía de las casualidades», el vocativo vuelve a ser ese antagonista necesario que Giménez-Frontín encontró como recurso retórico y emocional en esta última parte de su producción. Sin descartar la posibilidad de que en ciertos momentos se oculte alguien con nombre y apellidos tras el casi ya genérico Sir John, habida cuenta de su frecuente uso como recurso, nos atreveríamos a apuntar la posibilidad de un desdoblamiento, de una segunda persona retórica, como si el propio poeta fuese el interlocutor de sí mismo.
«Elegía de Sir John, el motero» nos transporta a un viaje realmente en moto por el norte de África. Las referencias a los evangelistas, al profeta Elías, al Lázaro resucitado o a la Magdalena con plomo en las arterias, se cruzan entre reflexiones sobre el propio género elegíaco: «Dicen: nadie escribe elegías. / No es tiempo de elegías, / ¿quién las escucha ya?»
Así, siguiendo la pauta métrica acostumbrada (heptasílabos, alejandrinos en menor medida y algún endecasílabo), la elegía cabalga hacia el tiempo que ha de llegar buscando reencontrarse con un origen atávico.
Con la métrica de costumbre y alguna asonancia gemela en algún momento y sin que sirva de pauta, con título algo naíf presenta «Elegía con mariposas negras y niño bien» en el que da noticia de una escena de su infancia de confort, la educación católica y su inseparable conciencia del pecado, cierta descripción de la hipocresía y la no conciencia del tiempo fugitivo. Cuando el niño despierta al mundo concluye el poema no sin un oscuro final:
Sin pasión y sin odio,
cuando le llegue el día,
en su remedo de salón materno
bondadosa, cortés, inútilmente,
con voz algo adamada,
habrá de preguntarles qué desean
a los heraldos negros
que vienen y que van y que tendrán sus ojos
en la ruina del rencor final.
Podría decirse, así lo afirma Corredor˗Matheos en el prólogo, que «En el huerto de los olivos» fue el último poema que Giménez-Frontín escribió, en agosto de 2008. El poema es una despedida en toda regla. Los signos del evangelio adquieren fuerza de nuevo en este texto. Lejos del dramatismo, su apuesta final es la siguiente: más allá del instante, se halla el poema. Más allá del tiempo, la literatura sola.
«La alegría, las princesas, las diosas» es un texto alegórico. Tras la descripción de cada una de las tres hijas (dos gemelas y una menor, adoptada, asiática, «que comparten su vida con nosotros») en un ambiente familiar, habla de «mi compañera» como componente tradicional de esa familia entre la parábola y la alegoría: «No tengo yo respuesta, pero las sé / gloriosas, presidiendo / el altar más hermoso del instante».
«El enemigo», «Una vida de héroe» y «Señas de identidad» cierran el cuerpo de elegías inéditas. Son poemas breves: 14, 15 y 8 versos, respectivamente. Los tres textos, tratados en conjunto, muestran una escasamente diáfana despedida: la vuelta al útero cero, al origen que ya no ha de progresar jamás en «El enemigo», la deliberación mantenida sobre el vacío y la nada con respecto al tan traído y llevado ego a lo largo de toda su carrera en «Una vida de héroe», y una resolución repulsiva hacia el vacío, insistencia última, en «Señas de identidad»: la vida tiende a la armonía, aunque el frío del vacío puede llegar a congelar todas sus virtudes.
Se aprecia en «El enemigo» el verso «Sin saberlo fui sabio», que nos lleva a la correspondencia con el poema «V» de «II. Atreverse a saber» del libro Réquiem de las esferas: «Sabía sin saberlo, la mirada» en una voluntad de tejer a conciencia, a base de paradojas, lo inefable, remedando la técnica del místico.
La tercera y última parte de este libro es la reproducción exacta de Réquiem de las esferas. No encontramos una razón poderosa para que aquí figure, salvo que tenga que ver con algún criterio editorial que se nos escapa. Con respecto a la edición de Esquío, observamos unas mínimas variaciones: una sangría y un lema tipográficamente descolocado. Sin embargo, se conserva en ambas el erróneo «estruendoso silencioso que nada percibía».
Atreverse a saber
Fruto del empeño de los editores Jesús Aguado y José Ángel Cilleruelo es esta antología que sale desde Málaga con patrocinio de la Diputación en 2010, con el número 113 de la colección Puerta del Mar.
Un subtítulo la distingue como «Antología poética y homenaje a José Luis Giménez-Frontín». Tras una «Nota de los editores», se inicia el libro con «I Homenaje poético» (se incluyen veinte poemas, de otros tantos poetas, escritos in memoriam). «II Crítica y memoria» cuenta con veintidós escritos de otros tantos amigos que hablan de la persona y de la obra del poeta, a modo de semblanza en ocasiones, a modo de colaboración filológica que consigue aumentar el corpus crítico en torno a la poesía que escribiera Giménez-Frontín.
«III Antología poética de José Luis Giménez-Frontín» aporta cuarenta y un poemas. Concluye este apartado la sección segunda, íntegra, de Réquiem de las esferas, «Atreverse a saber», compuesta por nueve poemas. Se trata, como es evidente, de la sección que da título a la antología. Por último, «IV Vida de un poeta» incluye una biografía y una bibliografía.
Posiblemente la parte más suculenta que merezca ser comentada en un estudio de estas características sea la segunda y, quizás a vista de pájaro la tercera, por tener presente qué selección llevaron a cabo los editores.
Entre el homenaje y la aportación crítica realmente certera en casi todas las ocasiones, se da noticia de la semblanza del poeta y de sus virtudes humanas.
De Manuel Mantero se aporta el texto «José Luis Giménez-Frontín, poeta de la doble verdad», que había servido para la presentación de La ruta de Occitania, el 24 de mayo de 2006 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Mantero afirma que JLG-F «gusta de esconderse de lo demasiado explícito». Es poeta de «la inseguridad, la duda y la ambivalencia». El universo temático de Giménez-Frontín queda definido con precisión: «el tiempo, la materia, el misterio, el amor, la ciudad, la poesía».
Importante sobre muchos otros aspectos es el tema de la insatisfacción social, la del «sediento de igualdad y justicia». En el código moral del poeta este asunto reside como un magma incorrupto que elevará el canto en muchas ocasiones perfilando los contenidos.
Por último, el tema casi obligado de todo poeta que en algún momento se ha visto tentado a tratar: la Poesía misma. Así, como ya se ha dicho más arriba: la vida propia del poema, la armonía que, a base de contrarios como un trovador, define como «carne del verbo».
Corredor˗Matheos aporta el escrito «José Luis Giménez-Frontín, el poeta y amigo». El motor de buena parte de su obra queda definido así:
“El hombre no abandona –es decir, no pierde- su rebeldía, su sentido de la justicia y su inquietud, pero se va sosegando –es decir, aceptando lo que considera que ha de aceptar-, pero ni renuncia ni frena las reacciones ante tal o cual hecho que le indigna”.
Montserrat Conill, en un texto sin título fechado en enero de 2010, manifiesta que «templaba su notable independencia de criterio guiándose siempre por la sensibilidad y la tolerancia de un humanismo profundo y radical».
Joaquín Marco lo define como «hombre de proyectos y eficaces gestiones». Destaca su tesón y paciencia y como poeta que es, Marco comprende el enfoque psicológico e intelectual que condujo al poeta:
José Luis se valoró a sí mismo como poeta. La poesía, por gratuita, no deja de ser una enfermedad incurable y él la cultivó no sólo en sus versos. Los poetas son seres extraños que intentan convertir la poesía en vida y la vida en poesía.
Ana María Moix, amistad desde la adolescencia, comenta que tras la publicación de sus memorias, Los años contados, «había puesto en orden, por un lado, su vida espiritual, por otra (sic), su andadura biográfica». Habla del vuelo «quasi místico» y lo califica de «asceta castellano», de «griego antiguo, mediterráneo».
El recientemente desaparecido Horacio Vázquez-Rial titula su intervención «JLGF: Poeta, amigo, hombre cortés». Habla de su cortesía y afirma que «tenía una elegancia británica que yo creo anterior a su estancia en Inglaterra: un don natural».
Nora Catelli habla en «La figura de José Luis Giménez-Frontín» de las diferentes figuras que fue el autor: «la del filólogo, la del crítico y ensayista, la del novelista, la del poeta, la del memorialista y diarista, la del observador atento de las tensiones comunitarias, la del mediador cultural».
Francesc de Carreras se remonta en «Tiempos de facultad, tiempos de juventud» al primer contacto de Giménez-Frontín con «la estupidez generalizada de esta elite social», refiriéndose a «los jóvenes pijos, hijos de gente bien de Barcelona».
Rodolfo Häsler redacta un entrañable «Recuerdo con José Luis en Madrid». Destaca la visita de Giménez-Frontín a su casa en otoño de 1985. Durante los tres días que estuvo refirió anécdotas de su reciente viaje a México, un viaje que sería de importancia capital en la gestación de su novela Señorear la tierra, de 1991. Concluye así el escrito: «fue uno de los más grandes valedores que ha tenido la poesía, tanto en castellano como en catalán, en Barcelona».
Albert Tugues en «La segunda mirada» habla de la fundación de Hora de poesía. «Palabras para un hombre digno de memoria» es el artículo de Mario Lucarda, que se inicia con un epitafio y acierta al resaltar uno de los versos que más fuerza va a tener en el arraigo ético del poeta: «Quien ignora su historia está condenado a repetirla».
Con título kerouakiano presenta su aportación Lluïsa Julià: «José Luis Giménez-Frontín, en el camino». Destaca esa forma inglesa de tratar la cultura que le permitió una rigurosidad de análisis. Y José Joaquín Beeme, el microeditor que desde Varese dio la botella que contiene las Tres elegías, certeramente afirma que Giménez-Frontín «se ha transustanciado, definitivamente, en poema».
Valentí Gómez i Oliver entiende a Giménez-Frontín como un maestro de la sinécdoque aplicada en su libro de memorias. Por último, destacaremos el artículo de Fernando Valls «Las vidas de Giménez-Frontín», donde nos emplaza a apreciar su paciencia y generosidad, al escuchar a los demás o al reírse «de algunas pequeñas vanidades de la vida literaria y del fanatismo y la intolerancia de tantos políticos catalanistas, asunto que lo sublevaba especialmente».
Para concluir, daremos cuenta de la estructura de los 41 poemas seleccionados en la parte «III Antología poética de José Luis Giménez-Frontín». El cuerpo es, cómo no, representativo y podría decirse que se trata de una buena selección aunque hayan quedado fuera algunos de los emblemáticos. El criterio de los editores clarifica o justifica. Es importante la perspectiva que enfoca hacia «ese sin-tiempo del que nacen y al que van los poemas, el amor o la misma existencia [...] aquello que se sustenta en el vacío, es la orfandad esencial de lo que es [...] en esa nada repleta de posibilidades de la que surge todo», según reza la «Nota de los editores».
Así, tendremos dos poemas pertenecientes a La sagrada familia y otros poemas, tres a Amor omnia y otros poemas, cinco a Las voces de Laye, siete a El largo adiós, siete a Que no muera ese instante, nueve a El ensayo del organista, siete a Zona Cero y el compendio antonomástico «Atreverse a saber» de Réquiem de las esferas.
En definitiva, diremos que esta antología da un completo informe sobre su semblanza y su poesía. Si añadimos las elegías de Los días que hemos visto, obtendremos un completo Frontín, con las últimas meditaciones materiales y espirituales al respecto del género de la sensata desolación, la última de sus preocupaciones.
[1] José Luis García Martín. «Imposible respuesta». ABCD Cultural, (9 de septiembre de 2006), 20.
[2] Santiago Martínez. «Con los pies en la tierra». La Vanguardia, Suplemento Culturas, (18 de febrero de 2004), 14 y «Con la palabra justa». La Vanguardia, Suplemento Culturas, (13 de septiembre de 2006), 15.
[3] Enrique Villagrasa, «La identidad del poeta: J.L. Giménez-Frontín». Hora de poesía, núm. 69-70, (mayo˗agosto de 1990), 174˗176 y «La ruta de Occitania». Cuadernos del Matemático, núm. 41-42, (febrero de 2009), 203.
[4] Juan Antonio Masoliver Ródenas. «La mirada y su enigma». Insula, núm. 569, (diciembre de 2006), 22˗23 y «La armonía y el caos». La Vanguardia, Suplemento Culturas (23 de junio de 2010), 9.
[5] Enrique Molina Campos. «El instante de José Luis Giménez-Frontín». Ínsula, núm. 569, (mayo de 1994), 25-28.