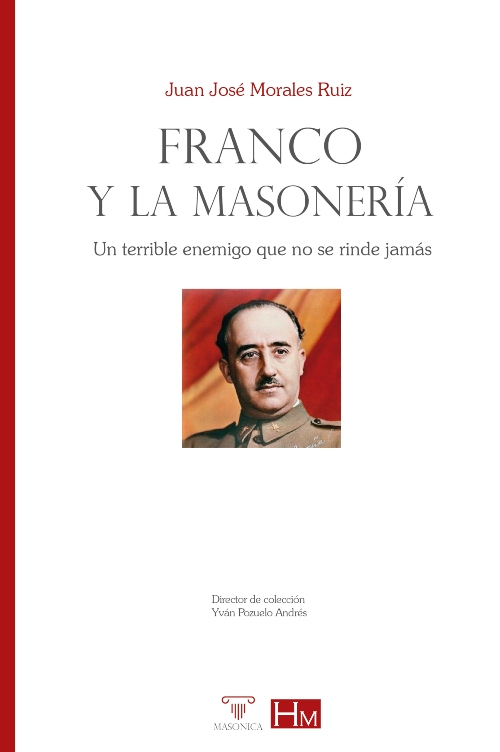La llegada del general Franco el 19 de julio de 1936, a Tetuán, la capital del Protectorado Español en Marruecos, desata la brutal persecución de los masones españoles que residen en Tetuán. El puerto de Tánger es el único refugio seguro, dado su estatuto internacional. Pero la huida ha sido prácticamente imposible. Los masones que no han sido pasados por las armas en las primeras horas del alzamiento, son encerrados en el campo de concentración del Mogote, instalado a las afueras de Tetuán. Y posteriormente son fusilados. La protagonista de la novela de María Dueñas El tiempo entre costuras, informada de estos sucesos por la dueña de la pensión en la que se hospeda, narra la angustiosa atmósfera en la que viven los españoles –sean masones o no- viendo impotentes cómo se desarrolla la guerra civil al otro lado del Estrecho.
El tiempo entre costuras es el título de una novela de María Dueñas, una historia de amor y espionaje en el mundo colonial de África y en el Madrid de la postguerra.[1] Su protagonista es una joven modista, Sira Quiroga que abandona la capital española en los meses previos al alzamiento, arrastrada por el amor hacia un hombre a quien apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad internacional y mundana, donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono. Sola y acuciada por deudas ajenas, Sira se traslada a Tetuán, la capital del Protectorado español en Marruecos. Ayudada por amistades de reputación dudosa, forja una nueva identidad y logra poner en marcha un selecto taller de costura en el que sus clientas forman parte de lo mejor de la sociedad. El destino de la protagonista queda ligado a un puñado de personajes históricos entre los que destacan Juan Luis Beigbeder, ministro de Asuntos Exteriores, su amante, la británica Rosalinda Fox, Ramón Serrano Suñer y el agregado naval Alan Hillgarth, jefe del espionaje británico en el Protectorado.
En su etapa de Tetuán aparece el relato de sus vivencias en la pensión de «La Luneta» donde se aloja. En la pensión aparecen las primeras referencias al tema de la masonería. Los huéspedes son españoles, y representan la terrible dicotomía de las dos Españas enfrentadas en la guerra civil. En el comedor, durante las comidas se repiten día tras día duros enfrentamientos dialécticos que sostienen ambos bandos. Sira, la protagonista nos relata una violenta discusión entre los huéspedes a la hora de la comida, recién llegada a la pensión. Los insultos de los partidarios del bando “nacional” poseen la carga argumental del mensaje antirrepublicano, y antimasónico, que justifican el “alzamiento”. Los improperios desde la parte republicana reflejan los tópicos en los que se carga, sobre todo contra la Iglesia por su papel ultraconservador, y se ataca el carácter fascista de los militares franquistas.
La brutal represión de los masones
Sobre la rapidez y la amplitud del castigo de los masones en la guerra civil, bastan algunos datos conservados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca correspondientes a 1936. Por ejemplo, de la logia Hijos de la Viuda de Ceuta, fueron fusilados 17 hermanos el 17 de julio. La brutal represión de los masones se extiende en otras ciudades españolas en África, como Melilla y Tetuán, donde fueron fusilados todos los masones.[2]
Como escribe el profesor Ferrer Benimeli “con la sublevación militar del 18 de julio de 1936 la historia de la Masonería española entra en una época de persecución y sistemática destrucción”, Ferrer Benimeli se hace eco de una nota publicada en ABC de Madrid, el 23 de septiembre de 1936 en la que se da cuenta de la represión llevada a cabo en Granada, y en la que se dice: “Tenemos la seguridad de que, en Melilla, en Ceuta y en Tetuán, han asesinado los facciosos a todos los masones, sabemos que antes de asesinarlos los han sometido a tormentos y vejaciones, sabemos que muchos han sido enterrados vivos. Y todos ellos asesinados y atormentados sin formación de causa ni el menor disfraz de proceso ni sentencia de tribunal competente alguno. Sabemos que antes que ningún marxista (que parece enfocar el odio y la persecución de los fascistas) asesinan a todo masón”.[3]
Sobre la represión sufrida por los masones en Tetuán se habla en la primera parte de la novela El tiempo entre costuras de la escritora María Dueñas.[4] Su protagonista es una joven modista, Sira Quiroga que abandona Madrid, en los meses previos al alzamiento, para instalarse primero en la ciudad de Tánger[5], y posteriormente en Tetuán, capital del Protectorado español en Marruecos. Cerrado el tráfico naval del Estrecho hacía la Península, los que no han podido salir huyendo –lo que conseguirán muy pocos- vivirán en una atmosfera de terror y de miedo, porque cualquier denuncia tiene graves consecuencias. [6]
Durante su etapa de Tetuán, Sira relata sus vivencias en la pensión de «La Luneta» donde se aloja. Y allí aparecen las primeras referencias al tema de la masonería. Los huéspedes son españoles, y representan la brutal dicotomía de las dos Españas enfrentadas en la guerra civil. Durante las comidas se repiten día tras día duros enfrentamientos dialécticos que sostienen ambos bandos. Un día, recién llegada a la pensión Sira es testigo de una violenta discusión entre los huéspedes. Los insultos de los partidarios del bando “nacional” poseen la carga argumental del mensaje antirrepublicano, y antimasónico, que justifican el “alzamiento”. Los insultos desde la parte republicana reflejan los tópicos de la propaganda en los que se carga sobre todo contra la Iglesia por su mentalidad ultraconservadora, y se ataca el carácter fascista de los militares franquistas.[7]
Las alusiones a la Masonería son representativas del discurso antimasónico repetido durante la dictadura, hasta el fallecimiento del Caudillo. [8] La habilidad de la escritora en la descripción de los ambientes y la elaboración de los diálogos entrecortados por los insultos y los gritos, da verosimilitud a la vida cotidiana de los residentes en la pensión de «La Luneta», y por extensión de los habitantes españoles del Protectorado. Cerrada la comunicación marítima con la Península, sin poder cruzar el Estrecho, los huéspedes viven en una dura confrontación permanente desde que estalló el alzamiento. Y según le cuenta Candelaria (La Matutera) la dueña de la pensión, los masones han sufrido una persecución implacable, desde el 17 de julio de 1936, e incluso antes.[9]
Hay varios momentos muy emocionantes en la novela. Como, por ejemplo, cuando el 1 de abril de 1939 llega a la pensión la noticia del fin de la guerra, a través de la radio. Y con el último parte de guerra, uno de los huéspedes (masón) se despide de todos los residentes anunciando que se ve obligado a marchar al exilio. Candelaria le dice que en su pensión siempre será bienvenido. La Matutera, con su gran humanidad y comprensión jugará un papel moderador entre los partidarios de los dos bandos. Y, sobre todo, ejercerá un permanente papel protector de Sira, la protagonista de la novela a la que ayuda generosamente. Estas dos mujeres no se posicionan en ninguno de los dos bandos combatientes porque para ellas, lo necesario y lo imprescindible se limita a tratar de sobrevivir.
El relato novelístico va avanzando cuando se produce una extraña aventura de venta de armas, con objeto de conseguir el dinero para que Sira pueda instalar su propio taller de costura en Tetuán. La joven tendrá que disfrazarse de mora e ir por la noche hasta la estación de tren de Tetuán, donde se ha convenido la entrega de unas pistolas -que ocultará entre sus ropas-, a un desconocido personaje, el hombre de Larache. Se trata de un masón que le ayudará a salir huyendo, arriesgando la vida, y del que nunca conocerá su nombre. En este episodio, la masonería no es un mero argumento literario que refleja la difícil convivencia entre los partidarios de las dos Españas. Los masones son personas y - sobre todo “el hombre de Larache” – actúan con gran humanidad frente a la fragilidad de la protagonista.
En la pensión de “La Luneta”
El lugar en el que residirá Sira una buena temporada hasta que pueda montar su propio taller de costura, es una modesta pensión en la que Candelaria la acoge con familiaridad y comprensión. La primera referencia a la Masonería aparece en el capítulo 7, cuando Sira acaba de llegar a la pensión de “La Luneta”, en la ciudad de Tetuán. Sira habla de la experiencia de su primer día. Concretamente narra el momento de la comida, en el que todos los huéspedes se reúnen en el comedor. En esta escena, que sirve de presentación de algunos de los personajes principales de la novela de María Dueñas, la protagonista relata cómo los huéspedes discuten vivamente sobre la guerra civil.
Ya lo hemos dicho, unos son partidarios del bando republicano y otros del de los generales golpistas. Lejos de la península se produce una guerra dialéctica, en el que se intercambian insultos e improperios cuando llega la hora de comer y pasan al comedor de la pensión, hasta que “Candelaria” impone con autoridad el final de las “hostilidades”, aunque la siguiente confrontación se repite a la hora de la cena. Y de nuevo se repetirá la misma escena de la discusión los días siguientes, prácticamente con las mismas palabras[10] y con los mismos argumentos enfrentados. Y así volverá a repetirse hasta el final de la guerra, cada vez que pasan al comedor.
Improperios, insultos y atrocidades
Sira narra su llegada a la pensión y el tenso ambiente en que viven los huéspedes:
Candelaria regresó apenas una hora más tarde.[11]
Poco antes y poco después fue llegando el menguado catálogo de huéspedes a los que la casa proporcionaba refugio y manutención. Componían la parroquia un representante de productos de peluquería, un funcionario de Correos y Telégrafos, un maestro jubilado, un par de hermanas entradas en años y secas como mojamas, y una viuda oronda con un hijo al que llamaba Paquito a pesar del vozarrón y el poblado bozo que el muchacho ya gastaba. Todos me saludaron con cortesía cuando la patrona me presentó, todos se acomodaron después en silencio alrededor de la mesa en los sitios asignados para cada cual:
Candelaria presidiendo, el resto distribuido en los flancos laterales. Las mujeres y Paquito a un lado, los hombres enfrente. «Tú en la otra punta», ordenó. Empezó a servir el estofado hablando sin tregua sobre cuánto había subido la carne y lo buenos que estaban saliendo aquel año los melones. No dirigía sus comentarios a nadie en concreto y, aun así, parecía tener un inmenso afán en no cejar en su parloteo por triviales que fueran los asuntos y escasa la atención de los comensales.
Sin una palabra de por medio, todos se dispusieron a comenzar el almuerzo trasladando rítmicamente los cubiertos de los platos a las bocas. No se oía más sonido que la voz de la patrona, el ruido de las cucharas al chocar contra la loza y el de las gargantas al engullir el guiso. Sin embargo, un descuido de Candelaria me hizo comprender la razón de su incesante charla: el primer resquicio dejado en su perorata al requerir la presencia de Jamila en el comedor fue aprovechado por una de las hermanas para meter su cuña, y entonces entendí el porqué de su voluntad por llevar ella misma el mando de la conversación con firme mano de timonel.
—Dicen que ya ha caído Badajoz. —Las palabras de la más joven de las maduras hermanas tampoco parecían dirigirse a nadie en concreto; a la jarra del agua tal vez, puede que, al salero, a las vinagreras o al cuadro de la Santa Cena que levemente torcido presidía la pared. Su tono pretendía también ser indiferente, como si comentara la temperatura del día o el sabor de los guisantes.
De inmediato supe, no obstante, que aquella intervención tenía la misma inocencia que una navaja recién afilada.
—Qué lástima; tantos buenos muchachos como se habrán sacrificado defendiendo al legítimo gobierno de la República; tantas vidas jóvenes y vigorosas desperdiciadas, con la de alegrías que habrían podido darle a una mujer tan apetitosa como usted, Sagrario.
La réplica cargada de acidez corrió a cuenta del viajante y encontró eco en forma de carcajada en el resto de la población masculina. Tan pronto notó doña Herminia que a su Paquito también le había hecho gracia la intervención del vendedor de crecepelo, asestó al muchacho un pescozón que le dejó el cogote enrojecido. En supuesta ayuda del chico intervino entonces el viejo maestro con voz juiciosa. Sin levantar la cabeza de su plato, sentenció.
—No te rías, Paquito, que dicen que reírse seca las entendederas.
Apenas pudo terminar la frase antes de que mediara la madre de la criatura.
—Por eso ha tenido que levantarse el ejército, para acabar con tantas risas, tanta alegría y tanto libertinaje que estaban llevando a España a la ruina...
Y entonces pareció haberse declarado abierta la veda. Los tres hombres en un flanco y las tres mujeres en el otro alzaron sus seis voces de manera casi simultánea en un gallinero en el que nadie escuchaba a nadie y todos se desgañitaban soltando por sus bocas improperios y atrocidades.
Rojo vicioso, vieja meapilas, hijo de Lucifer, tía vinagre, ateo, degenerado y otras decenas de epítetos destinados a vilipendiar al comensal de enfrente saltaron por los aires en un fuego cruzado de gritos coléricos.
Los únicos callados éramos Paquito y yo misma: yo, porque era nueva y no tenía conocimiento ni opinión sobre el devenir de la contienda y Paquito, probablemente por miedo a los mandobles de su furibunda madre, que en ese mismo momento acusaba al maestro de masón asqueroso y adorador de Satanás, con la boca llena de patatas a medio masticar y un hilo aceitoso cayéndole por la barbilla. En el otro extremo de la mesa, Candelaria, entretanto, iba transmutando segundo a segundo su ser: la ira amplificaba su volumen de jaca y su semblante, poco antes amable, empezó a enrojecer hasta que, incapaz de contenerse más, propinó un puñetazo sobre la mesa con tal potencia que el vino saltó de los vasos, los platos chocaron entre sí y por el mantel se derramó a borbotones la salsa del estofado.
Como un trueno, su voz se alzó por encima de la otra media docena.
—¡Como vuelva a hablarse de la puta guerra en esta santa casa, los pongo a todos en lo ancho de la calle y les tiro las maletas por el balcón!
De mala gana y lanzándose miradas asesinas, replegaron todos velas y se dispusieron a terminar el primer plato conteniendo a duras penas sus furores. Los jureles del segundo transcurrieron casi en silencio; la sandía del postre amagó peligro por aquello de lo encarnado de su color, pero la tensión no llegó a estallar. El almuerzo terminó sin mayores incidentes; para encontrarlos de nuevo, hubo sólo que esperar a la cena. Volvieron entonces como aperitivo las ironías y las bromas de doble sentido; después los dardos cargados de veneno y el intercambio de blasfemias y persignaciones y, finalmente, los insultos sin parapeto y el lanzamiento de curruscos de pan con el ojo del contrario como objetivo.
Y como colofón, de nuevo los gritos de Candelaria advirtiendo del inminente desahucio de todos los huéspedes si persistían en su afán de replicar los dos bandos sobre el mantel. Descubrí entonces que aquél era el natural discurrir de las tres comidas de la pensión un día sí y otro también. Nunca, sin embargo, llegó la patrona a desprenderse de uno solo de aquellos hospedados a pesar de que todos ellos mantuvieron siempre alerta el nervio bélico y afiladas la lengua y la puntería para cargar sin piedad contra el flanco contrario.
No estaban las cosas en la vida de “la matutera” en aquellos momentos de menguadas transacciones como para deshacerse voluntariamente de lo que cada uno de aquellos pobres diablos sin casa ni amarre pagaba por manutención, pernocta y derecho a baño semanal. Así que, a pesar de las amenazas, rara fue la jornada en la que de un lado al otro de la mesa no volaron oprobios, huesos de aceituna, proclamas políticas, pieles de plátano y, en los momentos más calientes, algún que otro salivazo y más de un tenedor. La vida misma a escala de batalla doméstica.
Un contubernio de seres descolocados, iracundos y asustados…
La siguiente referencia masónica funciona “por alusiones”. Sira utiliza el epíteto de “contubernio” para describir el ambiente de la pensión en la que está alojada. [12] Según Sira, en la pensión “se repiten los conatos de bronca casi a diario, en un “contubernio de seres descolocados, iracundos y asustados…” Dice que los huéspedes siguen con gran apasionamiento el desarrollo de la guerra sosteniendo los argumentos y la propaganda de su bando. Los unos hablan de las victorias de los militares rebeldes, y los otros de los avances del ejército republicano:
Y así fueron pasando mis primeros tiempos en la pensión de La Luneta, entre aquella gente de la que nunca supe mucho más que sus nombres de pila y — muy por encima— las razones por las que allí se alojaban. El maestro y el funcionario, solteros y añosos, eran residentes longevos; las hermanas viajaron desde Soria a mediados de julio para enterrar a un pariente y se vieron con el Estrecho cerrado al tráfico marítimo antes de poder regresar a su tierra; algo similar ocurrió al comercial de productos de peluquería, retenido involuntariamente en el Protectorado por el alzamiento.
Más oscuras eran las razones de la madre y el hijo, aunque todos suponían que andaban a la búsqueda de un marido y padre un tanto huidizo que una buena mañana salió a comprar tabaco a la toledana plaza de Zocodover y decidió no volver más a su domicilio. Con conatos de bronca casi a diario, con la guerra real avanzando sin piedad a través del verano y aquel contubernio de seres descolocados, iracundos y asustados siguiendo al milímetro su desarrollo, así fui yo acomodándome a esa casa y su submundo, y así fue también estrechándose mi relación con la dueña de aquel negocio en el que, por la naturaleza de la clientela, poco rendimiento presuponía yo que alcanzaría ella a recoger.
El extraño episodio de venta de las pistolas y los masones
“Candelaria” ayuda a Sira a encontrar trabajo en Tetuán, pero las cosas están muy difíciles y no consigue nada, hasta que un día se entera de que nuestra protagonista sabe coser, y lo hace muy bien. Aquí empieza una nueva etapa en la vida de Sira, en la que también jugarán un papel los masones. Para montar su propio taller Sira va a necesitar dinero, y no una pequeña cantidad, porque “Candelaria” le dice que hay que buscar un piso de lujo, en una zona más céntrica y más distinguida que la del barrio de La Luneta donde ella tiene la pensión. Para hacerse con una clientela de categoría tendrá que instalar un taller de alta costura. Candelaria le va a ayudar a conseguir lo que necesita mediante la venta de unas pistolas que se dejó un residente de la pensión al inicio de la guerra. Aunque reconoce que la venta de armas es un “negocio” muy arriesgado, le dice que no tienen más remedio. Ese “negocio” puede significar la posibilidad de obtener la cantidad de dinero que necesita Sira para montar su taller. [13]
—Y ¿cómo voy yo a montar una casa de alta costura, Candelaria? —pregunté acobardada.
La primera respuesta fue una carcajada. La segunda, tres palabras pronunciadas con tal desparpajo que no dejó lugar a la más diminuta de las dudas.
—Conmigo, chiquilla, conmigo.
Aguanté la cena con una tropa de nervios bailándome entre los intestinos. Antes de ésta, la patrona no pudo aclararme nada más porque, apenas formuló su anuncio, llegaron al comedor las hermanas comentando exultantes la liberación del Alcázar de Toledo. Al poco se sumaron el resto de los huéspedes, rebosando satisfacción un bando y rumiando su disgusto el otro. Jamila empezó entonces a poner la mesa y Candelaria no tuvo más remedio que dirigirse a la cocina para ir organizando la cena: coliflor rehogada y tortillas de un huevo; todo económico, todo blandito no fuera a darles a los hospedados por reduplicar la gesta del día en el frente lanzándose con furia a la cabeza los huesos de las chuletas.
Acabó la cena bien salpimentada con sus correspondientes tiranteces, y unos y otros se retiraron del comedor con prisa. Las mujeres y el cachalote de Paquito se dirigieron al cuarto de las hermanas para escuchar la arenga nocturna de Queipo de Llano desde Radio Sevilla. Los hombres marcharon a la Unión Mercantil para tomar el último café del día y charlar con unos y otros sobre el avance de la guerra. Jamila recogía la mesa y yo me disponía a ayudarla a fregar los platos en la pila cuando Candelaria, con un gesto imperioso de su cara morena, me indicó el pasillo.
—Tenemos que hablar, niña. Tú y yo tenemos que hablar muy en serio —dijo en voz baja sentándose a mi lado—. Vamos a ver: ¿tú estás dispuesta a montar un taller? ¿Tú estás dispuesta a ser la mejor modista de Tetuán, a coser la ropa que aquí nunca nadie ha cosido?
—Dispuesta claro que estoy, Candelaria, pero...
—No hay peros que valgan. Ahora escúchame bien y no me interrumpas.
Verás tú: después del encuentro con la alemana en la peluquería de mi comadre, me he estado informando por ahí y resulta que en los últimos tiempos contamos en Tetuán con gente que antes no vivía aquí. Igual que te ha pasado a ti, o a las raspas de las hermanas, a Paquito y la gorda de su madre, y a Matías el de los crecepelos: que con lo del alzamiento os habéis quedado todos aquí, atrapados como ratas, sin poder cruzar el Estrecho para volver a vuestras casas (...)
—La sigo, Candelaria, claro que la sigo, pero...
—¡Sssssssshhhh! ¡Que he dicho que no quiero peros hasta que yo termine de hablar! Vamos a ver: lo que tú ahora necesitas, ahora mismito, ya, de hoy a mañana, es un local de campanillas donde ofrecer a la clientela lo mejor de lo mejor. Por mis muertos te juro que no he visto a nadie coser como tú en toda mi vida, así que hay que ponerse manos a la obra inmediatamente. Y sí, ya sé que no tienes ni un real, pero para eso está la Candelaria.
—Pero si usted no tiene una perra tampoco; si está todo el día quejándose de que no le llega ni para darnos de comer.
—Ando canina, talmente: las cosas han estado muy dificilísimas en los últimos tiempos para conseguir mercancía. En los puestos fronterizos han colocado destacamentos con soldados armados hasta las cejas, y no hay manera humana de traspasarlos para llegar a Tánger en busca de género si no es con cincuenta mil salvoconductos que a mi menda nadie le va a dar. Y alcanzar Gibraltar está aún más complicado, con el tráfico del Estrecho cerrado y los aviones de guerra en vuelo raso dispuestos a bombardear todo lo que por allí se mueva.
Pero tengo algo con lo que podemos conseguir los cuartos que necesitamos para montar el negocio; algo que, por primera vez en toda mi puñetera vida, ha venido a mí sin que yo lo buscara y para lo que no he necesitado salir de mi casa siquiera. Ven para acá que te lo enseñe. Se dirigió entonces a la esquina de la habitación donde se acumulaba el montón de trastos inútiles.
—Date antes un garbeo por el pasillo y comprueba que las hermanas siguen con la radio puesta —ordenó en un susurro.
Cuando volví con la confirmación de que así era, ya había retirado de su sitio las jaulas, el canasto, los orinales y las palanganas. Delante de ella sólo quedaba el baúl.
—Cierra bien la puerta, echa el pestillo, enciende la luz y acércate — requirió imperiosa sin levantar la voz más de lo justo.
La bombilla pelada del techo llenó de pronto la estancia de luminosidad mortecina. Llegué a su lado cuando acababa de levantar la tapa. En el fondo del baúl sólo había un trozo de manta arrugado y mugriento. Lo alzó con cuidado, casi con esmero.
—Asómate bien.
Lo que vi me dejó sin habla; casi sin pulso, casi sin vida. Un montón de pistolas oscuras, diez, doce, tal vez quince, quizá veinte, ocupaban la base de madera en desorden, cada cañón apuntando a un lado, como un pelotón dormido de asesinos.
—¿Las has visto? —bisbisó—. Pues cierro. Dame los trastos, que los ponga encima, y vuelve a apagar la luz.
La voz de Candelaria, aún queda, era la de siempre; la mía nunca lo supe porque el impacto de lo que acababa de contemplar me impidió formular palabra alguna en un buen rato. Volvimos a la cama y ella al cuchicheo.
—Habrá quien aún piense que lo del alzamiento se hizo por sorpresa, pero eso es mentira cochina. Quien más y quien menos sabía que algo fuerte se estaba cociendo. La cosa llevaba ya un tiempo preparándose, y no sólo en los cuarteles y en el Llano Amarillo. Cuentan que hasta en el Casino Español había un arsenal entero escondido detrás de la barra, vete tú a saber si es verdad o no.
En las primeras semanas de julio tuve alojado en este cuarto a un agente de aduanas pendiente de destino, o eso al menos decía él. La cosa me olía rara, para qué te voy a engañar, porque para mí que aquel hombre ni era agente de aduanas ni nada que se le parezca, pero, en fin, como yo nunca pregunto porque a mí tampoco me gusta que nadie se meta en mis chalaneos, le arreglé su cuarto, le puse un plato caliente en la mesa y santas pascuas. A partir del 18 de Julio no le volví a ver más. Igual se unió al alzamiento, que salió por piernas por las cabilas hacia la zona francesa, que se lo llevaron para el Monte Hacho y lo fusilaron al amanecer: ni tengo la menor idea de lo que fue de él, ni he querido hacer averiguaciones.
El caso es que, a los cuatro o cinco días, me mandaron a un tenientillo a por sus pertenencias. Yo le entregué sin preguntar lo poco que había en su armario, le dije vaya usted con Dios y di el asunto del agente por terminado. Pero al limpiar la Jamila el cuarto para el siguiente huésped y ponerse a barrer debajo de la cama, la oí de pronto pegar un grito como si hubiera visto al mismísimo demonio con el pincho en la mano o lo que lleve el demonio de los musulmanes, que a saber qué será. El caso es que ahí, en la esquina, al fondo, le había arreado un escobazo al montón de pistolas.
—¿Y usted entonces las descubrió y se las quedó? —pregunté con un hilo de voz.
—¿Y qué iba a hacer si no? ¿Me iba a ir en busca del teniente a su tabor, con la que está cayendo?
—Se las podía haber entregado al comisario.
—¿A don Claudio? ¡Tú estás trastornada, muchacha!
Esta vez fui yo quien con un sonoro «sssssssshhhhhh» requerí silencio y discreción.
—¿Cómo le voy a dar yo a don Claudio las pistolas? ¿Qué quieres, que me encierre de por vida, con lo enfilada que me tiene? Me las quedé porque en mi casa estaban y, además, el agente de aduanas se quitó de en medio dejándome a deber quince días, de manera que las armas eran más o menos su pago en especias. Esto vale un dineral, niña, y más ahora, con los tiempos que corren, así que las pistolas son mías y con ellas puedo hacer lo que se me antoje.
—¿Y piensa venderlas? Puede ser muy peligroso.
—Nos ha jodido, claro que es peligroso, pero necesitamos el parné para montar tu negocio.
—No me diga, Candelaria, que se va a meter en ese lío sólo por mí...
—No, hija, no —interrumpió—. Vamos a ver si me explico. En el lío no me voy a meter yo sola: nos vamos a meter las dos. Yo me ocupo de buscar quien compre la mercancía y con lo que saque por ella, montamos tu taller y vamos a medias.
—¿Y por qué no las vende para usted misma y va tirando con lo que consiga sin abrirme a mí un negocio?
—Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, y a mí me interesa más algo que me dé un rendimiento a largo plazo. Si vendo el género y en dos o tres meses voy echando al puchero lo que por él consiga, ¿de qué voy a vivir luego si la guerra se alarga?
—¿Y si la pillan intentando comerciar con las pistolas?
—Pues le digo a don Claudio que es cosa de las dos y nos vamos juntitas a donde nos mande.
—¿A la cárcel?
—O al cementerio civil, a ver por dónde nos sale el payo.
A pesar de que había anunciado esta última funesta premonición con un guiño lleno de burla, la sensación de pánico me aumentaba por segundos. La mirada de acero del comisario Vázquez y sus serias advertencias aún permanecían frescas en mi memoria. Manténgase al margen de cualquier asunto feo, no me haga ninguna jugada, compórtese decentemente. Las palabras que de su boca habían salido componían todo un catálogo de cosas indeseables. Comisaría, cárcel de mujeres. Robo, estafa, deuda, denuncia, tribunal. Y ahora, por si faltaba algo, venta de armas. [14]
—No se meta en ese lío, Candelaria, que es muy peligroso —rogué muerta de miedo.
—¿Y qué hacemos entonces? —inquirió en un susurro atropellado.
¿Vivimos del aire? ¿Nos comemos los mocos? Tú has llegado sin un céntimo y a mí ya no me queda de dónde sacar. Del resto de los huéspedes sólo me pagan la madre, el maestro y el telegrafista, y ya veremos hasta cuándo son capaces de estirar lo poco que tienen. Los otros tres desgraciados y tú os habéis quedado con lo puesto, pero no puedo largaros a la calle, a ellos por caridad y a ti porque lo único que me faltaba ya es tener detrás de mí a don Claudio pidiendo explicaciones. Así que tú me dirás cómo me las ingenio.
—Yo puedo seguir cosiendo para las mismas mujeres; trabajaré más, me quedaré despierta la noche entera si hace falta. Repartiremos entre las dos, todo lo que gane...
—¿Cuánto es eso? ¿Cuánto te crees que puedes conseguir haciendo pingos para las vecinas? ¿Cuatro perras mal contadas? ¿Se te ha olvidado ya lo que debes en Tánger? ¿Piensas quedarte a vivir en este cuartucho para los restos? —
Las palabras les salían a borbotones de la boca en una catarata de siseos aturullados—.
Mira, chiquilla, tú con tus manos tienes un tesoro que no se lo salta un gitano, y pecado mortal es que no lo aproveches como Dios manda. Ya sé que la vida te ha dado palos fuertes, que tu novio se portó contigo muy malamente, que estás en una ciudad en la que no quieres estar, lejos de tu tierra y de tu familia, pero esto es lo que hay, que lo pasado, pasado está, y el tiempo jamás recula. Tienes que tirar para adelante, Sira. Tienes que ser valiente, arriesgarte y pelear por ti. Con la malaventura que llevas a rastras ningún señorito va a venir a tocarte a la puerta para ponerte un piso y, además, después de tu experiencia, tampoco creo que tengas interés en volver a depender de un hombre en una buena temporada. Eres muy joven y a tu edad aún puedes aspirar a rehacer la vida por ti misma; a algo más que marchitar tus mejores años haciendo dobladillos y suspirando por lo que has perdido.
—Pero lo de las pistolas, Candelaria, lo de vender las pistolas... musité acobardada.
—Eso es lo que hay, criatura; eso es lo que tenemos y por mis muertos te juro que voy a arrancarle todo el beneficio que pueda. ¿Qué te crees tú, que a mí no me gustaría que fuera algo más curiosito, que en vez de pistolas me hubieran dejado un cargamento de relojes suizos o de medias de cristal? Pues claro que sí. Pero resulta que lo único que tenemos son armas, y resulta que estamos en guerra, y resulta que hay gente que puede estar interesada en comprarlas.
—Pero ¿y si la pillan? —volví a preguntar con incertidumbre.
—¡Y vuelta la burra al trigo! Pues si me trincan, rezamos al Cristo de Medinaceli para que don Claudio tenga un poco de misericordia, nos comemos una temporadita en la trena, y aquí paz y después gloria. Además, te recuerdo que ya sólo te quedan menos de diez meses para pagar tu deuda y, al paso que llevas, no vas a poderte hacer cargo de ella ni en veinte años cosiendo para las mujeres de la calle. Así que, por muy honrada que quieras ser, como sigas en tus trece de la cárcel al final no te va a salvar ni el Santo Custodio. De la cárcel o de acabar abriéndote de piernas en cualquier burdel de medio pelo para que se desahoguen contigo los soldados que vuelvan machacados del frente, que también es una salida a considerar en tus circunstancias.
—No sé, Candelaria, no sé. Me da mucho miedo...
—A mí también me entran las cagaleras de la muerte, a ver si te crees tú que yo soy de yeso. No es lo mismo trapichear con mis apaños que intentar colocar docena y media de revólveres en tiempos de contienda. Pero no tenemos otra salida, criatura.
—¿Y cómo lo haría?
—Tú de eso no te preocupes, que ya me buscaré yo mis contactos. No creo que tarde más de unos cuantos días en traspasar la mercancía. Y entonces buscamos un local en el mejor sitio de Tetuán, lo montamos todo y empiezas.
—¿Cómo que empiezas? ¿Y usted? ¿Usted no va a estar conmigo en el taller?
Río calladamente y movió la cabeza con gesto negativo.
—No, hija, no. Yo me voy a encargar de conseguirte el dinero para pagar los primeros meses de un buen alquiler y comprar lo que necesites. Y después, cuando todo esté listo, tú te vas a poner a trabajar y yo me voy a quedar aquí, en mi casa, esperando el fin de mes para que compartamos los beneficios.
Además, no es bueno que te asocien conmigo: yo tengo una fama nada más que regular y no pertenezco a la clase de las señoras que necesitamos como clientas. Así que yo me encargo de poner los dineros iniciales y tú las manos. Y después repartimos (..)
—¿Y si no gano nada? ¿Y si no consigo clientela?
—Pues la hemos jiñado. Pero no me seas ceniza antes de tiempo, alma de cántaro. No hay que ponerse en lo peor: tenemos que ser positivas y echarle un par de narices al asunto. Nadie va a venir a solucionarnos a ti y a mí la vida con todas las miserias que llevamos a rastras, así que, o luchamos por nosotras, o no nos va a quedar más salida que quitarnos el hambre a guantazos.
—Pero yo le di mi palabra al comisario de que no iba a meterme en ningún problema.
Candelaria hubo de hacer un esfuerzo para no carcajearse.
—También me prometió a mí mi Francisco delante del cura de mi pueblo que me iba a respetar hasta el fin de los días, y el hijo de mala madre me daba más palos que a una estera, maldita sea su estampa. Parece mentira, muchacha, lo inocente que sigues siendo con la de mandobles que te ha propinado la suerte últimamente. Piensa en ti, Sira, piensa en ti y olvídate del resto, que en estos malos tiempos que nos ha tocado vivir, aquel que no come se deja comer. Además, la cosa tampoco es tan grave: nosotras no vamos a liarnos a pegar tiros contra nadie, simplemente vamos a poner en movimiento una mercancía que nos sobra, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Si todo resulta bien, don Claudio va a encontrarse con tu negocio montado, limpito y reluciente, y si te pregunta algún día de dónde has sacado los cuartos, le dices que te los he prestado yo de mis ahorros, y si no se lo cree o no le gusta la idea, que te hubiera dejado en el hospital a cargo de las hermanas de la Caridad en vez de traerte a mi casa y ponerte a mi recaudo. Él anda siempre liado con un montón de follones y no quiere problemas, así que, si se lo damos todo hecho sin hacer ruido, no va a molestarse en andar con investigaciones; te lo digo yo, que lo conozco bien, que son ya muchos años los que llevamos midiéndonos las fuerzas, tú por eso quédate tranquila.
Con su desparpajo y su particular filosofía vital, sabía que Candelaria llevaba razón. Por más vueltas que diéramos a aquel asunto, por mucho que lo pusiéramos boca arriba, boca abajo, del derecho y del revés, en resumidas cuentas, aquel triste plan no era más que una solución sensata para remediar las miserias de dos mujeres pobres, solas y desarraigadas que arrastraban en tiempos turbulentos un pasado tan negro como el betún. La rectitud y la honradez eran conceptos hermosos, pero no daban de comer, ni pagaban las deudas, ni quitaban el frío en las noches de invierno. Los principios morales y la intachabilidad de la conducta habían quedado para otro tipo de seres, no para un par de infelices con el alma desportillada como éramos nosotras por aquellos días. Mi falta de palabras fue interpretada por Candelaria como prueba de asentimiento.
—Entonces, ¿qué? ¿Empiezo mañana a mover el género?
Me sentí bailando a ciegas en el filo de un precipicio. En la distancia, las ondas radiofónicas seguían transmitiendo entre interferencias la charla bronca de Queipo desde Sevilla. Suspiré con fuerza. Mi voz sonó por fin, baja y segura. O casi.
—Vamos a ello.
Satisfecha mi futura socia, me dio un pellizco cariñoso en la mejilla, sonrió y se dispuso a marcharse. Se recompuso la bata e irguió su corpulencia sobre las desvencijadas zapatillas de paño que probablemente llevaban acompañándola la mitad de su existencia de malabarista del sobrevivir. Candelaria la matutera, oportunista, peleona, desvergonzada y entrañable, ya estaba en la puerta rumbo al pasillo cuando, aún a media voz, lancé mi última pregunta. En realidad, apenas tenía que ver con codo lo que habíamos hablado aquella noche, pero sentía una cierta curiosidad por conocer su respuesta.
—Candelaria, ¿usted con quién está en esta guerra?
Se volvió sorprendida, pero no dudó un segundo en responder con un potente susurro.
—¿Yo? A muerte con quien la gane, mi alma.
Prosigue el relato de la venta de las pistolas con algunas alusiones a la masonería. Sira, tendrá que disfrazarse de mora para ir hasta la estación de tren, donde se ha convenido la entrega de las pistolas -que oculta entre sus ropas-, a un misterioso personaje, el hombre de Larache. Al parecer se trata de un masón que le ayudará a huir, y del que nunca conocerá su nombre.[15]
Aquí el tema de la masonería no es un mero argumento ideológico que refleje el clima de enfrentamiento mortal entre las dos Españas combatientes. Los masones son personas y - sobre todo el último- reaccionan con una gran humanidad frente a la fragilidad de la protagonista. Y después de este episodio no volverá a hablarse ni de los masones ni de la masonería:
Los días que siguieron a la noche en que me mostró las pistolas fueron terribles. Candelaria entraba, salía y se movía incesante como una culebra ruidosa y corpulenta. Iba sin mediar palabra de su cuarto al mío, del comedor a la calle, de la calle a la cocina, siempre con prisa, concentrada, murmurando una confusa letanía de gruñidos y ronroneos cuyo sentido nadie era capaz de descifrar. [16]
No interferí en sus vaivenes ni le consulté sobre la marcha de las negociaciones: sabía que cuando todo estuviera listo, ella misma se encargaría de ponerme al corriente.
Pasó casi una semana hasta que, por fin, tuvo algo que anunciar. Regresó aquel día a casa pasadas las nueve de la noche, cuando ya estábamos todos sentados frente a los platos vacíos esperando su llegada. La cena transcurrió como siempre, agitada y combativa. A su término, mientras los huéspedes se esparcían por la pensión con rumbo a sus últimos quehaceres, nosotras comenzamos a recoger juntas la mesa.
Y en el camino, entre el traslado de cubiertos, loza sucia y servilletas, ella, como con cuentagotas, me fue desgranando entre susurros el remate de sus planes: esta noche se resuelve por fin el asuntillo, chiquilla; ya está todo el pescado vendido; mañana por la mañana comenzamos a mover lo tuyo; qué ganitas que tengo, alma mía, de acabar con este jaleo de una maldita vez. Apenas cumplimos con la faena, cada una se encerró en su cuarto sin cruzar una palabra más entre nosotras. El resto de la tropa, entretanto, liquidaba la jornada con sus rutinas nocturnas: las gárgaras de eucalipto y la radio, los bigudíes frente al espejo o el tránsito hacia el café. Intentando simular normalidad, lancé al aire las buenas noches y me acosté.
Permanecí despierta un rato, hasta que los trajines se fueron poco a poco acallando. Lo último que oí fue a Candelaria salir de su cuarto y cerrar después, sin apenas ruido, la puerta de la calle. Caí dormida a los pocos minutos de su marcha. Por primera vez en varios días, no di vueltas infinitas en la cama ni se metieron conmigo bajo la manta los oscuros presagios de las noches anteriores: cárcel, comisario, arrestos, muertos. Parecía como si el nerviosismo hubiera decidido por fin darme una tregua al saber que aquel siniestro negocio estaba a punto de terminar. Me sumergí en el sueño acurrucada junto al dulce presentimiento de que, a la mañana siguiente, empezaríamos a planificar el futuro sin la sombra negra de las pistolas sobrevolando nuestras cabezas.
Pero duró poco el descanso. No supe qué hora era, las dos, las tres quizá, cuando una mano me agarró el hombro y me sacudió enérgica.
—Despierta, niña, despierta.
Me incorporé a medias, desorientada, adormecida aún.
—¿Qué pasa, Candelaria? ¿Qué hace aquí? ¿Ya está de vuelta? —logré decir a trompicones.
—Un desastre, criatura, un desastre como la copa de un pino —respondió la matutera entre susurros.
Estaba de pie junto a mi cama y, entre las brumas de mi somnolencia, su figura voluminosa se me antojó más rotunda que nunca. Llevaba puesto un gabán que no le conocía, ancho y largo, cerrado hasta el cuello. Comenzó a desabotonarlo con prisa mientras lanzaba explicaciones aturulladas.
—El ejército tiene vigilados todos los accesos a Tetuán por carretera y los hombres que venían desde Larache a recoger la mercancía no se han atrevido a llegar hasta aquí. He estado esperando casi hasta las tres de la mañana sin que nadie apareciera y, al final, me han mandado a un morito de las cabilas para decirme que los accesos están mucho más controlados de lo que creían, que temen no poder salir vivos si se deciden a entrar.
—¿Dónde tenía que verles? —pregunté esforzándome por emplazar en su sitio todo lo que ella iba contando.
—En la Suica baja, en las traseras de una carbonería.
Desconocía a qué sitio se estaba refiriendo, pero no intenté averiguarlo. En mi cabeza aún adormecida se perfiló con trazos gruesos el alcance de nuestro fracaso: adiós al negocio, adiós al taller de costura. Bienvenido otra vez el desasosiego de no saber qué iba a ser de mí en los tiempos venideros.
—Todo ha terminado entonces —dije mientras me frotaba los ojos para intentar arrancarles los últimos restos del sueño.
—De eso nada, chiquilla —atajó la patrona terminando de despojarse del gabán—Los planes se han torcido, pero por la gloria de mi madre yo te juro que esta noche salen zumbando de mi casa las pistolas. Así que, arreando, morena: levántate de la cama, que no hay tiempo que perder.
Tardé en enteder lo que me decía; tenía la atención fija en otro asunto: en la imagen de Candelaria desabrochándose el sayón informe que la cubría bajo el gabán, una especie de bata suelta de basta lana que apenas dejaba intuir las formas generosas de su cuerpo. Contemplé atónita cómo se desvestía, sin comprender el sentido de tal acto e incapaz de averiguar a qué se debía aquel desnudo precipitado a los pies de mi cama. Hasta que, desprovista de la saya, empezó a sacar objetos de entre sus carnes densas como la manteca.
Y entonces lo entendí. Cuatro pistolas llevaba sujetas, en las ligas, seis en la faja, dos en los tirantes del sostén y otro par de ellas debajo de las axilas. Las cinco restantes iban en el bolso, liadas en un trozo de paño. Diecinueve en total. Diecinueve culatas con sus diecinueve cañones a punto de abandonar el calor de aquel cuerpo robusto para trasladarse a un destino que en ese mismo momento comencé a sospechar.
—Y ¿qué es lo que quiere que haga? —pregunté atemorizada.
—Llevar las armas a la estación del tren, entregarlas antes de las seis de la mañana y traerte de vuelta para acá los mil novecientos duros en los que tenía apalabrada la mercancía. Sabes dónde está la estación, ¿no? Cruzando la carretera de Ceuta, a los pies del Gorgues. Allí podrán recogerla los hombres sin tener que entrar en Tetuán. Bajarán desde el monte e irán a por ella directamente antes de que amanezca, sin necesidad de pisar la ciudad.
—Pero ¿por qué tengo que llevarla yo? —Me notaba de pronto despierta como un búho, el susto había conseguido cortar la somnolencia de raíz.
—Porque al volver de la Suica dando un rodeo y pergeñando la manera de arreglar lo de la estación, el hijo de puta del Palomares, que salía del bar El Andaluz cuando ya estaban cerrando, me ha echado el alto junto al portón de Intendencia y me ha dicho que igual le cuadra esta noche pasarse por la pensión a hacerme un registro.
—¿Quién es Palomares?
—El policía con más mala sangre de todo el Marruecos español.
—¿De los de don Claudio?
—Trabaja a sus órdenes, sí. Cuando lo tiene delante, le hace la rosca al jefe, pero, en cuanto campa a sus anchas, saca el cabrón una chulería y una mala baba que tiene acobardado con echarle la perpetua a medio Tetuán.
—Y ¿por qué la ha parado a usted esta noche?
—Porque le ha dado la gana, porque es así de desgraciado y le gusta repartir estopa y asustar a la gente, sobre todo a las mujeres; lleva años haciéndolo y en estos tiempos, más todavía.
—Pero ¿ha sospechado algo de las pistolas?
—No, hija, no; por suerte no me ha pedido que le abra el bolso ni se ha atrevido a tocarme. Tan sólo me ha dicho con su voz asquerosa, dónde vas tan de noche, matutera, no estarás metida en alguno de tus chalaneos, cachoperra, y yo le he contestado, vengo de hacerle una visita a una comadre, don Alfredo, que anda mala de unas piedras en el riñón.
No me fío de ti, matutera, que eres muy guarra y muy fullera, me ha dicho luego el berraco, y yo me he mordido la lengua para no contestarle, aunque a punto he estado de cagarme en todos sus muertos, así que, con el bolso bien firme debajo del sobaco, he apretado el paso encomendándome a María Santísima para que no se me movieran las pistolas del cuerpo, y cuando ya lo había dejado atrás, oigo otra vez su voz cochina a mi espalda, lo mismo me paso luego por la pensión y te hago un registro, zorra, a ver qué encuentro.
—¿Y usted cree que de verdad va a venir?
—Lo mismo sí y lo mismo no —respondió encogiéndose de hombros—. Si consigue por ahí a alguna pobre golfa que le haga un apaño y lo deje bien aliviado, igual se olvida de mí. Pero, como no se le enderece la noche, no me extrañaría que tocara a la puerta dentro de un rato, sacara a los huéspedes a la escalera y me pusiera la casa patas arriba sin miramientos. No sería la primera vez.
—Entonces, usted ya no puede moverse de la pensión en toda la madrugada, por si acaso —susurré con lentitud. [17]
—Talmente, mi alma —corroboró.
—Y las pistolas tienen que desaparecer inmediatamente para que no las encuentre aquí Palomares —añadí.
—Ahí estamos, sí, señor.
—Y la entrega tiene que hacerse hoy a la fuerza porque los compradores están esperando las armas y se juegan la vida si tienen que entrar a por ellas a Tetuán.
—Más clarito no lo has podido decir, reina mía.
Nos quedamos unos segundos en silencio, mirándonos a los ojos, tensas y patéticas. Ella de pie medio desnuda, con las lorzas de carne saliéndole a borbotones por los confines de la faja y el sostén; yo sentada con las piernas dobladas, aún entre las sábanas, en camisón, con el pelo revuelto y el corazón en un puño. Y acompañándonos, las negras pistolas desparramadas.
Habló la patrona finalmente, poniendo palabras firmes a la certeza.
—Tienes que encargarte tú, Sira. No nos queda otra salida.
—Yo no puedo, yo no, yo no... —tartamudeé.
—Tienes que hacerlo, chiquilla —repitió con voz oscura—. Si no, lo perdemos todo.
—Pero acuérdese de lo que yo ya tengo encima, Candelaria: la deuda del hotel, las denuncias de la empresa y de mi medio hermano. Como me pillen en ésta, para mí va a ser el fin.
—El fin bueno lo vamos a tener si llega esta noche el Palomares y nos agarra con todo esto en casa —replicó volviendo la mirada hacia las armas.
—Pero Candelaria, escúcheme... —insistí.
—No, escúchame tú a mí, muchacha, escúchame bien tú a mí ahora —dijo imperiosa. Hablaba con un siseo potente y los ojos abiertos como platos. Se agachó hasta ponerse a mi altura, aún estaba yo en la cama.
Me agarró los brazos con fuerza y me obligó a mirarla de frente—. Yo lo he intentado todo, me he dejado el pellejo en esto y la cosa no ha salido —dijo entonces—. Así de perra es la suerte: a veces te deja que ganes y otras veces te escupe en la cara y te obliga a perder. Y esta noche a mí me ha dicho ahí te pudras, matutera. Ya no me queda ningún cartucho, Sira, yo ya estoy quemada en esta historia. Pero tú no. Tú eres ahora la única que aún puede lograr que no nos hundamos, la única que puede sacar la mercancía y recoger el dinero. Si no fuera necesario, no te lo estaría pidiendo, bien lo sabe Dios. Pero no nos queda otra, criatura: tienes que empezar a moverte. Tú estás metida en esto igual que yo; es asunto de las dos y en ello nos va mucho. Nos va el futuro, niña, el futuro entero. Como no consigamos ese dinero, no levantamos cabeza. Y ahora todo está en tus manos (…)
—¿Ha pensado cómo tendría que hacerlo? —pregunté por fin con un hilo de voz.
Resopló con estrépito Candelaria, recuperando aliviada el ánimo perdido.
—Muy facilísimamente, prenda. Espérate un momentillo, que ahora mismito te lo voy a contar.
Salió de la habitación aún medio desnuda y retornó en menos de un minuto con los brazos llenos de lo que me pareció un trozo enorme de lienzo blanco.
—Vas a vestirte de morita con un jaique —dijo mientras cerraba la puerta a su espalda— Dentro de ellos cabe el universo entero.
Así era, sin duda. A diario veía a las mujeres árabes arrebujadas dentro de aquellas prendas anchas sin forma, esa especie de capas amplísimas que cubrían la cabeza, los brazos y el cuerpo entero por delante y por detrás. Debajo de ellas, efectivamente, podría alguien ocultar lo que quisiera.
Un trozo de tela solía cubrirles la boca y la nariz, y la cubierta les llegaba hasta las cejas. Tan sólo los ojos, los tobillos y los pies quedaban a la vista. Jamás se me habría ocurrido una manera mejor de andar por la calle cobijando un pequeño arsenal de pistolas (...)
—Ponte estas babuchas, son de la Jamila —dijo dejando a mis pies unas ajadas zapatillas de piel color parduzco—. Y ahora, el jaique —añadió sosteniendo la gran capa de lienzo blanco—. Eso es, envuélvete hasta la cabeza, que te vea yo cómo te queda.
Me contempló con una media sonrisa.
—Perfecta, una morita más. Antes de salir, que no se te olvide, tienes que ajustarte también a la cara el velo para que te tape la boca y la nariz. Hala, vamos para afuera, que ahora tengo que explicarte rapidito por dónde vas a salir.
Empecé a caminar con dificultad, consiguiendo a duras penas mover el cuerpo a un ritmo normal. Las pistolas pesaban como plomos y me obligaban a llevar las piernas entreabiertas y los brazos separados de los costados. Salimos al pasillo, Candelaria delante y yo detrás desplazándome torpemente; un gran bulto blanco que chocaba contra las paredes, los muebles y los quicios de las puertas. Hasta que, sin darme cuenta, golpeé una repisa y tiré al suelo todo lo que en ella había: un plato de Talavera, un quinqué apagado y el retrato color sepia de algún Pariente de la patrona.
La cerámica, el cristal del retrato y la pantalla del quinqué se hicieron añicos tan pronto chocaron contra las baldosas, y el estrépito provocó que, en los cuartos vecinos, los somieres comenzaran a crujir al romperse el sueño de los huéspedes.
—¿Qué ha pasado? —gritó la madre gorda desde la cama.
—Nada, que se me ha caído un vaso de agua al suelo. A dormir todo el mundo —respondió Candelaria con autoridad.
Intenté agacharme para recoger el estropicio, pero no pude doblar el cuerpo.
—Deja, deja, niña, que ya lo arreglo yo luego —dijo apartando con el pie unos cuantos cristales.
Y entonces, inesperadamente, una puerta se abrió apenas a tres metros de nosotras. Al encuentro nos salió la cabeza llena de rulillos de Fernanda, la más joven de las añosas hermanas. Antes de que tuviera ocasión de preguntarse qué había pasado y qué hacía una mora con un jaique tumbando los muebles del pasillo a esas horas de la madrugada, Candelaria le lanzó un dardo que la dejó muda y sin capacidad de reacción.
—Como no se meta en la cama ahora mismo, mañana en cuanto me levante le cuento a la Sagrario que anda usted viéndose con el practicante del dispensario los viernes en la cornisa.
El pánico a que la pía hermana se enterara de sus amoríos pudo más que la curiosidad y, sin mediar palabra, Fernanda volvió a escurrirse como una anguila dentro de su habitación.
—Tira para adelante, chiquilla, que se nos está haciendo tarde —dispuso entonces la matutera en un susurro imperioso—. Es mejor que nadie vea que sales de esta casa, a ver si va a andar por aquí cerca el Palomares y la cagamos antes de empezar. Así que vamos para afuera (...)
—Cuando llegues al barrio moro, date unas cuantas vueltas por sus calles y asegúrate de que nadie se fija en ti o te sigue los pasos. Si te cruzas con alguien, cambia de rumbo con disimulo o aléjate todo lo posible. Al cabo de un rato, vuelve a salir a la Puerta de La Luneta y baja hasta el parque, sabes por dónde te digo, ¿verdad?
—Creo que sí —dije esforzándome por trazar a ciegas el recorrido.
—Una vez allí, te vas a dar de frente con la estación: cruza la carretera de Ceuta y métete en ella por donde pilles abierto, despacito y bien tapada. Lo más probable es que no haya por allí más que un par de soldados medio dormidos que no te harán ni puñetero caso; seguramente te encuentres a algún marroquí esperando el tren para Ceuta; los cristianos no empezarán a llegar hasta más tarde.
—¿A qué hora sale el tren?
—A las siete y media. Pero los moros, ya sabes, llevan otro ritmo con los horarios, así que a nadie extrañará que andes por allí antes de las seis de la mañana.
—¿Y yo también debo subirme, o qué es lo que tengo que hacer?
Se tomó Candelaria unos segundos antes de responder e intuí que a su plan apenas le quedaba ya camino por el que avanzar.
—No; tú en principio no tienes que coger el tren. Cuando llegues a la estación, siéntate un ratillo en el banco que está debajo del tablón de los horarios, deja que te vean allí y así sabrán que eres tú quien lleva la mercancía.
—¿Quién tiene que verme?
—Eso da lo mismo: quien tenga que verte, te verá. A los veinte minutos, levántate del banco, vete para la cantina y arréglatelas como puedas para que el cantinero te diga dónde tienes que dejar las pistolas (...)
—¿Adónde van a ir a parar las armas? ¿Quiénes son esos hombres de Larache?
—Eso a ti lo mismo te da, muchacha. Lo importante es que lleguen a su destino a la hora prevista; que las dejes donde te digan y que recojas los dineros que te tienen que dar: mil novecientos duros, acuérdate bien y cuenta los billetes uno a uno. Y, luego, te vuelves para acá echando las muelas, que yo te estaré esperando con los ojos como candiles. [18]
—Nos estamos exponiendo mucho, Candelaria —insistí—. Déjeme por lo menos saber con quién nos estamos jugando los cuartos.
Suspiró con fuerza y el busto, apenas medio tapado por la bata ajada que se había echado encima en el último minuto, volvió a subir y bajar como impulsado por un inflador.
—Son masones —me dijo entonces al oído, como con miedo a pronunciar una palabra maldita—. Estaba previsto que llegaran esta noche en una camioneta desde Larache, lo más seguro es que ya anden escondidos por las fuentes de Buselmal o en alguna huerta de la vega del Martín.[19] Vienen por las cabilas, no se atreven a andar por la carretera. Probablemente recojan las armas en donde tú las dejes y ni siquiera las suban al tren. Desde la misma estación, digo yo que volverán a su ciudad atravesando de nuevo las cabilas y esquivando Tetuán, si es que no los pillan antes, Dios no lo quiera. Pero, en fin, eso no es nada más que un suponer, porque la verdad es que no tengo ni pajolera idea de lo que esos hombres se traen entre manos. Suspiró con fuerza mirando al vacío y prosiguió en un murmullo.
El campo de concentración del Mogote
Candelaria medio al oído y con cierto temor le habla de la brutal represión de los masones que se ha producido en diversas ciudades del Protectorado Español en Marruecos. Le cuenta que el antiguo campo de concentración del Mogote[20] situado en las afueras de Tetuán fue, junto con el campo de Zeluán (cerca de Melilla), el primero de los campos de concentración que utilizaron los militares del bando rebelde para detener a los presos:
—Lo que sí sé, criatura, porque todo el mundo lo sabe también, es que los sublevados se han ensañado a conciencia con todos los que tenían algo que ver con la masonería. A algunos les metieron un tiro en la cabeza entre las mismas paredes del local en donde se reunían; los más afortunados huyeron a todo correr a Tánger o a la zona francesa. A otros se los llevaron para el Mogote, y cualquier día los fusilan y a tomar viento. Y probablemente unos cuantos anden escondidos en sótanos, buhardillas y zaguanes, temiendo que cualquier día alguien dé un chivatazo y los saquen de sus refugios a culatazo limpio. Por esa razón no he encontrado a nadie que se haya atrevido a comprar la mercancía, pero, a través de unos y otros, conseguí el contacto de Larache y por eso sé que será allí a donde irán a parar las pistolas.
Me miró entonces a los ojos, seria y oscura como nunca antes la había visto.
—La cosa está muy fea, niña, muy requetefeísima —dijo entre dientes—.
Aquí no hay piedad ni miramientos y, en cuantito alguien se significa una miajita, se lo llevan por delante antes de decir amén. Ya han muerto muchos pobres desgraciados, gente decente que nunca mató una mosca ni a nadie jamás hizo el menor mal. Ten mucho cuidado, chiquilla, no vayas a ser tú la próxima.[21]
Volví a sacar de la nada una pizca de ánimo para que ambas nos convenciéramos de algo en lo que ni yo misma creía.
—No se preocupe usted, Candelaria; ya verá como salimos de ésta de alguna manera.
Y sin una palabra más, me dirigí al poyete y me dispuse a trepar con el más siniestro de los cargamentos bien amarrado a la piel. Atrás dejé a la matutera, observándome desde debajo de la parra mientras se santiguaba entre susurros y sarmientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Virgen de los Milagros te acompañe, alma mía. Lo último que oí fue el sonoro beso que dio a sus dedos en cruz al final de la persignación. Un segundo después desaparecí tras la tapia y caí como un fardo en el patio del colmado.
El masón de Larache
Sira para la consecución de su misión sale de noche bien enfundada por todo el cuerpo, con las pistolas que debe llevar a la estación y se ocultan entre sus ropajes, pero se desorienta, y a punto está de no llegar a su destino, porque varias patrullas le dan el alto y le piden la documentación que evidentemente no tiene porque es española, a pesar de su ropa. Pero, al final la dejan pasar, y supera de nuevo el control militar en la propia estación. El encargado de recibir las armas va con una chilaba, aunque descubre que también es español. Este hombre le ayuda a liberarse de las pistolas, pero, “el masón de Larache” tiene que interrumpir precipitadamente la entrega de las armas por la proximidad de los soldados que hacen la guardia en la estación y que se acercan a donde están ellos.
Él le dice que salga rápidamente. Sira se resiste, pero al final apenas tiene tiempo de salir huyendo, ignorando si ese desconocido que la ha tratado con gran respeto y le ha entregado la suma de dinero pactada, ha tenido tiempo de salvarse o ha sido detenido. Pero esa incógnita quedará sin resolver:
Entré en la estación por la puerta principal, abierta de par en par. Me recibió un despliegue de luz fría alumbrando el vacío, incongruente con la noche oscura que acababa de dejar detrás. Lo primero que capté fue un gran reloj que marcaba las seis menos cuarto. [22]
Suspiré bajo la tela que me cubría el rostro: el retraso no había sido excesivo. Caminé con intencionada lentitud por el vestíbulo mientras con los ojos escondidos tras la capucha estudiaba aceleradamente el escenario (...)
La cantina era grande y tenía al menos una docena de mesas, todas sin ocupar excepto una en la que un hombre dormitaba con la cabeza escondida entre los brazos; a su lado descansaba vacío un porrón de vino.
Me dirigí hacia el mostrador arrastrando las babuchas, sin tener la menor idea de qué era lo que debería decir o lo que allí tenía que oír. Tras la barra, un hombre moreno y enjuto con una colilla medio apagada entre los labios se afanaba en colocar platos y tazas en pilas ordenadas, sin prestar en apariencia la menor atención a aquella mujer de rostro tapado que a punto estaba de plantarse frente a él.
Al verme alcanzar el mostrador, sin sacarse el resto del cigarrillo de la boca, dijo tan sólo en voz alta y ostentosa: a las siete y media, hasta las siete y media no sale el tren. Y después, en tono bajo, añadió unas palabras en árabe que no comprendí. Soy española, no le entiendo, murmuré tras el velo.
Abrió la boca sin poder disimular su incredulidad, y el resto de su pitillo fue a parar al suelo en el descuido. Y entonces, atropelladamente, me transmitió el mensaje: vaya al urinario del andén y cierre la puerta, la están esperando (…)
Apenas había luz y no quise buscar la palomilla, preferí acostumbrar los ojos a la oscuridad. Vislumbré la señal de hombres a la izquierda y la de mujeres a la derecha. Y al fondo, contra la pared, percibí lo que parecía un montón de tela que lentamente comenzaba a moverse. Una cabeza tapada por una capucha emergió cautelosa del bulto, sus ojos se cruzaron con los míos en la penumbra.
—¿Trae la mercancía? —preguntó con voz española. Hablaba quedo y rápido.
Moví la cabeza afirmativamente y el bulto se irguió sigiloso hasta convertirse en la figura de un hombre vestido, como yo, a la usanza moruna.
—¿Dónde está?
Me bajé el velo para poder hablar con más facilidad, me abrí el jaique y expuse ante él mi cuerpo fajado.
—Aquí.
—Dios mío —murmuró tan sólo. En aquellas dos palabras se concentraba un mundo de sensaciones: asombro, ansiedad, urgencia. Tenía el tono grave, parecía una persona educada.
—¿Se lo puede quitar usted misma? —preguntó entonces.
—Necesitaré tiempo —susurré.
Me indicó un aseo de señoras y entramos los dos. El espacio era estrecho y por una pequeña ventana se colaba un resto de luz de luna, suficiente como para no necesitar más iluminación.
—Hay prisa, no podemos perder un minuto. El retén de la mañana está a punto de llegar y revisan la estación de arriba abajo antes de que salga el primer tren. Tendré que ayudarla —anunció cerrando la puerta a su espalda.
Dejé caer el jaique al suelo y puse los brazos en cruz para que aquel desconocido comenzara a trastear por mis rincones, desatando nudos, destensando vendas y liberando mi esqueleto de su siniestra cobertura.
Antes de comenzar, se bajó la capucha de la chilaba y frente a mí descubrí el rostro serio y armonioso de un español de edad media con barba de varios días. Tenía el pelo castaño y rizado, despeinado por efecto del ropaje bajo el que probablemente llevara tiempo camuflado. Sus dedos empezaron a trabajar, pero la labor no resultaba sencilla.
Candelaria se había esforzado a conciencia y ni una sola de las armas se había movido de su sitio, pero los nudos eran tan prietos y los metros de tela tantos que desprender de mi contorno todo aquello nos llevó un rato más largo de lo que aquel desconocido y yo habríamos deseado.
Nos mantuvimos callados los dos, rodeados de azulejos blancos y acompañados tan sólo por la placa turca del suelo, el sonido acompasado de nuestras respiraciones y el murmullo de alguna frase suelta que marcaba el ritmo del proceso: ésta ya está, ahora por aquí, muévase un poco, vamos bien, levante más el brazo, cuidado.
A pesar del apremio, el hombre de Larache actuaba con una delicadeza infinita, casi con pudor, evitando en lo posible acercarse a los recodos más íntimos o rozar mi piel desnuda un milímetro más allá de lo estrictamente necesario.
Como si temiera manchar mi integridad con sus manos, como si el cargamento que llevaba adherido fuera una exquisita envoltura de papel de seda y no una negra coraza de artefactos destinados a matar.
En ningún momento me incomodó su cercanía física: ni sus caricias involuntarias, ni la intimidad de nuestros cuerpos casi pegados. Aquél fue, sin duda, el momento más grato de la noche: no porque un hombre recorriera mi cuerpo después de tantos meses, sino porque creía que, con aquel acto, estaba llegando el principio del fin.
Todo se desarrollaba a buen ritmo. Las pistolas fueron saliendo una a una de sus escondrijos y yendo a parar a un montón en el suelo. Quedaban muy pocas ya, tres o cuatro, no más. Calculé que, en cinco, en diez minutos como mucho, todo estaría terminado.
Y entonces, inesperadamente, el sosiego se rompió, haciéndonos contener el aliento y frenar en seco la tarea. Del exterior, aún en la distancia, llegaron los sonidos agitados del comienzo de una nueva actividad.
Tomó aire el hombre con fuerza y se sacó un reloj del bolsillo.[23]
—Ya está aquí el retén de reemplazo, se han adelantado —anunció. En su voz quebrada percibí angustia, inquietud, y la voluntad de no transmitirme ninguna de aquellas sensaciones.
—¿Qué hacemos ahora? —susurré.
—Salir de aquí lo antes posible —dijo de inmediato—. Vístase, rápido.
—¿Y las pistolas que quedan?
—No importan. Lo que hay que hacer es huir: los soldados no tardarán en entrar para comprobar que todo está en orden.
Mientras yo me envolvía en el jaique con manos temblorosas, él se desató de la cintura un saco de tela mugrienta e introdujo las pistolas a puñados.
—¿Por dónde salimos? —musité.
—Por ahí —dijo alzando la cabeza y señalando con la barbilla la ventana—. Primero va a saltar usted, después tiraré las pistolas y saldré yo. Pero escúcheme bien: si yo no llegara a unirme a usted, coja las pistolas, corra con ellas en paralelo a la vía y déjelas junto al primer cartel que encuentre anunciando una parada o una estación, ya irá alguien a buscarlas. No eche la vista atrás y no me espere; tan sólo salga corriendo y escape. Vamos, prepárese para subir, apoye un pie en mis manos.
Miré la ventana, alta y estrecha. Creí imposible que cupiéramos por ella, pero no lo dije. Estaba tan asustada que tan sólo me dispuse a obedecer, confiando ciegamente en las decisiones de aquel masón anónimo de quien jamás llegaría a conocer siquiera el nombre.
—Espere un momento —anunció entonces, como si hubiera olvidado algo.
Se abrió la camisa de un tirón y del interior extrajo una pequeña bolsa de tela, una especie de faltriquera.
—Guárdese antes esto, es el dinero pactado. Por si acaso la cosa se complica una vez fuera.
—Pero aún quedan pistolas... —tartamudeé mientras me palpaba el cuerpo.
—No importa. Usted ya ha cumplido su parte, así que debe cobrar —dijo mientras me colgaba la bolsa al cuello. Me dejé hacer, inmóvil, como anestesiada—. Vamos, no podemos perder un segundo.
Reaccioné por fin. Apoyé un pie en sus manos cruzadas y me impulsé hasta agarrarme al borde de la ventana.
—Ábrala, deprisa —requirió—. Asómese. Dígame rápido qué ve y qué oye.
La ventana daba al campo oscuro, el movimiento provenía de otra zona fuera del alcance de mi vista. Ruidos de motores, ruedas chirriando sobre la gravilla, pasos firmes, saludos y órdenes, voces imperiosas repartiendo funciones. Con ímpetu, con brío, como si el mundo estuviera a punto de acabar cuando aún no había comenzado la mañana.
—Pizarro y García, a la cantina. Ruiz y Albadalejo, a las taquillas. Vosotros a las oficinas y vosotros dos a los urinarios. Vamos, todos cagando leches — gritó alguien con rabiosa autoridad.
—No se ve a nadie, pero vienen hacia acá —anuncié con la cabeza aún fuera.
—Salte —ordenó entonces.
No lo hice. La altura era inquietante, necesitaba sacar antes el cuerpo, me negaba inconscientemente a salir sola. Quería que el hombre de Larache me asegurara que iba a venir conmigo, que me llevaría de su mano allá a donde tuviera que ir.
La agitación se oía cada vez más cerca. El rechinar de las botas sobre el suelo, las voces fuertes repartiendo objetivos. Quintero, al urinario de señoras; Villana, al de hombres. No eran a todas luces los reclutas desidiosos que encontré a mi llegada, sino una patrulla de hombres frescos con ansia por llenar de actividad el principio de su jornada.
—¡Salte y corra! —repitió enérgico el hombre agarrándome las piernas e impulsándome hacia arriba.
Salté. Salté, caí y sobre mí cayó el saco de las pistolas. Apenas había alcanzado el suelo cuando oí el estruendo precipitado de puertas abiertas a patadas. Lo último que llegó a mis oídos fueron los gritos broncos que increpaban a quien ya nunca más vi.
—¿Qué haces en el urinario de mujeres, moro? ¿Qué andas tirando por la ventana? Villarta, rápido, sal a ver si ha arrojado algo al otro lado. Empecé a correr. A ciegas, con furia. Cobijada en la negrura de la noche y arrastrando el saco con las armas; sorda, insensible, sin saber si me seguían ni querer preguntarme qué habría sido del hombre de Larache frente al fusil del soldado (...)
Mientras corría frenética por el campo, mientras clavaba las uñas en la tierra y tapaba con ella el saco, mientras caminaba por la carretera; a lo largo de todas las últimas acciones de aquella larga noche, por la mente se me habían cruzado mil imágenes conformando secuencias distintas con un solo protagonista: el hombre de Larache.
En una de ellas, los soldados descubrían que no había tirado nada por la ventana, que todo había sido una falsa alarma, que aquel individuo no era más que un árabe somnoliento y confundido; lo dejaban entonces marchar, el ejército tenía orden expresa de no importunar a la población nativa a no ser que percibieran algo alarmante.
En otra muy distinta, apenas abrió la puerta del urinario, el soldado comprobó que se trataba de un español emboscado; lo arrinconó en el retrete, le apuntó con el fusil a dos palmos de la cara y requirió refuerzos a gritos. Llegaron éstos, lo interrogaron, tal vez lo identificaron, tal vez se lo llevaron retenido al cuartel, tal vez él intentó huir y lo mataron de un tiro en la espalda cuando saltaba a las vías. [24]
En medio de las dos premoniciones cabían mil secuencias más; sin embargo, sabía que nunca lograría conocer cuál de ellas estaba más próxima a la certeza. Entré en el portal exhausta y llena de temores. Sobre el mapa de Marruecos se alzaba la mañana.[25]
Un ateo, hijo de Lucifer
Vuelve a aparecer implícitamente de nuevo una referencia masónica en el capítulo 20 de la Segunda Parte de la novela cuando Sira -instalada en su nuevo taller, donde trabaja y reside- evoque las viejas peleas que se repetían en el comedor de la pensión, narrando el fallecimiento de uno de los huéspedes más respetados, don Anselmo. Un personaje anciano, bondadoso dispuesto a ayudar siempre a todo el mundo, maestro jubilado, y masón…[26]
—Que dice la señora Candelaria que vaya en cuanto pueda para La Luneta.
Se ha muerto el maestro, don Anselmo.
Paquito, el hijo gordo de la madre gorda, me traía sudoroso el recado.
—Vete adelantando tú y dile que voy en seguida.
Anuncié a Jamila la noticia y lloró con pena. Yo no derramé una lágrima, pero lo sentí en el alma. De todos los componentes de aquella tribu levantisca con la que conviví en los tiempos de la pensión, él era el más cercano, el que mantenía conmigo una relación más afectuosa. Me vestí con el traje de chaqueta más oscuro que tenía en el armario: aún no había hecho un hueco en mi guardarropa para el luto.
Recorrimos Jamila y yo con prisa las calles, llegamos al portal de nuestro destino y ascendimos un tramo de escalera. No pudimos avanzar más, un denso grupo de hombres amontonados taponaba el acceso. Nos abrimos paso con los codos entre aquellos amigos y conocidos del maestro que respetuosamente esperaban turno para acercarse a darle el último adiós.
La puerta de la pensión estaba abierta y antes de cruzar siquiera el umbral percibí el olor a cirio encendido y un sonoro murmullo de voces femeninas rezando al unísono. Candelaria nos salió al encuentro en cuanto entramos. Iba embutida en un traje negro que le quedaba a todas luces estrecho y sobre su busto majestuoso se columpiaba una medalla con el rostro de una virgen. En el centro del comedor, sobre la mesa, un féretro abierto contenía el cuerpo ceniciento de don Anselmo vestido de domingo. Un escalofrío me recorrió la espalda al contemplarlo, noté cómo Jamila me clavaba las uñas en el brazo. Di un par de besos a Candelaria y ella dejó junto a mi oreja el reguero de un chorro de lágrimas.
—Ahí lo tienes, caído en el mismito campo de batalla.
Rememoré aquellas peleas entre plato y plato de las que tantos días fui testigo. Las raspas de los boquerones y los trozos de piel de melón africano, rugosa y amarilla, volando de un flanco a otro de la mesa. Las bromas venenosas y los improperios, los tenedores enhiestos como lanzas, los berridos de uno y otro bando. Las provocaciones y las amenazas de desahucio nunca cumplidas por la matutera. La mesa del comedor convertida en un auténtico campo de batalla, efectivamente.
Intenté contener la risa triste. Las hermanas resecas, la madre gorda y unas cuantas vecinas, sentadas junto a la ventana y enlutadas todas de arriba abajo, continuaban desgranando los misterios del rosario con voz monótona y llorosa. Imaginé por un segundo a don Anselmo en vida, con un Toledo en la comisura de la boca, gritando furibundo entre toses que dejaran de rezar por él de una puñetera vez. Pero el maestro ya no estaba entre los vivos y ellas sí. Y delante de su cuerpo muerto, por presente y caliente que aún estuviera, podían ya hacer lo que les viniera en gana.
Nos sentamos Candelaria y yo junto a ellas, la patrona acopló su voz al ritmo del rezo y yo fingí hacer lo mismo, pero mi mente andaba trotando por otros andurriales.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Acerqué mi silla de enea a la suya hasta que nuestros brazos se tocaron.
Señor, ten piedad de nosotros.
—Tengo que preguntarle una cosa, Candelaria —le susurré al oído.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
—Dime, mi alma —respondió en voz igualmente baja.
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, redentor del mundo.
—Me he enterado de que andan sacando a gente de zona roja.
Dios Espíritu Santo.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.
—Eso dicen...
Santa María, ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios.
Santa Virgen de las Vírgenes.
—¿Puede usted enterarse de cómo lo hacen?
Madre de Cristo.
Madre de la Iglesia.
—¿Para qué quieres tú saberlo?
Madre de la divina gracia.
Madre purísima.
Madre castísima.
—Para sacar a mi madre de Madrid y traérmela a Tetuán.
Madre virginal.
Madre inmaculada.
—Tendré que preguntar por ahí...
Madre amable.
Madre admirable.
—¿Mañana por la mañana?
Madre del buen consejo.
Madre del Creador.
Madre del Salvador.
—En cuanto pueda. Y ahora cállate ya y sigue rezando, a ver si entre todas subimos a don Anselmo al cielo.
El velatorio se prolongó hasta la madrugada. Al día siguiente enterramos al maestro, con sepelio en la misión católica, responso solemne y toda la parafernalia propia del más fervoroso de los creyentes. Acompañamos el féretro al cementerio. Hacía mucho viento, como tantos otros días en Tetuán: un viento molesto que alborotaba los velos, alzaba las faldas y hacía serpentear por el suelo las hojas de los eucaliptos. Mientras el sacerdote pronunciaba los últimos latines, me incliné hacia Candelaria y le transmití mi curiosidad en un susurro.
—Si las hermanas decían que el maestro era un ateo hijo de Lucifer, no sé cómo le han organizado este entierro.
—Déjate tú, déjate tú, a ver si se le va a quedar el alma vagando por los infiernos y va a venir luego su espíritu a tirarnos de los pies cuando estemos durmiendo...
Hice esfuerzos por no reír.
—Por Dios, Candelaria, no sea tan supersticiosa.
—Tú déjame a mí, que yo ya soy perra vieja y sé de lo que estoy hablando.
Sin una palabra más, se concentró de nuevo en la liturgia y no volvió a dirigirme ni la mirada hasta después del último requiescat in pacem. Bajaron entonces el cuerpo a la fosa y cuando los enterradores empezaron a echar sobre él las primeras paletadas de tierra, el grupo comenzó a desmigarse. Ordenadamente nos fuimos dirigiendo hacia la verja del cementerio hasta que Candelaria se agachó de pronto y, simulando abrocharse la hebilla de un zapato, dejó que las hermanas se adelantaran con la gorda y las vecinas. Las contemplamos rezagadas mientras avanzaban de espaldas como una bandada de cuervos, con sus velos negros cayéndoles hasta la cintura; medio manto, los llamaban.
—Anda, vámonos tú y yo a darnos un homenaje en memoria del pobre don Anselmo, que, a mí, hija mía, con las penas es que me entran unas hambres...
Callejeamos hasta llegar a El Buen Gusto, elegimos nuestros pasteles y nos sentamos a comerlos en un banco de la plaza de la iglesia, entre palmeras y parterres. Y finalmente le hice la pregunta que llevaba conteniendo en la punta de la lengua desde el principio de la mañana.
—¿Ha podido averiguar ya algo de lo que le dije?
Asintió con la boca llena de merengue.
—La cosa está complicada. Y cuesta unos buenos dineros.
—Cuéntemelo.
—Hay quien se encarga de las gestiones desde Tetuán. No he podido enterarme bien de todos los detalles, pero parece que en España la cosa se mueve a través de la Cruz Roja Internacional.
Localizan a la gente en zona roja y, de alguna manera, la consiguen trasladar hasta algún puerto de Levante, no me preguntes cómo porque no tengo ni pajolera idea. Camuflados, en camiones, andando, sabe Dios. El caso es que allí los embarcan. A los que quieren entrar en zona nacional, los llevan a Francia y los cruzan por la frontera en las Vascongadas. Y a los que quieren venir a Marruecos, los mandan hasta Gibraltar si pueden, aunque muchas veces la cosa está difícil y tienen que llevarlos primero a otros puertos del Mediterráneo. El siguiente destino suele ser Tánger y después, al final, llegan a Tetuán.[27]]
Noté que el pulso se me aceleraba.
—¿Y usted sabe con quién tendría yo que hablar?
Sonrió con un punto de tristeza y me dio en el muslo una palmadita cariñosa que me dejó la falda manchada de azúcar glasé.
—Antes de hablar con nadie, lo primero que hay que hacer es tener disponible un buen montón de billetes. Y en libras esterlinas. ¿Te dije o no te dije yo que el dinero de los ingleses era el mejor?
—Tengo sin tocar todo lo que he ahorrado en estos meses —aclaré ignorando su pregunta.
—Y también tienes pendiente la deuda del Continental.[28]
—A lo mejor me llega para las dos cosas.
—Lo dudo mucho, mi alma. Te costaría doscientas cincuenta libras.
La garganta se me secó de pronto y el hojaldre quedó atrapado en ella como una pasta de engrudo. Comencé a toser, la matutera me palmeó la espalda. Cuando conseguí finalmente tragar, me soné la nariz y pregunté.
—¿Usted no me lo prestaría, Candelaria?
—Yo no tengo una perra, criatura.
—¿Y lo del taller que le he ido dando?
—Ya está gastado.
—¿En qué?
Suspiró con fuerza.
—En pagar este entierro, en las medicinas de los últimos tiempos y en un puñado de facturas pendientes que don Anselmo había dejado por unos cuantos sitios. Y menos mal que el doctor Maté era amigo suyo y no me va a cobrar las visitas.
La miré con incredulidad.
—Pero él tendría que tener dinero guardado de su pensión de jubilado — sugerí.
—No le quedaba un real.
—Eso es imposible: hacía meses que apenas salía a la calle, no tenía gastos...
Sonrió con una mezcla de compasión, tristeza y guasa.
—No sé cómo se las arregló el viejo del demonio, pero consiguió hacer llegar todos sus ahorros al Socorro Rojo.
A modo de conclusión
“Las palabras –afirma el profesor David Armitage- son medios con los que construimos nuestro mundo; no son los únicos, por cierto, pero son los instrumentos con los que lo construimos en conversación con nuestros prójimos cuando tratamos de persuadirles de nuestro propio punto de vista para justificar nuestras acciones y para atraer a los distantes e incluso a la posteridad. Pero al hablar de guerras, las palabras se blanden como armas, ya sea que la sangre esté aún caliente, ya que la batalla se haya enfriado. Las palabras que se refieren a la guerra —incluso los nombres de la guerra— son realmente discutibles, y no hay guerra de nombre más controvertible que la guerra civil”. [29]
Bibliografía
- Aguiar Bobet, Valeria. La masonería española en Marruecos. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2020.
- Alialía Miranda, Francisco. Historia del Ejército español y de su intervención política. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2018.
- Anders, Günter. La obsolescencia del odio. Valencia: Pre-Textos, 2019.
- Archivo Fundación Francisco Franco. Cartas de Beigbeder a Franco de 25 y 27 de junio de 1939, n.º 26.931 y 26.934.
- Armitage, David. Las guerras civiles. Una historia en ideas. Madrid: Alianza Editorial, 2018.
- Balfour, Sebastián. Abrazo mortal. De la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos (1909-1939). Barcelona: Ediciones Península, 2002.
- Beebor, Anthony. La guerra civil española. Barcelona: Critica, 2005.
- De Madariaga, María Rosa. “El lucrativo «negocio» del protectorado español”. En Hispania Nova, n.º 18, (2016): 590-619.
- Dueñas, María. El tiempo entre costuras. Barcelona: Temas de hoy. 2009.
- Giglioli, Daniele. Crítica de la víctima. Barcelona: Herder, 2017.
- González Quintana, Antonio. “Fuentes para el estudio de la represión franquista en el Archivo Histórico Nacional, Sección «Guerra Civil”. Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, n.º 7, (1994): 479-508.
- Graham, Helen. La guerra y su sombra. Una visión de la tragedia española en el largo siglo XX europeo. Barcelona: Planeta, 2012.
- López García, Bernabé. El frente de Tánger (1936-1940). Madrid: Marcial Pons, 2021.
- Maldonado, Luis. La violencia de lo sagrado. Salamanca: Sígueme, 1973.
- Moga Romero, Vicente. Al Oriente de África. Masonería, Guerra Civil y Represión en Melilla. Melilla: Norma Editorial - Centro Asociado de la UNED, 2004-2005.
- Morales Lezcano, Víctor. España y el Norte de África; el Protectorado de Marruecos 1912-1956. Madrid: UNED. 1985.
- Morales Lezcano, Víctor. Africanismo y Orientalismo español en el siglo XIX y XX. Madrid: UNED. 1988.
- Morales Lezcano, Víctor. Presencia cultural de España en el Magreb. Pasado y presente de una relación cultural sui generis entre vecinos mediterráneos. Madrid: Mapfre. 1993.
- Morales Lezcano, Víctor. El colonialismo hispano-francés en Marruecos (1898-1927). Granada: Universidad de Granada, 2015.
- Morales Ruiz, Juan José. La publicación de la Ley de Represión de la Masonería en la España de postguerra. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 1992.
- Morales Ruiz, Juan José. Palabras Asesinas. Estudio del discurso antimasónico en la guerra civil española. Oviedo: Masónica, 2017.
- Morales Ruiz, Juan José. Franco y la Masonería. Un terrible enorme enemigo que no se rinde jamás. Oviedo: Masonica.es, 2022.
- Preston, Paul. El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Barcelona: Debolsillo, 2013.
- Ramos Toscano, Félix y Feria, Pedro Jesús. Camino hacia la tierra olvidada. Guerra Civil y represión en el Protectorado español de Marruecos, 1936-1945. Sevilla: Foro por la memoria histórica de Andalucía, 2016.
- Rodrigo, Javier. Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947. Crítica: Barcelona, 2006.
- Rodrigo, Javier. Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. Madrid: Alianza Editorial, 2008.
- Rodríguez Jiménez, José Luis. Franco. Historia de un conspirador. Madrid: Oberon, 2005.
- Ros Agudo, Manuel. “El espionaje en España en la guerra civil y la segunda guerra mundial: una visión general”. En Diacronie, n.° 28, 4 (2016): documento 8, https://doi.org/10.4000/diacronie.4751
- Salas Larrazabal, Ramón. El Protectorado de España en Marruecos. Madrid: Editorial Mapfre, 1992.
- Salueña, Jesús Albert. El Ejército de África (1939-1956), en Los Ejércitos del franquismo (1939-1975). Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), 2010.
- Sánchez Ferré, Pere. La Masonería y los masones españoles del Siglo XX. Barcelona: MRA. Ediciones, 2012.
- Sánchez Montoya, Francisco. Masonería en Ceuta, Origen, Guerra Civil y Represión (1821-1936). Ceuta: Editorial libros de Ceuta, 2018.
- Sueiro Seoane, Susana. “La ciudad de los espías (1940-1945): Tánger español y la política británica”. En RUHM, vol. 4, n.º 8 (2015): 55-74.
- Vázquez, Sonsoles. ¡Salam alicum, Hamido!. Algazara: Málaga, 1999.
- Velasco de Castro, Rocío. “La represión contra la población civil del protectorado español en Marruecos”. En Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 10 (2012).
- Zarrouk, Mourad. “Arabismo, traducción y colonialismo: el caso de Marruecos”. En Awraq, n.º XXII. (2001-2005): 425-460.
- Zarrouk, Mourad. Los traductores de España en Marruecos (1859-1939). Barcelona: Bellaterra, 2009.
- Zohra Bouaziz, Fátima. “Bernabé López: Tánger no fue un paraíso para los españoles en la Guerra Civil”. En EFE, (7 de octubre de 2021).
[1] María Dueñas, El tiempo entre costuras (Barcelona: Planeta, 2009).
[2] Vicente Moga Romero, Al Oriente de África. Masonería, Guerra Civil y Represión en Melilla (Melilla: Norma Editorial, Centro Asociado de la UNED, 2004-2005); y Francisco Sánchez Montoya, Masonería en Ceuta, Origen, Guerra Civil y Represión (1821-1936) (Ceuta: Ed. libros de Ceuta, 2018).
[3] José Antonio Ferrer Benimeli, La Masonería Hispana y sus luchas democráticas. Sueños de libertad, Oviedo, Masónica, 2022: 428-429.
[4] María Dueñas, El tiempo entre costuras (Barcelona: Planeta, 2009).
[5] Fátima Zohra Bouaziz, “Bernabé López: Tánger no fue un paraíso para los españoles en la Guerra Civil”. En EFE, (7 de octubre de 2021).
[6] Rocío Velasco de Castro, “La represión contra la población civil del protectorado español en Marruecos”, Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 10 (2012).
[7] José Antonio Ferrer Benimeli, «Masones del Protectorado español en Marruecos y plazas de soberanía, el 18 de julio de 1936», Actas del Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar» Ceuta 1987, Madrid: ed. E. Ripoll Perelló, 1988, III.
[8] A esta cuestión dedico un capítulo más extenso en mi último libro Franco y la Masonería. Un terrible enemigo que no se rinde jamás (Oviedo: Masónica, 2022), 123-158.
[9] “Los sublevados, dice Candelaria, se han ensañado a conciencia con todos los que tenían algo que ver con la masonería. A algunos les metieron un tiro en la cabeza entre las mismas paredes del local en donde se reunían; los más afortunados huyeron a todo correr a Tánger o a la zona francesa. A otros se los llevaron para el Mogote y cualquier día los fusilan y a tomar viento. Y probablemente unos cuantos anden escondidos en sótanos, buhardillas y zaguanes, temiendo que cualquier día alguien dé un chivatazo y los saquen de sus refugios a culatazo limpio” (Dueñas, 133-134)
[10] En el comedor de la pensión se repetían cada día, entre otros insultos los siguientes epítetos: rojo vicioso; vieja meapilas; hijo de Lucifer; tía vinagre; ateo; degenerado; masón asqueroso; y adorador de Satanás.
[14] El 9 de febrero de 1939, cuando las tropas franquistas habían completado la ocupación de Cataluña, se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, un nuevo instrumento de la política represiva del Régimen. En su preámbulo, se establecía que el objetivo de esa nueva Ley era: “Liquidar las culpas (…) contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la sublevación roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional”. De este modo, podrían convivir en España quienes habían luchado para salvar la Patria y la civilización y quienes borrarían "sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse”. En el artículo primero, se decía: “Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1º de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima España y de aquellas otras que a partir de la segunda de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave”.
[15] La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1 de marzo de 1940) que sufrieron los masones en la España de Franco, junto con la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939) y la Ley de Seguridad del Estado. La dictadura promulgó una serie de leyes especiales, con un complejo entramado represivo, como las Juntas de Incautación de Bienes, el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y posteriormente el Tribunal de Orden Público cuya documentación se ha conservado en el Centro Documental de la Memoria Histórica y en otros archivos estatales. Juan José Morales Ruiz, La publicación de la Ley de Represión de la masonería en la España de postguerra (Zaragoza: Editorial Fernando El Católico, 1992).
[17] El 29 de marzo de 1941 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Seguridad del Estado por la que el régimen franquista institucionalizaba y legalizaba algunos de los mecanismos de represión y limitación de las libertades que más le caracterizaron. La ley se dividía en doce capítulos según el tipo de delitos a los que hacía referencia y algunas consideraciones generales al final. El primer capítulo definía todo tipo de actividad que atacase al régimen franquista, al ejército, o a los símbolos nacionales, destacando el delito de traición a la patria y la tenencia de armas. Para algunos de estos delitos se aplicaba la pena de muerte.
[18] Vicente Moga Romero, Al Oriente de África. Masonería, Guerra Civil y Represión en Melilla (Melilla: Norma Editorial, Centro Asociado de la UNED, 2004-2005); y Francisco Sánchez Montoya, Masonería en Ceuta, Origen, Guerra Civil y Represión (1821-1936) (Ceuta: Ed. libros de Ceuta, 2018).
[20] El antiguo campo de concentración del Mogote, situado en las afueras de Tetuán fue, junto con el campo de Zeluán (cerca de Melilla) fue el primero de los que construyó el bando golpista. Este centro de hacinamiento fue organizado siguiendo el modelo de los campos de concentración nazis. Debido al calor, los trabajos forzados, las torturas, la falta de alimentación y los fusilamientos arbitrarios, se convirtió en un verdadero infierno donde los presos morían en masa. El campo de concentración de Zeluán estaba ubicado en la alcazaba, a unos treinta kilómetros de Melilla. La alcazaba tenía la forma de un cuadrilátero, de unos 200 metros de largo cada lado, con torres defensivas dispuestas a lo largo de todo el perímetro y una serie de edificaciones construidas en el interior. Zeluán pertenece a la comarca de Guelaya, en la provincia de Nador, en la orilla sur de la gran albufera conocida como Mar Chica por los españoles, o como Bu Erg por los marroquíes. Las mujeres fueron concentradas en el Fuerte de Victoria Grande de Melilla que, sin embargo, siempre tuvo la consideración de prisión. Estuvo en funcionamiento desde el 19 de julio de 1936 hasta, al menos, abril de 1939.
[21]Félix Ramos Toscano y Pedro Jesús Feria, Camino hacia la tierra olvidada. Guerra Civil y represión en el Protectorado español de Marruecos, 1936-1945 (Sevilla: Foro por la memoria histórica de Andalucía, 2016). Y Valeria Aguiar Bobet, La masonería española en Marruecos (Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea, 2020).
[24] Velasco de Castro, Rocío, “La represión contra la población civil del protectorado español en Marruecos”, Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 10 (2012).
[27] Susana Sueiro Seoane, “La ciudad de los espías (1940-1945): Tánger español y la política británica”, RUHM, vol. 4, n.º 8 (2015); Bernabé López García, El frente de Tánger (1936-1940) (Madrid: Marcial Pons, 2021); y Fátima Zohra Bouaziz, “Bernabé López: Tánger no fue un paraíso para los españoles en la Guerra Civil”, EFE, Rabat, (7 de octubre de 2021).
[28] El Hotel Continental está en 36 Rue Dar Baroud, Tánger, a pie de playa, cerca de la medina y a cinco minutos del puerto, ofrece vistas panorámicas a la bahía del Mediterráneo. Alberga salones de estilo marroquí con mosaicos tradicionales, y ocupa un edificio del siglo XIX declarado patrimonio nacional.
[29] David Armitage, Las guerras civiles. Una historia en ideas (Madrid: Alianza Editorial, 2018), 181-182.