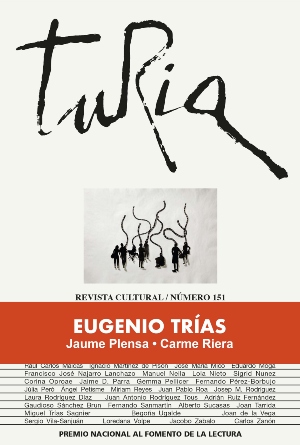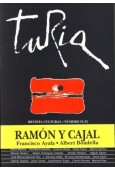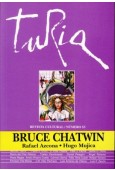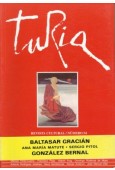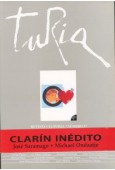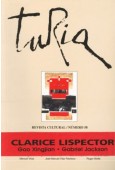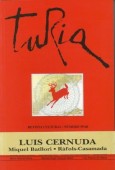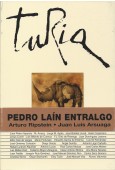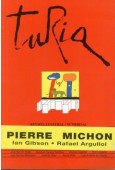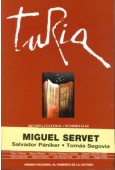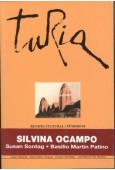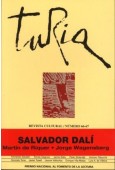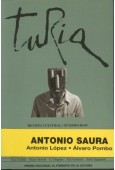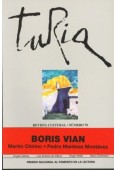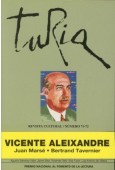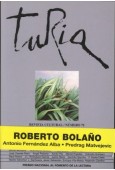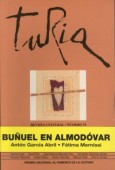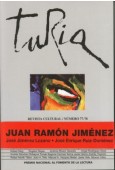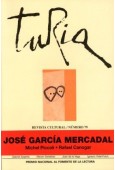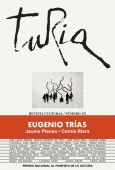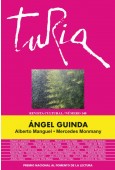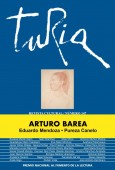Un día te despiertas y estás ciego. Un día te despiertas y estás mudo: has perdido la capacidad de comunicarte con los demás; no vocalizas bien, tu lengua se mueve con torpeza. Un día te despiertas y no eres tú; no reconoces tus manos. Tus manos no son tuyas, te las han trasplantado por otras durante el sueño. Mueves, sin comprenderlos del todo, tus dedos como enguantados en una sustancia ligera. Un día aprietas el interruptor de la luz y de la alcachofa de la ducha comienza a manar el agua.
¿Qué está ocurriendo?
Un día, en la adolescencia, contraje algo. Algo raro, vivo. Aquí, no sé, en la frente. Se me metió. Algo sin forma que me mantenía alerta y al mismo tiempo me hacía infeliz. Una cosa. Un zumbido. Un surco en el cerebro. Una zozobra seca, cuyos síntomas eran parecidos a los del enamoramiento o la gripe, pero sin estar yo ni griposo ni enamorado. Me cuesta explicarlo mejor.
Voz caliente y pies fríos.
Esa cosa me impedía dormir; era un tormento que me obligaba a no conformarme con lo que había. A desear más. A desearlo todo, con ansia.
La Cosa. Me ordenaba pedalear entre las sábanas, moviendo mucho las piernas, hasta sentir un tirón en el empeine o montados los gemelos. Me ordenaba levantarme de madrugada, descalzo, cojeando, y abrir las hojas del balcón en contra de mi voluntad. Para nada.
Te ordeno, te ordeno, te ordeno. Teordeno.
Yo: «No quiero ir». Ella: «Sí. Hazlo, Erizo. Hazlo».
Lo hacía.
Ya estoy en el balcón abierto. Hace frío. ¿Estás contenta?
Nada ni nadie responde a mi pregunta. Un pasillo de viento. Automóviles seminuevos y una manzana en la acera.
Una manzana. Sola. Qué humillación. Me daba rabia y vergüenza.
Me sentía humillado todo el tiempo. Algo tiritaba en mí. El mundo era insuficiente, un catálogo borroso, frígido, mal rematado, una selva de grúas y buzones y teléfonos.
Un líquido para beber caliente que se ha enfriado.
Todo era un límite que no se podía traspasar. La materia: un límite. El tiempo: otro límite. Y así todo.
Yo ansiaba… sobrepasar, bordear, rotular… No, no era eso, muy mal expresado. Yo… No encontraba las palabras. Me rindo. Voy a intentarlo de nuevo: yo ansiaba, supongamos, ensanchar el mundo. O corregirlo.
(¿Mejor así? Bueno, psh, por ahora nos conformaremos con eso.)
No por mí, sino por culpa de ese hormigueo invasor que me exigía, me retaba, me remordía, demandaba sus derechos.
Un día te despiertas y te sientes incapaz de seguir siendo tú.
¿Qué me estaba ocurriendo? Yo estaba mal, muy alterado. Pasaba semanas al acecho, nervioso e irritable. Aquella Cosa hablaba por mí. Contestaba mal a mis padres, lo cual era injusto, porque no lo merecían. No merecían aquel hijo defectuoso, chafado. La Cosa.
Muy pálido, no atendía las clases del instituto, olvidaba comer. La Cosa.
Los profesores cubrían el encerado con fórmulas algebraicas y gráficas de fiebre, igual que en los hospitales. La enseñanza era una especie de convalecencia. Nos amontonaban a todos allí, a la espera de un diagnóstico. Ingresado, yo prestaba poca atención a las películas medievales de campesinos o a la mitosis de células, que para mí eran lo mismo.
Campesinos, células: límites.
La historia avanzaba a cámara lenta, se arrastraba a la pata coja. ¡Vamos, más brío!Tardaban una eternidad hasta empujar a la guillotina a Félix III y entronizar en su lugar a Tristán IV, quien no tardaba en correr la misma suerte de ser conducido también al cadalso y eso entraba en el examen parcial.
No paraban de rodar cabezas.
Lo cual me recordaba aquella manzana en la acera que llevaba pudriéndose tres días seguidos sin que ningún barrendero la retirase. En serio, ¿por qué?
No encontraba mi espacio. La vida daba siempre la señal de estar comunicando. Un mensaje grabado que decía: «Todas nuestras operadoras están ocupadas en este momento». En cambio, escuchaba como un llanto lejano que no cesaba de sonar en todo el día. Miraba a los grupos de estudiantes con aprensión: nadie más parecía notar nada raro. Sus cuerpos embutidos en sudarios de rocanrol y poliéster.
Los oía cacarear en el patio, debajo de la canasta de baloncesto, entre risas, toses suaves, alegres, muy suyos, desesperados, haciendo chascar sus nudillos mientras alardeaban de algo alzando mucho el cuello o trazaban planes conspiratorios para la tarde del sábado y la mañana del domingo. Había una gran precisión y riqueza de detalles en esos planes cuchicheados, procedentes de estirar mucho el cuello, de cuya belleza yo, por alguna razón, estaba excluido.
En algún sitio se celebra una boda, un baile de disfraces, una fiesta de pijamas, alguien se casa, uno gritó:
–¡Tenemos que hacer una colecta entre todos para el regalo a los novios!
Esto los alteró mucho. Provocó malentendidos, riñas, enfados. O planeaban juntarse otro día, en casa de Katia Orororo, aprovechando la ausencia de sus padres, para celebrar una sesión de espiritismo, sentarse a oscuras en el suelo del salón, formando un círculo de manos, y desde esa rueda invocar a los espíritus por medio de una ouija.
No era la primera vez que lo hacían. Aseguraban que en cierta ocasión un espíritu respondió a sus demandas, qué susto, el vaso se desplazó solo de una letra a la otra, de la ese a la eme, de la hache a la uve, para deletrear palabras o frases simples, tú eres pura, tú eres pura, le escribió a una el espíritu, el vaso se deslizaba solo, sin intervención de nadie, hasta que de repente salió volando por los aires y se estrelló contra la pared, rompiéndose en añicos, momento en que todos salieron huyendo despavoridos de casa de Katia Orororo.
A partir de aquella tarde celebraron las reuniones en casa de Camilo Coria.
Chascaban los nudillos, mis compañeros de estudios, sobreexcitados con la colecta para la boda o con aquel vaso de ultratumba, debajo de la canasta de baloncesto.
Iban a bodas. Hacían espiritismo. Se relacionaban con novios o con espíritus, gente interesante. Yo no.
También esto era otro límite. Un fracaso personal.
Movían los labios para hablar y lo que yo escuchaba era: un llanto.
Me aterraba la muerte y a veces deseaba morir.
Estar muerto ya. En pleno mediodía, joven. La oscuridad de la tumba. El silencio eterno. La nada. Nada se mueve, nadie duda, no hay titubeos. Los grandes interrogantes filosóficos que te arañan la mente a lo largo de toda tu existencia, sin dejarte en paz ni un segundo, al final se reducen a esto: una inscripción con dos fechas.
¿Eso era todo?
Llueve sobre tu lápida, que se vuelve resbaladiza como una pista de patinaje. La muerte es resbaladiza, gotea. Una hoja cae, no cae. Unas manos hacendosas modifican ramos de flores, tralarí tralará. La vida, pese a todo, continúa sin ti. La vida siempre triunfa. El mundo no te necesita, ni a ti ni a nadie. Un universo reptante de larvas, raíces, secreciones, nudos, siseos. «Aquí yace…».
El médico del Seguro que me examinó, el doctor Barrientos, tras auscultarme me encontró sano, nada, no tienes nada, muchacho, Erizo, me instó a hacer ejercicio aeróbico, nadar y pedalear hasta agotarme, nada que no se cure sudando, ¿tienes novia, muchacho, Erizo?, y antes de darme tiempo a responder el doctor Barrientos me recomendó tomar un complejo vitamínico y vuelves en seis meses, o antes si estás peor, muchacho, Erizo, pero yo no estaba ni mejor ni peor, sabía que no era eso, no era eso. Ni parecido.
Guardé silencio. El médico también guardó silencio.
Los dos guardamos silencio.
La manzana en la acera llevaba ya cinco días pudriéndose. Cinco. Nadie hacía nada por remediarlo. Abollándose ella sola, con una abolladura interior. Vi cómo brotaba de ella una suerte de absceso, que comenzó a supurar un líquido parduzco. Poco a poco iba cobrando el aspecto de una manzana asada.
Probé a cantar. Nada. Probé a dibujar. Nada, tampoco.
Seguía sintonizando el llanto.
Probé a escalar una montaña, con resultados nulos. Después de extenuarme todo el día al aire libre bajo el sol, entre rocas naranjas y cascadas verdes, bajé trotando de las alturas medio grogui y afónico de tanto oxígeno.
–Por intentarlo nada se pierde, Erizo –me dijo alguien.
El consultorio del doctor Barrientos se encontraba al fondo de un largo, larguísimo pasillo. El pasillo alcanzaba el consultorio ya exhausto. Con sus últimas fuerzas, se desparramaba en dos butaquitas verdes de felpa con minifalda de flecos, un velador sobre el cual sonreía una revista warholiana y una lámpara de pie, pero no mucho.
Había un biombo blanco en el consultorio del doctor Barrientos. Visillos también blancos, como hecho adrede. Todo muy conjuntado. Artístico, incluso. El doctor Barrientos era un médico pop. Una camilla de hierro con pinta de confortable, a la que apetecía llamar «lecho». Un armario metálico, práctico, que contendría guantes de goma, algodón, yodo, jeringuillas o esterilizadores o yo qué sé. Formas.
El doctor Barrientos me extendió una receta. La letra del doctor Barrientos era legible.
Un día, por hacer algo, probé a escribir algunas frases sueltas, en un pedazo de papel que encontré en la cocina.
Algo hizo clic. ¿Ahora sí?
Mi estado pareció mejorar un poco. El llanto se mitigó. Sentí que algo sucio y pesado se me removía dentro, pesaba menos, la bola se desatascaba, la sangre fluía más acuosa.
La bestia, durante algunos minutos, dio la impresión de apaciguarse, ceder, doler menos, antes de que el efecto se disipase y ella volviese a la carga.
La luz en la ventana se agazapaba, era un gato de sol.
Compré un cuaderno escolar. Anoté frases. Dibujé flores. Escribía sin pensar, en una especie de trance loco, durante varias horas, lo primero que se me ocurriese, sin levantar la vista del papel ni para releer lo escrito ni para corregir.
Mis padres se asomaron a la cocina, me sonrieron, tranquilizados, casi conmovidos, y retrocedieron de puntillas, para no molestarme: pensaban que estaba volcado en mis estudios.
Ellos tenían otras preocupaciones. Pronto nos mudaríamos a una casa más grande y mejor, en un barrio nuevo. Nuevas calles, nuevos afectos. Había que desmontar el hogar. Las paredes empezaron a vaciarse de estanterías, fotos, libros y cachivaches, y los pasillos a poblarse con pilas de cajas rotuladas con títulos de catálogo de decoración o película de gritos: «Vajilla nueva», «Baño», «Cocina/2», «Varios».
Iba a todas partes con mi cuaderno. El hecho de que no me separase de él motivó que mis compañeros de clase me apodasen burlonamente el Taquígrafo. Ni siquiera me molestó. A mis espaldas, sin consultarme, propusieron mi candidatura para ser delegado de curso. No era opcional. Mi cara apareció en los carteles. Quedé el segundo. Ganó Camilo Coria, por un escaso margen de votos.
La lluvia destiñó los carteles. Mi cara, arrugada, terminó en la papelera.
Nada había cambiado, nada, y, no obstante, todo era distinto. El mundo. Las caras de la gente. Los edificios de hombros estrechos, salivados de lluvia. Al pasar por mi cuaderno, el mundo se revitalizaba, intensificaba sus colores o salía huyendo con otro estilo.
Al séptimo día, la manzana en la acera desapareció. O yo dejé de verla.
Si no se me ocurría nada, lo me que sucedía con frecuencia, anotaba en mi cuaderno una sola palabra: «Cactus».
Me obligaba a repetirla cien veces, o doscientas, con total solemnidad litúrgica, en un castigo placentero, cactus cactus cactus cactus cactus. Una línea tras otra, sin desfallecer. Lo importante no era el significado concreto de tal palabra, o de cualquier otra, sino la acumulación verde y espinosa que esas seis letras convocaban y expandían.
Las palabras despertaban al diccionario.
Me concentraba. Visto desde fuera, podía dar la sensación de que hacía algo útil, importante o beneficioso para alguien. Mi casa se vaciaba, pronto habría una mudanza. Yo me limitaba a cubrir las páginas de los cuadernos con facilidad, una tras otra, sin sufrimiento alguno, a buen ritmo, por ambas caras, persiguiendo aquella caligrafía huidiza que siempre iba un paso por delante de mí y se me escapaba, como la correa de un perro suelto al doblar la esquina.
El lenguaje sabía más que yo. Me teledirigía. Me indicaba las posibles direcciones, postes señaladores. Yo me abandonaba a su canto. Era mi manera de escalar montes, o de hacer espiritismo, para contactar con los muertos.
Algo aprendí: que no debía oponer resistencia, sino rendirme, no intervenir, dejar que el lenguaje tomase todas las decisiones por mí, hiciese él solo todo el trabajo, mientras yo permanecía al margen, ocioso, mirándome las uñas.
Escribir no es trabajar, sino permitir que trabaje el otro. Que el otro hable. Que nos inunde. Que nos posea. Lo verdaderamente difícil, a la hora de escribir, es mantenernos callados, apartarnos y molestar lo menos posible.
Cuando quiso darse cuenta, el Taquígrafo ya había entrado en el club de los comedores de papel. Masticadores de verbos.
Quien escribía no era del todo yo, sino algún otro Erizo desconocido hasta entonces, que la escritura sacaba a la luz. Escribir es duplicarse, multiplicarse. Yo era el primer asombrado al ver brotar de mis dedos aquella proliferación horizontal, un pentagrama donde bailaban astros. Pueblos de cartulina. Una hilera de iglesias, una pegada a la otra, en cada una de las cuales se sumergía la cabeza de un recién nacido en una pila bautismal rebosante de agua bendita. Una pared. Otra pared. Un tiroteo.
La escritura activaba algún resorte oculto de memoria peligrosa. Me acordaba perfectamente de cosas que nunca había vivido.
La siguiente fase fue cuando comencé a ver personajes de ficción. Dos, en concreto: se me aparecieron muy jóvenes, casi adolescentes, un hombre y una mujer, todavía sin nombre. ¿Quiénes eran? Los veo como en sueños, metidos en alguna clase de dilema serio o de amenaza inapelable. Discuten mientras caminan al aire libre, en el centro del verano, por una finca campestre, poblada de árboles, ríos, ganado, sombras, revuelo de gallinas, moscas, embarcaderos con flores. En el aire flotan briznas de alquitrán y calor.
También veo que están escondidos, que no pueden salir de allí ni aunque quieran. Sus vidas corren peligro. Alguien poderoso, un familiar lejano, ha encargado a un sicario –se me ocurre de repente, y así lo transcribo sin dudar en el cuaderno– la tarea de localizarlos y abatirlos a tiros como si fuesen bestias. Trofeos de caza. Animales heridos.
En esta misma finca jugaban ellos dos cuando eran niños. Y mira ahora. El cielo enfila hacia el mar, en mi cuaderno. Sin embargo, él trata de persuadirla de que lo más conveniente es que regrese –ella sola, sin él– al peor sitio posible, a donde mayor es el riesgo, la posibilidad de cacería, la sangre.
–¿Por qué me pides eso? –protesta Cordelia–. No tiene sentido.
Discuten. Al parecer, no queda otro remedio. Es una apuesta descabellada. Sabe que si la descubren, perderá la vida. Se perderán el uno al otro. Hay como una fatalidad en todo ello, un hado, rencillas sórdidas del pasado sin resolver, traiciones, deudas de dinero, laberintos del destino que los obligan a separarse (¿por qué, si se aman?) en el peor momento posible.
–Tiene que ser ya –insiste él–. Lo antes posible. Si puede ser hoy, mejor que mañana.
Cordelia tiene agujas de pino en el pelo. Un segundo antes de hablar, cierra los ojos. Parece a punto de llorar, se retuerce las manos. No entiende, se resiste:
–¿Qué es más peligroso? –pregunta–. ¿Que me encuentren ellos a mí por la calle o que me los encuentre yo a ellos?
Ella ignora si se trata de un estado de locura pasajera o una inocentada o incluso una ocurrencia genial de él, de su amante, la persona con quien se acuesta.
(Ya desarrollaré esto más adelante).
Tal vez el único lugar donde no se les ocurriría buscarlos sea precisamente allí, donde él la envía, al infierno, a un palmo del cuartel general de los matones o de la discoteca de la muerte. Una idea tan idiota que no es posible creerla. O puede que gracias a eso, a su incongruencia, ella salve la vida.
Después de todo.
Como con miedo a quebrarse, Cordelia ofrece, por decir algo, posibles refugios alternativos: Malasia, Singapur, una islita que… Menciona otros cuantos, cada vez menos creíbles.
Los dos saben que no es posible. El momento del adiós se aproxima.
Él pronuncia la única palabra prohibida entre ellos. El término tabú. Una sola vez:
–Hermana.
En la catedral de árboles se hace el silencio. Una nota.
–¿Reconoces el canto de ese pájaro? –pregunta él–. Es un herrerillo común.
Se abrazan. Permanecen largo tiempo abrazados. Yo los veo, en mi cuaderno. No puedo hacer nada para ayudarlos, lo siento mucho. Cordelia, resignada a lo peor, se rinde, que ocurra lo que tenga que ocurrir, al fin murmura:
–Entonces, si no queda otro remedio, debería prepararme ya, hacer la maleta.
Él asiente.
Ninguno de los dos se mueve.
Mientras yo no lo decida, no se moverán de allí. Se amarán, se odiarán, soy dueño de sus pasiones, al contrario que de las mías. Intervengo o no, teledirijo sus sueños. Decido corregir un árbol, trasplantar otro de sitio, trasladar un río. Árboles que simulan ser personas. Solo hablan cuando yo les doy permiso. Sin mi permiso, los personajes permanecen mudos, a la espera. Qué solos están, me dan pena. Deposito mis palabras en sus bocas, si quiero. Puedo matarlos o permitirlos que vivan, si quiero. Aún no lo sé. Ellos dos son mis rehenes. Seguirán estando presos y agujereados, atrapados en el desierto campestre y en mi cuaderno.
(Si el mundo se enterase. Si alguna vez el mundo, por casualidad. De rebote, digo. Qué miedo, cuánta zozobra. Si alguna vez el mundo –me refiero al mundo adulto, al no-nosotros, ese de portafolios y corbata y salario mínimo interprofesional– sospechase de nuestra existencia, nos imaginase juntos, solos, convertidos en plural, nos sorprendiese in fraganti saliendo o entrando de los espejos del recibidor de los hoteles, registrándonos con nombres falsos, señor y señora Duarte, señor y señora Gabalda, …
Si eso pasase. Nos pasase. Entonces).
La vida cambia a cada minuto. Durante un minuto o dos te parece que es algo y al minuto siguiente se rectifica y ya es otra. La vida no tiene ningún propósito preconcebido, ningún esquema fijo trazado de antemano para nosotros, qué va, el destino no existe, ni los dioses, todo es pura improvisación de la materia, puro escándalo, la vida toca jazz sin partitura, somos libres pero estamos solos, todo está en el aire. Nadie sabe qué le deparará el despertar de hoy, si amaneceremos oficinistas o escarabajos.
Yo no sé lo que busco hasta que lo encuentro.
Las cajas para la mudanza se apilaban en el salón, formando torres. Ya faltaba poco para mudarse. Nos vamos. A partir de ahora las cosas pueden salir bien o mal, puede que el amor te sea adverso o propicio, puede que no pare de llover en todo el día, en toda la semana, mientras tú te inclinas sobre tu cuaderno. Y qué.