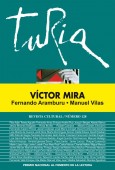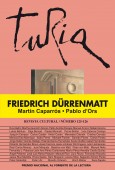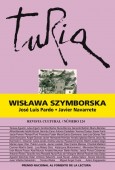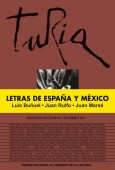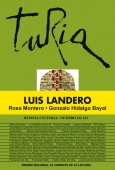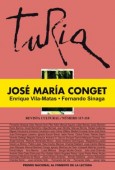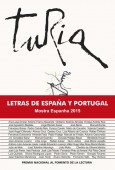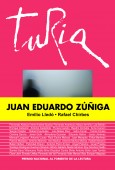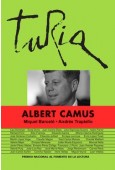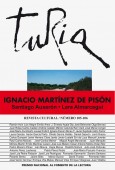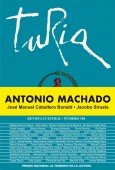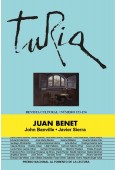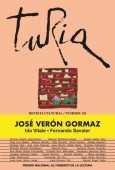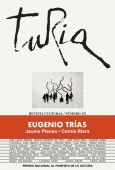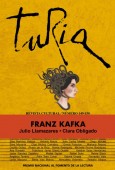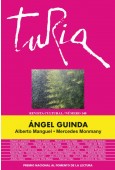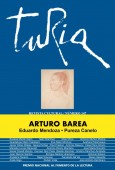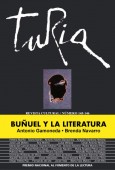Hablaba Szymborska, en su discurso después de la concesión del premio Nobel, de la duda, de la necesidad de dudar para poder entender. Hablaba del no sé como respuesta inherente a la perpetua pregunta del poeta, en este caso. ¿Cómo resolver que no hay base firme, que el tal vez es más cierto que la certeza, que el vuelo se aproxima más a nuestra respiración que el paso?, ¿cuál es la reacción ante la perplejidad o la herida? Voy a responder sin demasiada rotundidad: el silencio. Hablar y callar acaso sean dos marabuntas igualmente violentas. Y esto, este impulso preparatorio para decir o no decir, genera lo extraño. Intuyo que la escritura de Arturo Borra es una escritura perpleja, esto es, hay extrañeza en el afuera y en el adentro, por tanto, la palabra se comporta como esa extraña que intenta ser vestigio y memoria.
Desde lejos (Eolas ediciones, 2020), este inquietante y portentoso libro, nos embadurna de tiempo y de fisuras: el ser que se aleja —de sí y de sus lugares— y la acechanza de un desconcertante vacío: «late en mí / el desfiladero».
El libro se inicia con dos acertadísimas citas de Simone Weil y René Char, que abren el orificio de dos irrevocables agujas que el poeta henderá en los versos: extranjería e incertidumbre. Estos topos son la lanzadera de las lesiones que se van apelmazando en los versos: la inconsistencia, el miedo, la distante cordura, la suciedad política y social, etc.; y también, cómo no nombrarlo, ese reducto que es el amor desde donde poder visitarse a uno mismo y mantener la dignidad —y la esperanza.
No hay secciones; la lectura se ofrece en su desbordamiento como una fronda repleta de alegorías o de refuerzos sintácticos desmembrados por la barra interna de muchos de los versos. Así mismo, los poemas encierran en corchetes sus títulos —concisos, esenciales, en su gran mayoría una sola palabra—; visualmente actúan con tal rotundidad que la lectura que a continuación se inicia ya proviene de un cierre, de una extenuación. Cabría insinuar que los signos ortotipográficos son actantes, no solo especifican sino que explican y se comportan como verdaderos nutrientes del contenido.
Intuyo, nuevamente, que de entre los bellos y perturbables hallazgos que podemos encontrar en la escritura de Arturo Borra está esa atmósfera reconocible e íntima que se ancla al grumo desnudo de la inocencia. ¿Cómo, si no, las incesantes preguntas, la infancia en carne viva —y su expulsión—, el no retorno a nada, la extranjería ubicua o el dolor por aquellos que pierden la vida durante las extenuantes travesías para, paradójicamente, poderla mantener?
En el magnífico texto introductorio de Alfredo Saldaña se trazan sabiamente las constantes que permanecen en la poesía de Arturo Borra. Repasando alguno de los libros anteriores del poeta, leemos en Para trazar lo imposible: «[...]Hacer del tránsito / una patria oscura» o «Si no nos expusiéramos al viento, ¿cómo podríamos sentirnos acariciados por lo lejano?». El viento, efectivamente —y como también apunta Saldaña—, actuaba como un desfibrilador reactivando la andadura, aun a pesar de la liviandad del paso. En Desde lejos también cruza —el viento— los versos como habitante interno, pero es el vacío o el hueco la gran fosa que detona la palabra. «[...]Para no callar/, escribir la hendidura», nos encontramos en Todo tanto; «Que el vacío se convierta en lugar de lo naciente.», oímos en el primer poema de Desde lejos.
La palabra, que nombra y vacía, su no lugar y sus ocultos desdoblamientos, ¿acaso puede deambular como un eco sorprendido en donde la sustancia —el es— pueda significarse?; ¿puede retener en su vastedad el preciso hematoma que produce lo extraño? La razón poética (María Zambrano), tal vez condensada en el intento, abre pozos en el pozo, hay en ella un «irse vaciando en el vacío» (Clara Janés).
No es en balde que Arturo Borra incluya cuatro Poéticas en Desde lejos —hay que tener en cuenta sus ensayos publicados sobre el lenguaje poético y el exilio— y dos Sabidurías. Las primeras articulan, curiosamente, un posicionamiento vital que deja —¿al margen?— la reflexión sobre el lenguaje, de manera que el poeta, sabedor de su impostura pero también de la necesidad de este, la disemina, como si se tratase de perdigones, por todo el libro —así el título de muchos de los poemas: [Idioma], [Lengua muerta], [Palabra desamarrada], etc—. En las Sabidurías, volvemos a lo inicialmente apuntado, la duda: «yo no sé quién sabe qué / qué yo/ quién / decime vos que vas preguntando / sin voz», en la primera; «¿Y quién sabe morir?», en la segunda. Es inevitable entrar en los Libros Sapienciales y leer lo siguiente: «De improviso hemos sido engendrados, | y después de esto seremos como si no hubiéramos sido [...]» (Sabiduría 2,2). La muerte es ese paseante mudo que alumbra nuestro eco y del que no sabemos nada salvo su existencia cierta; así, la desaparición sucede como un desalojo callado. También la oscuridad —esa materia que se revela en el morir— es aliento en los versos de Arturo Borra: «No importa que la penumbra sea: / así se confunden los pasos / que llegan desde lejos / como un ritual de despedida». El poeta bordea el filo de la oquedad en la lengua e incesantemente pregunta, y se pregunta, cómo se regresa, y quién lo hace.
Pongamos que vuela, la palabra, como el jazmín en noches lentas. Pongamos que, como apuntó Rilke, desemboca en silencio. Arturo Borra, extraño de sí mismo y de su voz, ausculta la naturaleza del ser, disecciona hábilmente las incisiones dolorosas que nos perforan, deambula lejos para comprender que el afuera también convierte la palabra en hueco —«[...]todo barranco es más real / que la cercanía.»—; de lejos delimita magistralmente los cercos de la memoria —lo expulsado que permanece— y, de lejos, da cuenta de los registros perdidos que le instan a reconocerse.
También desde fuera urde el recuerdo de la infancia —modismos y giros de su tierra natal e imágenes devueltas al ahora—. Con el lenguaje busca la casa en silencio: «un solcito/ un árbol/ otra palabra / que abrazar/ manto verde / para cubrirse del desierto» y en esa distancia reconstruye la mirada: «aprendiendo a mirar / desde lejos». Extrañar lo vivido acaso retumbe como una onda en el agua que agranda su movimiento, pues allá están los sonidos irrompibles que siguen acuciando al rumor del presente (es inevitable recordar aquí aquellos matices consternados del Libro del desasosiego, de Pessoa).
Esta escritura limada en el vínculo sobrecogedor de la propia imagen, que expone, apabullante y precisa, la carencia de abrigo, se refleja en el lector como si se tratara de un espejo. Solo cabe circunvalar los intensos poemas que nos brinda su autor y, acto seguido, estremecerse y asistir a un ritmo despiadado de lucidez, de belleza y, si acaso, de desazón.
«¿Y quién no arrastra sus lechos secos, zonas baldías donde depositamos las pérdidas?», nos dice Arturo Borra.
¿Quién no lo hace?
Arturo Borra, Desde lejos, León, Eolas Ediciones, 2020.