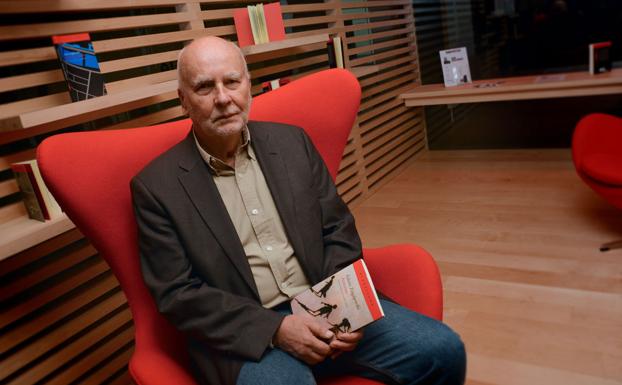
Fallecido el 21 de marzo de 2021 en Cracovia, y nacido en la bellísima ciudad de Lvov (Ucrania) en 1945, el gran poeta polaco Adam Zagajewski fue, junto al suizo Philippe Jaccottet, el italiano Valerio Magrelli, los portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen y Nuno Júdice, el español Antonio Gamoneda, los alemanes Durs Grünbein y Michael Krüger, la irlandesa Eavan Boland, el inglés Simon Armitage, o la rumana Ana Blandiana, por citar sólo algunos nombres, de los más grandes poetas europeos contemporáneos. Uno de los mejores escritores con los que contaba una Europa por fin sin adjetivos, ni occidental ni oriental. Muy pronto trasladado junto a su familia, con pocos meses de edad, desde la bella Lvov, antigua capital de la Galitzia austrohúngara, zona que más tarde pasaría a ser botín de guerra tras la Segunda Guerra Mundial, a la parte occidental de Polonia (como contará en el magnífico volumen de prosas y ensayos Dos ciudades, que John Ashbery calificó de “libro extraordinario”), a una “fea ciudad industrial”, Gliwice, antigua población alemana que Polonia, por su parte, acababa de anexionarse, este destierro temprano, casi bíblico, sobrevuela por no pocas partes de su imaginario.
Un exilio geográfico, político, metafísico, o puramente sensible e interior, un desplazamiento de tiempos y espacios, que marca a buena parte de los mejores autores del pasado siglo. Un paraíso abandonado, por otra parte, Lvov, casi un planeta en sí, que todos ellos transportarían con el orgullo y la nostalgia de una patria perdida que encarnó en su día todo lo cálido y luminoso de la vida: “¡Mi Lvov! Mía, aunque no nací en ella. Cierta o equivocadamente, uno es considerado lvoviano, uno presume de ello para siempre”, diría el escritor Józef Wittlin en su obra Mi Lvov.
Una existencia sellada por el destierro, nada más nacer, en el año que finalizaba la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y tres ciudades: una natal y no vivida, la bella y mágica Lvov; otra del éxodo obligado, el de muchos polacos galitzianos, Gliwice, población alemana de Silesia que Polonia acababa de anexionarse; y una más, de nuevo esplendorosa en sus encantos y magnetismo, Cracovia, donde realizaría sus estudios universitarios y donde se instalaría de por vida, hasta el final de sus días. Estos tres señuelos geográficos marcarían fuertemente el devenir personal de Adam Zagajewski y el de su deslumbrante obra, una de las mejores sin duda, en todo su conjunto, de nuestros días.
“Mi infancia –recuerda este poeta en las primeras páginas de Dos ciudades- transcurrió en una fea ciudad industrial. Me llevaron allí cuando apenas tenía cuatro meses de vida y, más tarde, oiría hablar durante años de Lvov, la ciudad extraordinariamente hermosa que mi familia había tenido que abandonar. La vida de mis padres se escindió en dos partes, antes y después del éxodo”.
Las heridas supurarían durante largo tiempo. Los más ancianos nunca llegarían a recuperarse. Y los jóvenes padres de familia se abandonarían a la nostalgia, incorporada, de forma permanente, a los nuevos trabajos y miserables existencias bajo el comunismo. “Pienso en los desterrados, en su sufrimiento. Pienso en mi padre que mientras conservó la memoria coleccionó álbumes, libros y planos de Lvov”, dirá Zagajewski en su espléndido libro de prosas u homenaje a aquella “comunidad de desterrados” Una leve exageración. Después de aquella belleza abandonada, de forma desgarradora, a la fuerza, de Lvov, Cracovia sería “su ciudad” de aquella memoria perdida, como dirá en su volumen En la belleza ajena: “Me fui a Cracovia a estudiar (…) Me fui a estudiar, lo cual era loable y pragmático, pero se trataba de algo más. Aunque apenas era consciente de ello, me guiaba también la necesidad de reencontrarme con mi ciudad, esa ciudad que -lo sabía- se había perdido para siempre. Por lo común, buscamos aquello que ya no existe”.
Como escribiría uno de los más importantes poetas en lengua polaca de la actualidad, y uno de los mejores conocedores de su obra, Tomasz Rozycki, en un bello artículo que le dedicaría en Los Angeles Review of Books, poco después de su desaparición: “Adam Zagajewski nació en un país mutilado, justo después de que la Segunda Guerra Mundial se cobrara seis millones de muertos solo en Polonia y borrara su capital de la faz de la tierra. A lo largo de toda su vida, trató de hacer exactamente lo que dice su poema escrito tras el atentado de las Torres Gemelas: trató de alabar un mundo que, a pesar de todo, es sorprendentemente hermoso. Tal vez deseaba encontrar un modo, como sucede en La Pasión según San Mateo de Bach, y como afirma en su poema <Viernes Santo en los túneles del metro>, en que se lograra transformar el dolor en belleza”.
Tras estudiar y graduarse en la Universidad Jagelónica de Cracovia, en el año 1982 Zagajewski se exiliaría a París, ciudad donde permaneció hasta 2002, en que se instaló en Cracovia. Una ciudad que alternó con su plaza como profesor de la Universidad de Chicago. Fue uno de los máximos representantes de la generación del 68, también llamada Nowa Fala (Nueva Ola), a la que igualmente pertenecían Stanislaw Baranczak, Julian Kornhauser, o Ewa Lipska. Poetas todos ellos que abogaron por una poesía cuya lengua pudiera ser un arma en aras de la verdad frente a la lengua de poder que utilizaba el gobierno comunista. Pero detrás de esta base inicial, Zagajewski muy pronto encarnó el puente de unión entre los más eminentes nombres de la lírica polaca del siglo XX (Czeslaw Milosz, Zbigniew Herbert, Wislawa Szymborska, Tadeusz Rozéwicz) y las generaciones posteriores. Hay que decir que, a pesar del componente eminentemente lingüístico y metapoético que a veces encerraba la praxis poética de aquellos autores citados, en su caso un gran caudal de constantes apareció repetido en cada una de sus obras: las reflexiones éticas y las consideraciones morales; la observación de una cierta y suspendida metafísica de lo cotidiano; la historia y los avatares que ha sufrido Polonia durante los últimos siglos; las pequeñas historias o parábolas cuyos protagonistas son filósofos y músicos (ambas categorías indisolubles en la obra de este poeta); la reflexión a partir de un instante concreto que aporta de repente el carácter epifánico y eterno a un poema; la alabanza y deslumbramiento por paisajes y ciudades extranjeras visitadas; el apunte biográfico proveniente del mundo de los afectos; los encuentros con lecturas y otros autores, ya fueran poetas, pintores o compositores, que siempre encontraban su vía de expresión en los espléndidos poemas de este gran autor contemporáneo que fue Adam Zagajewski.
El Premio Nobel de Literatura Czeslaw Milosz dijo en su ensayo La mente cautiva (Galaxia Gutenberg) que cualquier polaco, checo o húngaro “sabe bastante sobre Francia, Bélgica u Holanda”, pero que, en cambio, un francés, belga u holandés de cultura media “apenas sabe nada” de Polonia, Checoslovaquia o Hungría. También añadió en Mi Europa (Galaxia Gutenberg): “Un parisino no está obligado a rescatar a cada momento a su ciudad de la nada (…) Pero cuando regreso a las calles en las que se ha desarrollado la parte más importante de mi vida, estoy condenado a resumir, es necesario incluir todo en algunas frases, desde la geografía y la arquitectura hasta el color del cielo”. Para remediar este largo y dilatado desencuentro necesitado de constantes “resúmenes”, y para paliar la escasa familiaridad de lectores europeos “a medias”, con grandes lagunas, por no decir océanos, de desconocimiento, han sido fundamentales introductores de lujo, y puentes inapreciables, como fue sin duda Adam Zagajewski. Un autor muy querido en España que, con el tiempo, y gracias a importantes reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de 2017, sería un huésped habitual de encuentros, foros, lecturas y homenajes en nuestro país.
Desde comienzos del presente siglo, Adam Zagajewski formaría ya parte permanente de nuestras bibliotecas, como una presencia familiar y doméstica, habitual. Sería uno de los autores y, sobre todo, uno de los poetas contemporáneos, más regularmente editados en España. Y lo haría a través de maravillosos libros de poesía del exilio y de la rememoración elegíaca, aunque también de la iluminación epifánica y sagrada, sencilla -engañosamente sencilla- y terrenal, emotiva y estremecedora de lo cotidiano, en volúmenes como Tierra del fuego, Deseo, Antenas, Mano invisible y Asimetría (traducidos al español espléndidamente por Xavier Farré, y aparecidos en la editorial Acantilado). Pero también a través de esas muy personales obras suyas “de todos los ámbitos de la vida”, “de renovadas funciones de la literatura”, que eran sus magníficos libros de género variado, entre narración y ensayo literario. O, si se prefiere, entre retazos autobiográficos y meditación histórica, filosófica y ética, en torno a los años de plomo comunista, en torno al exilio y, por fin, en torno a la llegada ansiada de la democracia. Experiencias que los convirtieron a todos ellos, intelectuales, artistas y ciudadanos de países recién “liberados”, en testigos de excepción, tristemente privilegiados, acostumbrados a todo tipo de descomposiciones, cínicos tratados, pactos de sobrevivencia mínima y reconversiones interesadas y pragmáticas de todo pelaje. Estos libros de fascinante y cautivadora composición mestiza son el dietario En la belleza ajena (Pre-Textos), En defensa del fervor, Dos ciudades, Solidaridad y soledad, Releer a Rilke y Una leve exageración (todos ellos en Acantilado) y darían sin cesar buena muestra de su excepcional altura literaria, de su inmensa y exquisita erudición, y de un suave humor infatigable que pendía en todo momento, con una ironía no lacerante ni agresiva, sobre todas las cosas, seres, situaciones políticas y acontecimientos artísticos. Una ironía lúcida y sumamente crítica, ausente sin embargo de amargura o rencor, hacia actitudes poco ejemplares, complacientes con los distintos poderes o de moralidad discutible, tristemente repetidas, a lo largo de las épocas, en la existencia compartida y la vida en comunidad.
En todos sus libros Adam Zagajewski nunca abandonaría la reflexión ética y las consideraciones morales, esa minima moralia necesaria para mantener incólume la dignidad humana a través de las épocas y a través en ocasiones de “realidades únicas y abominables”. Versos, prosas mínimas o más extensas, en las que destacaba siempre, en cualquier momento, una deslumbrante y exquisita captura de ese instante único e irrepetible, esas epifanías o “inicios de remembranza”, ese milagro hipnotizante y apaciguador entre tantas plagas y decepciones (“Queda la monotonía, lo gris; el luto/que ni la elegia más admirable cura./ Pero quizá haya ante nosotros cosas escondidas/ y en ellas la melancolía se mezcla con el entusiasmo,/ siempre, cada día, como el nacimiento del alba”, dirá en su bello poema Improvisación) de un mundo continuamente renovado y de carácter subyugante. Un despojado y escrupuloso estilo literario, imbuido casi permanentemente de una sutil melancolía, así como una absoluta independencia alejada de ismos, modas y escuelas, convierten su muy elaborado trabajo de lenguaje y su más que notable erudición, no pocas veces, también, en una forma de resistencia ética y estética, como decía en su libro En defensa del fervor: “En la memoria reciente de Europa ha quedado grabada la falsa convicción de que el estilo elevado es un instrumento reaccionario, un martillo contra la modernidad”.
Para un lector del área hispánica se acrecentaba sin cesar, y a menudo aparecía la sospecha, de que la cultura, en esos países donde imperó desde el fin de la guerra mundial el totalitarismo y la dominación rusa, fue siempre algo más que una simple mercancía de entretenimiento y consumo distraído, como sucede actualmente, en cualquier país, lengua y cultura, se trate de la que se trate. Que la perseverancia, la tenacidad y los actos de resistencia muchas veces tenían que ver con el orgullo y no decaimiento generalizado de una cultura de gran altura, mantenida contra viento y marea. Una cultura, desde la poesía, el teatro, la historia, el ensayo, el cine o la novela, desde la práctica más rabiosamente experimental a las obras de factura más clásica, que se tenía que preservar, por encima de todo, desde Mickiewicz hasta la caída del Muro, en sus más óptimas condiciones, en fervorosos pulmones de acero a salvo de catástrofes y tempestades, esperando el día ansiado de la libertad. Era como si flotara en el aire el imperativo no escrito de mantenerla, a lo largo de todos los avatares e invasiones, y por encima mismo –al modo de una marca genética indoblegable- de la muchas veces dramática historia polaca. El Premio Nobel de Literatura Czeslaw Milosz decía en su libro Mi Europa (Rodzinna Europa, Galaxia Gutenberg) que todos los trastornos europeos muestran que “bajo la superficie cambiante de los hechos, subsiste una continuidad”. Esta “continuidad cultural no habría sido alterada ni en la Francia de la Revolución de 1789, ni en la Rusia de la Revolución del 17, ni tampoco en Polonia con la llegada al poder de los comunistas en 1944-1945”. Para decirlo en otras palabras: en el mundo de la cultura europea existiría una cierta inmunidad histórica, algo profundo y resistente que, ni con la ayuda de censuras, masacres y persecuciones de tiranos, se lograría abatir para siempre.
Editado en las mejores editoriales (Hanser Verlag, Adelphi, Fayard, Farrar, Straus and Giroux, o por la española Acantilado, de la mano del añorado y gran intelectual y editor, así como amigo personal de Adam Zagajewski, Jaume Vallcorba) a través de los poemas de Zagajewski se extendía siempre una embriagadora y mágica estela de sensaciones y emociones perdurables, congeladas en una prodigiosa intemporalidad. Un amor por la luz y la revelación, por la cultura y la belleza del mundo, por paisajes y ciudades extranjeras, por su querida Cracovia, por sus no menos adoradas Italia y Francia, por la poesía, la pintura y la música que caminan siempre inseparables, por los encuentros con lecturas y otros autores, por el recuerdo de presencias y seres añorados, por la evocación de gente anónima de discretas y en ocasiones turbadoras biografías, pero también un amor y afecto profundo y estremecido por ese caudal sobrecogedor de pérdidas, de memoria, de dolor, de dicha compartida, y de esa minúscula, sutil y casi invisible metafísica cotidiana que arrastra consigo toda existencia humana. Por la plaza de Cracovia, por Belgrado, Jerusalén, en el Báltico o Berlín, escuchando música clásica o jazz, escribiendo y emocionándose con una lectura de Thomas Mann o Rilke, paseando por la calle Józefa y honrando al mismo tiempo a los judíos muertos en el Holocausto, contemplando una pintura del Renacimiento italiano o del norteamericano posmoderno Eric Fischl, debatiéndose entre dudas, respondiendo a los acosos y a “los rastros de guerra”, siempre, como decía en su poema Autorretrato, “diferente en cada nueva fotografía, cada vez más viejo”, se hallaba “buscando abrir un nuevo capítulo de la existencia”: “Precisamente soy yo, yo todo el tiempo, indefinido,/siempre/ buscando siempre yo, cada mañana abre un nuevo capítulo/ brillante, y no es capaz de terminarlo, soy yo en la calle,/ en la estación, yo escuchando el llanto de un niño, la risa/ de los estudiantes,/ el canto del estornino, el yo de la ignorancia, el yo de la inseguridad,/ el yo del deseo, de la espera y de la felicidad salvaje, yo/ que no entiendo nada,/ respondo a los acosos, dudo, intento volver a empezar”. Un poeta -como había afirmado muchas veces Zagajewski- interesado sobre todo en la “interpenetración” del mundo histórico con “un mundo cósmico”, que es estático, o más bien, que se mueve a un ritmo totalmente diferente.
¿Tienen derecho a tener biografía los intelectuales, los poetas, incluso las más banales de ellas, desprovistas de escandalosos y chocantes sucesos espectaculares? Como si estuviéramos siempre inmersos en el famoso debate que enfrentó en su día a Proust y Sainte-Beuve, Adam Zagajewski volvía en no pocas partes de sus textos sobre este asunto que enfrenta –en ocasiones artificialmente- vida y obra de un autor. Lo haría, por ejemplo, en su brillante ensayo dedicado a la poesía de su querido y admirado Tomas Tranströmer, aportando certeras reflexiones sobre ese invisible y delicado “equilibrio” que tienen que mantener los mejores creadores. La memoria, evidentemente, no es ciega ni muda, ni lo es para unos sí y para otros no. Como la inteligencia o el talento, es profundamente democrática, y cada cual -como nos ha demostrado recientemente la historia europea y nos lo seguirá demostrando muchos años más- tiene que asumir y encajar su ración de coraje y valentía, o de culpa e iniquidades, si es que las hubiera. A lo largo de su obra crítica y ensayística, este clarividente escritor e intelectual múltiple que era Zagajewski -poeta y narrador, crítico y cronista de su tiempo, diarista y microhistoriador- desarrolló de forma ejemplar y casi única esta práctica del “retrato” completo, ejercido con enorme respeto y cautela, a la hora de hablar de la vida y obra de grandísimos poetas y pensadores. Desde los de pasado espinoso, o directamente ofensivo, como es el caso de Gottfried Benn, Jünger, Céline o Cioran, hasta otros de trayectoria irreprochable como serían Czapski, Herbert, Schulz o Valéry, provocadores e “ironistas inspirados” al estilo de Gombrowicz, o si no grandes figuras europeas como Mann que encarnaron como nadie “el espíritu de su tiempo”. O si no, esos genios de biografías discretas, de las que no dan que hablar, como sucedía con el sueco Tomas Trasntrömer, Premio Nobel de Literatura de 2011. Alguien que no pertenecía a esa clase de autores –como decía Zagajewski- “que cazan leones, toman parte en las cruzadas bélicas o conquistan cumbres de gran altura”. Salvo las literarias, habría que decir.
Un buen número de autores comentados, atrapados en momentos precisos de su vida y obra, desfilaban por su espléndido volumen Dos ciudades, que además contenía dentro de él breves y, se podría decir, pequeñas joyas perfectas y turbadoras, como son los relatos De la Z a la A y El homicidio, así como otros más largos, como es el caso del excelente Traición, el no menos deslumbrante Discurso confidencial del presidente del Politburo, o el bellísimo y autobiográfico que daba título al libro, Dos ciudades. Maravillosos retratos dedicados a autores como Ernst Jünger, Gottfried Benn, Bruno Schulz y Paul Léautaud, sacuden como un zarpazo esos atisbos de la responsabilidad humana compartida, cívica, ética, que todos en Europa, hoy día, deberían tener y que en modo alguno, aunque medien fronteras, pueden desgajarse e ir por separado. Uno, en según qué épocas viviera, ya fuera en un Occidente supuesta y tradicionalmente privilegiado o en un Este castigado cruelmente por una sucesión ininterrumpida de totalitarismos, no se podían permitir el lujo de unas vacaciones permanentes de la estética y de las vivencias puramente interiores y metafísicas. Todos estos grandísimos autores centroeuropeos (Milosz, Kertész, Manea, Kis, Konrád, Kundera, Herbert, Zagajewski) hablaron heroicamente de realidades paralelas e inimaginables para muchos de otras lejanas latitudes. Adam Zagajewski hablaba, tanto en sus poemas, en su diario En la belleza ajena o en sus libros de ensayos, de submundos paralelos, orwellianos, asfixiantes; de mundos, sobre todo, pertenecientes a un delirio difícil de imaginar para el lector común occidental que no conoce al detalle esa monstruosa, violenta y minúscula ausencia de libertad que se daba a cada paso en regímenes autoritarios que impusieron realidades “únicas” y que hicieron retroceder a Europa “a la época de la esclavitud”, como decía este autor. Un mundo en el que imperaba el miedo, la delación, en el que dictaduras que parecían “indestructibles y eternas” se convirtieron para todos ellos en “pesadilla y tema literario”, mientras una “teocracia falaz” y paranoica que decía no tener más dioses que adorar salvo el Partido único, extendía por toda superficie susceptible de ser controlada a funcionarios de la policía secreta encargados de la persecución de “ejércitos clandestinos”. Es decir, de, pura y llanamente, gente.
En aquella realidad vivida día a día “bajo la funda gris del comunismo”, aquella realidad tan difícil de entender para generaciones posteriores de europeos fuera del ámbito del frío discurso político o de ensayos de raíz historiográfica, los “héroes de lo cotidiano” de las dictaduras –de cualquiera de ellas- estarían personificados magistralmente en libros como En la belleza ajena a través de multitud de personajes. Personajes reunidos como en una auténtica Arca de Noé coagulada y retratada de forma fantasmal, con una entrañable y sincera emoción y compasión que traspasa espacios y tiempos. Quizá su más perfecta impronta la ofrecerían esos “modestos tíos y humildes tías” del autor, que aunque “no escribieran libros ni pintaran cuadros” fueron héroes firmes e indoblegables de la sobrevivencia. Con dignidad, “sin un gramo de fanatismo, hostilmente indiferentes al comunismo, se salvaron de persecuciones en el período de la ocupación y el estalinismo (…) prudentes, experimentados oyentes de audiciones radiofónicas, consumados lectores de periódicos, nunca concedían crédito a la primera capa del texto (…) Los ocupaba la vida diaria, la defensa de la vida cotidiana”. Es decir, mantener esa vida cotidiana, simple y sin grandilocuencias, lo más intacta posible, espiritualmente hablando, para generaciones venideras. Con reservas adecuadas de “cierta dosis de salud espiritual”. Fortalecidos y endurecidos. “Nos endurecemos al punto de soportar todo aquello a lo que nos acostumbramos”, decía Montaigne.
Exilios interiores y una incólume, inalterable, vida “en suspenso”, que desafiaba años y siglos, en paisajes no sólo congelados por el hielo. Todo estaba dispuesto para un largo y tenaz letargo y sobrevivencia, “para vegetar”. Así lo expresaría Zagajewski en un pasaje de En la belleza ajena: “Parecíamos estar en el siglo XIX, poca cosa había cambiado. Hacía frío. Lo ideal era no salir para nada. Quedarse en casa. Fuera había comunismo y hielo”. Héroes de la parálisis, de la inacción, como el famoso antihéroe de Flaubert, Frédéric Moreau, de La educación sentimental, a quien “el miedo de hacer demasiado y de no hacer bastante, le privaba de todo discernimiento”. Héroes, igualmente, conservadores, atesoradores de un determinado estado de cosas, de patrias del espíritu escamoteadas, de ciudades perdidas, de valores de repente desechados y demonizados. Tampoco se respetará lo más íntimo y preciado: la memoria. Se le declarará abiertamente la guerra. Así lo recordaba Adam Zagajewski, hablando del espléndido libro El bárbaro en el jardín del gran poeta polaco Zbigniew Herbert. Viajando por Italia y Francia, entusiasmado y lleno de emoción, Herbert no se cansaba de recorrer ciudades, de visitar catedrales y museos, de contemplar cuadros y esculturas, anotando impresiones. “Su país – el de este joven viajero varsoviano, nos recordaría Zagajewski- había sido destruido por una guerra cruel y por el comunismo. Para colmo, el comunismo le declaró la guerra a la memoria (…) Quien no lo ha vivido no puede saber con cuánto desprecio trataba el comunismo al pasado mientras conservaba la fe en sí mismo”.


