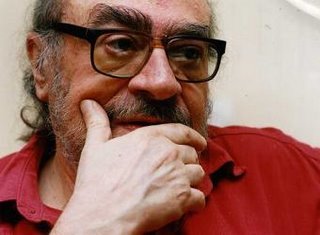
Dicen que cuando un escritor importante muere, su obra ingresa en un limbo que dura unos diez años. Al cabo de ese tiempo algunos elegidos regresan y sus libros son relanzados: se actualiza su lectura y la crítica los estudia y comenta. Con otros no sucede lo mismo: quedan para siempre en el limbo de los nombres importantes cuya obra es citada pero no leída. No vuelven a la vida.
El caso de Mario Levrero es singular –y comparable, aunque en menor escala, al de Bolaño– porque luego de su muerte, en agosto del 2004, su obra no paró de difundirse, ganando lectores y reconocimiento internacional. En 2005 se publicó póstumamente la que para muchos es su obra cumbre, y seguramente su libro más ambicioso, La Novela Luminosa, que cuenta con un prólogo de 400 páginas en el que relata casi al detalle su vida cotidiana, en lo que podría ser un inmenso ejercicio de exhibicionismo si no estuviera atravesado por la incesante búsqueda de lo trascendente en los delicados y a veces rutinarios hilos que traman nuestras vidas.
Se ha reeditado internacionalmente casi toda su obra y han aparecido algunos inéditos, como La Banda del Ciempiés y el reciente Burdeos, 1972, texto que relata su experiencia en ese año en Francia, adonde llegó impulsado por el amor a una mujer. El libro da cuenta de los recuerdos que asaltaron al escritor treinta años después, a fines del 2003, y que él decidió transcribir sin intentar llenar los vacíos y deformaciones que impone el olvido ni confirmar los datos con que lo sorprendió su memoria. El relato está a la altura de sus mejores narraciones, entre ellas el célebre cuento Diario de un canalla. Por decisión de sus hijos, ambos textos aparecieron en un mismo libro a mediados del 2013, año que podría sindicarse como el de la implosión levreriana, al menos en el ámbito del Río de la Plata.
En la siempre influyente Buenos Aires se publicaron tres libros que lo tienen como asunto central[1], además de que realizaron encuentros universitarios y también en circuitos alternativos como bares y ciclos de lecturas donde jóvenes escritores le brindaron su homenaje y expresaron una admiración creciente por su obra. En la orilla uruguaya se publicó un libro[2] del crítico español Jesús Montoya que además de analizar la obra presentó un primer esbozo biográfico del autor.
Pero ¿quién fue este hombre lleno de fobias y de carácter bastante antisocial, que jamás promocionó sus libros y que porfió en tener una relación distante, y en ocasiones hosca, con editores y críticos y, en general, con todo el mundillo literario? ¿cómo llegó a originar esta creciente e imparable catarata de libros, encuentros y publicaciones sobre su obra, como no se había visto desde los tiempos de la consagración internacional de Juan Carlos Onetti?
“Mario Levrero es el secreto peor guardado de la literatura nacional” afirma el escritor uruguayo Gabriel Sosa, y tal vez no le falte razón.
París y el centro
Jorge Mario Varlotta Levrero, conocido como Jorge Varlotta en su vida civil y familiar, nació el 23 de enero de 1940 en Montevideo. Pasó su infancia en el barrio Peñarol, de clase trabajadora y ligado al ferrocarril, que está en el norte de Montevideo, muy cerca de Villa Colón, localidad donde Onetti vivió sus años de infancia y adolescencia. Fue hijo único de Mario Varlotta, un empleado de las tiendas London-París (una especie de Corte Inglés que operó entre 1908 y 1966) y de Nilda Levrero, ama de casa y madre sobreprotectora. A los tres años le diagnosticaron una afección cardiaca (“soplo al corazón”) que lo mantuvo en reposo absoluto, rodeado del cariño de padres y abuelos hasta los siete años. Esta situación de aislamiento tendría sus efectos: según sus palabras fue allí donde nació “el amor al ocio, a la observación de las cosas y a la lectura”. También ahí debe haber nacido su obsesión por París y su aversión por el centro: según sus comentarios, de niño se angustiaba cuando el padre desaparecía durante horas, absorbido por la frase “se fue al centro, a París” (al London-París).
Este recuerdo, alimentado por la imaginación y la memoria, lo llevaría a culminar su trilogía involuntaria con la que tal vez sea una de sus mejores novelas, París (las otras son La ciudad y El lugar, las tres atravesadas por la deriva y por la búsqueda existencial). Años más tarde declararía que “la ciudad es una figura arquetípica, relacionada al instinto territorial. Uno busca una ciudad o un espacio territorial cuando quiere construirse a sí mismo”.
La capital de Francia también aparece en otros textos, sobre todo en el fenomenal folletín paródico Nick Carter, cuyo abusivo título es Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo. En esta nouvelle, editada en 1972, Levrero utiliza a un personaje del pulp detectivesco –que había sido narrado por una larguísima lista de escritores– para contar una violenta y divertida historia que se ríe a carcajadas de todos los clisés del género policial más barato. Fue un ejercicio privado de su humor más salvaje, destinado a compartir con amigos como Marcial Souto y Jaime Poniachik, quienes opinaron que era algo que merecía publicarse. Lograron convencer a Levrero quien, tras una oposición inicial, aceptó que se editara bajo otro nombre, puesto que consideraba que el desopilante salvajismo de la nouvelle podía perjudicar su carrera como escritor.[3]
Finalmente, el libro fue publicado bajo el seudónimo de Jorge Varlotta, su nombre civil, lo que lo que no dejó de sorprender al propio Levrero.
Texto contaminado de su gusto por los comics, el pulp, el policial, la ciencia ficción y las películas B, la nouvelle sigue sorprendiendo por la intensidad de sus imágenes, su potencial humorístico y su extraordinaria fluidez narrativa (que lleva entre otras cosas, a cambios de punto de vista de la narración, cortes abruptos, saltos inesperados en el tiempo y quiebre del planteo narrativo), y sobre todo por su ataque –y utilización- de todos los clisés del subgénero.
Consumado guionista de tiras cómicas como Los Profesionales y Santo Varón, el autor declaró posteriormente que el atractivo de las historietas, estaba en “la libertad de poder jugar con los clisés en lugar de evitarlos”. Mucha de esa libertad se respira en el Nick Carter, libro que anticipó una estrategia de cruce (y de crisis) de géneros que años más tarde campearía en la posmodernidad. La nouvelle finalmente fue reconocida por su autor, quien la incluyó dentro de su obra publicándola en 1992 bajo la firma de Mario Levrero.
Los límites del yo
Con respecto a cómo se ganaba la vida, los testimonios coinciden en señalar que más allá de los múltiples oficios que se detallan en las solapas de todos sus libros (librero, guionista, creador de crucigramas y enigmas lógicos, fotógrafo, orientador de talleres literarios) el sustento principal provino generalmente de la ayuda material de terceros: amigos, parientes, pareja. “Nunca me sentí diseñado para vivir en este mundo” declaró en una ocasión. Tal vez esta dificultad esté íntimamente entrelazada con uno de los hilos conductores de toda su obra, un tema recurrente “del que yo mismo no me daba cuenta: el tema de la identidad y los límites del yo”.
Su biografía se inscribe en cierta tradición de vida tranquila de los uruguayos, porque a excepción de breves estadías en Piriápolis (balneario situado a 100 km de Montevideo), en Rosario (Argentina) y Burdeos, y de no más de tres años en Buenos Aires y Colonia (Uruguay), su existencia transcurrió enteramente en Montevideo.
Según lo contó muchas veces, Mario Levrero nació en junio de 1966, en Piriápolis, al escribir, bajo la inspiración de las lecturas de América y El Castillo, la novela La ciudad. “Kafka me dio la llave” declaró “me dio el permiso (…) hasta leer a Kafka no sabía que se podía decir la verdad”. Además, y esto no es menor, el escritor praguense le mostró que se podía escribir gran literatura con un lenguaje poco literario (hasta entonces, las lecturas de Levrero eran básicamente de textos en el español neutro de las traducciones; su prosa, ajustada y límpida, seguiría este patrón utilitario).
Al terminar la novela sintió que no le pertenecía. ”Había nacido de una parte de mí que yo desconocía y no me animaba a firmarla con mi nombre. No era exactamente mía pero tampoco era totalmente ajena, así que opté por mi segundo nombre y mi segundo apellido”.
Nacía así Mario Levrero, seudónimo que lo acompañaría toda su vida y que al final terminaría devorando a Jorge Varlotta: hoy muy pocos lo recuerdan con ese nombre.
En varias oportunidades afirmó que hubo otras razones para este cambio, pero antes de enunciarlas se curó en salud: ”cuando uno da varias razones para una conducta, se piensa que hay gato encerrado porque existe la creencia generalizada de que las cosas tienen una sola razón; y no es cierto: siempre hay varias”. Una de ellas fue que el seudónimo le permitía homenajear al mismo tiempo a su padre en el nombre y a su madre en el apellido, además de adjudicarle un nombre a algo “que de alguna manera forma parte de mi ser (pero no de mi yo)”. Este señalamiento, dicho como al pasar, de que hay hechos y acciones que forman parte de nuestro ser pero no del yo es una observación típica de Levrero, de las que desgranaba a raudales en sus entrevistas (pero no en su narrativa, porque allí intentaba excluir todo ingenio intelectual) y que remite una vez más al tópico recurrente de la identidad y de su construcción.
La observación y la auto-observación, desarrolladas desde niño, implicaban para él la idea de que, bien contemplado, cualquier detalle puede contener y significar un mundo.
La antigua sentencia de que lo máximo se oculta en lo mínimo recorre explícita o implícitamente toda la obra de Levrero: críticos como Montoya Juárez han intentado abordar este despliegue fractal en, por ejemplo, la novela París.
Qué comen los queseros
No es fácil, aparte de las evidentes de Kafka, Lewis Carroll y Felisberto Hernández, señalar influencias en la obra de Levrero, quien por otra parte resistió siempre la idea, según él tan pobre y extendida en la crítica, de que en una obra se busquen solo influencias literarias. Una y otra vez reclamó que él se nutría de otros alimentos creativos, provenientes de campos tan disímiles como el cine, los dibujos animados (los antiguos de Tex Avery o Tom y Jerry de Hanna&Barbera), de historietas como Mandrake o La Pequeña Lulú (gusto este último en el que coincidía con Onetti) o de música como la de los Beatles o los valses de Strauss. Pretender hallar solo rastros literarios en la obra de un escritor equivalía, según sus palabras, a pretender que un fabricante de quesos se alimentara solo de queso.
En general la crítica concuerda en que existen tres fases en la narrativa de Levrero, idea que también él suscribía. Hay un Levrero inicial, “arquetípico” y universal, de climas asfixiantes y kafkianos y que incluye la trilogía involuntaria y el libro de cuentos La Máquina de Pensar en Gladys; luego una segunda zona, la del “subconsciente”, más personal, de mayor experimentación, más humorística y gozosa que, sin ser exhaustivos, va desde los microtextos de Caza de Conejos (que contienen su prosa más elaborada), el Nick Carter, Todo el tiempo, las nouvelles Fauna y Desplazamientos, hasta el libro de cuentos El portero y el otro. Allí aparece una inflexión que da entrada a una tercera etapa: el cuento Diario de un canalla. Esta sería la zona más “consciente” y autobiográfica, donde el narrador protagonista es el mismo Levrero (o alguien muy parecido a él) y en el que el relato arranca a partir de algo que ve a su alrededor. Esta última incluye el policial Dejen todo en mis manos, El discurso vacío, El alma de Gardel, Los carros de fuego, La Novela Luminosa y Burdeos, 1972.
Esta clasificación es tan arbitraria como todas y puede ser objetada o matizada, pero sirve al menos para señalar tres zonas que representan –de acuerdo a la visión de su autor– el tránsito desde lo más profundo –los arquetipos– a lo más periférico –la vida cotidiana–, pasando por lo subconsciente, y sin perder la ambición literaria en ninguno de los tres pasos. En ellos sigue enfocándose en su tópico más recurrente, el elusivo tema de la identidad (de su construcción y destrucción, de sus zonas claras y oscuras, etc), al que habría que agregar la búsqueda espiritual de una iluminación que aparece en contadísimas ocasiones y que se oculta durante largos períodos.
En un famoso ensayo, Chandler afirmó que en literatura al principio se quiere decir mucho sin saber cómo y que esa necesidad disminuye a medida que se avanza en el arte literario. Al final, concluye, cuando ya sabemos todo sobre el escribir, no nos queda nada por decir. Es posible que algo de esto haya ocurrido a Levrero. En su última etapa, que incluye variados detalles de cómo los otros invaden su mundo privado y no lo dejan trabajar, las quejas por la dificultad para crear se vuelven cada vez más frecuentes.
“Cada vez corrijo menos” declaró “y cada vez me lleva más tiempo la etapa de la creación”. Tal vez en esta última etapa su afición por los ordenadores y su trabajo como orientador de talleres literarios hable, además de su ser solidario y sus intereses prácticos, de un centrarse en los alrededores del acto creador, en una espera, a veces impaciente, de la llegada de una inspiración cada vez más elusiva. En el caso específico de los talleres, la creación con otros y el trabajo como editor de textos ajenos, tal vez hable de una creación a través de otros.
Pero estas y otras disquisiciones pueden resultar apresuradas (al fin y al cabo, pese a estar en dique seco, Levrero parió nada menos que La Novela Luminosa); hay que tener en cuenta que para él la literatura era sobre todo una actividad destinada registrar o representar movimientos espirituales del inconsciente profundo, movimientos que solo podían “objetivarse o traducirse en imágenes”. Es decir, no se podían comunicar directamente. Por esta razón los objetos y las personas de una novela podían ser intercambiables. “Lo único que importa” declaró “es el movimiento y las relaciones, lo que implica un desarrollo. Todo pudo haber sido escrito de otra manera. Lo que importa es poder comunicar una serie de operaciones íntimas que no tienen representación en sí mismas”.
Un escritor muy admirado por él, Jorge Luis Borges, escribió algo muy similar: “Toda literatura (me atrevo a contestar) es simbólica; hay unas pocas experiencias fundamentales y es indiferente que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo fantástico o a lo real, a Macbeth o a Raskolnikov, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión a Marte”.
Y es que para Levrero la verdadera obra de arte no es ni más ni menos que aquello que agrega vida al lector. “Una obra es un objeto orgánico,” dijo “un mecanismo que concentra energía y la puede ir soltando a medida que el lector la va percibiendo”.
El lado divertido de la tragedia
La mayor parte de los críticos suele presentar un vacío al abordar su obra: muy pocos han analizado lo extraordinariamente divertido que resulta leerlo. Sus historias están llenas de acción, todo es muy vívido y a veces muy rápido. El dibujo de personajes y tramas en muchas escenas posee la textura de una película de dibujos animados, casi siempre empapada de un humor muy estilizado (nunca hay chistes de golpe y porrazo o gags).
Y es que su visión –su versión– de la realidad siempre despide un humor involuntario. Este adjetivo es clave, porque allí radica uno de los grandes potenciales de la obra levreriana: siempre es gracioso, y lo que es más importante, lo es más allá de su intención. El narrador cuenta límpidamente –y en serio– acciones que describen su inadaptación absoluta al mundo. Llenas de ineficiencia, generan choques hilarantes con la realidad (este mecanismo de “inadaptado-en-la-realidad” es frecuente en los grandes humoristas, desde El Gordo y el Flaco hasta Woody Allen pasando por Mr.Bean).
Esta forma de plantarse en serio, y muchas veces indignado, contra una realidad que a menudo le es impuesta por los que lo rodean bajo el sello de la normalidad genera reacciones que, narradas con una prosa límpida de estructura perfecta, impactan el lector con la fuerza de una carcajada. O mejor dicho, de su propia carcajada mental porque, como ocurre con el mejor humor, uno se ríe mentalmente[4].
También, y esto sí es asombroso, se adivina la risa mental del autor (que se ríe ¿de sí mismo? ¿de la torpeza de Varlotta?), fascinado ante su hallazgo.
“He advertido que cuando escribe Levrero” afirmó “se divierte burlándose de mí. En los relatos que aparece un idiota, por ejemplo, me doy cuenta de que el idiota es mi yo cotidiano, que al parecer divierte muchísimo al escritor que vive en mi inconsciente, porque lo considera poco menos que un débil mental, y creo que con razón”.
Como suele ocurrir con el humor inteligente, detrás de cada sonrisa se despliegan dimensiones metafóricas que dan lugar a reflexiones o críticas profundas. Los ejemplos son innumerables, por eso veremos solo uno.
En su última obra conocida, Burdeos, 1972, Mario cuenta la siguiente escena: estando en Francia sin un franco y con la mínima ropa imprescindible, decide, o mejor dicho su compañera decide, que es necesario comprarle algo decente para que no parezca “un vagabundo” francés. Se dirigen los dos a una tienda, donde el empleado les muestra una serie de pantalones que el uruguayo abomina de inmediato. “¡Son con pollerita!” (con faldita) dice a su compañera Marie France, refiriéndose a la moda de pantalones Oxford, vigente en los ’70. Tanto la mujer como el vendedor le insisten en que son normales, y le piden que se pruebe uno. Finalmente accede y ante el espejo, estalla de indignación y reclama pantalones rectos, pero el vendedor le dice que todos los que tiene son así. Y agrega, con cierta petulancia francesa, que si se pone pantalones rectos “los demás lo verán ridículo”. Levrero se planta en su negativa y la escena concluye sin aclarar qué clase de pantalones compró (él mismo no recuerda “si encontraron pantalones rectos, o si me arreglaron los Oxford a mi gusto”).
Es posible trazar un paralelo entre esta miniescena y la recepción que su obra tuvo en el público y la crítica uruguaya de los años ’70. Tanto el vendedor (digamos el mundo editorial y el mundillo literario) como su mujer (digamos el lector promedio) le dicen que solo hay pantalones de esa clase, y que son los mejores, porque son los que se llevan. Son lo esperado. Levrero se planta en su negativa y, solitario, defiende su visión.
Esta rebeldía de ir contra el sentido común, de ser fiel a su propio proyecto literario, o mejor dicho a su propia verdad personal, es lo que explica el poderío de su literatura, su sorprendente originalidad y es la razón de que sus libros no dejen de ganar lectores.
En la famosa autoentrevista imaginaria que incluyó en el libro de cuentos El Portero y el otro, el escritor compara el concepto de realidad que usan los críticos para catalogar un texto de realista o no, con los zapatos que están sin usar en la vidriera de las zapaterías. Uno lo imagina observándose los propios zapatos, gastados y desfigurados por el uso, por sus propios pies, y luego reclamando que su literatura no es una deformación de la realidad: “¿Llamarías deformados a los zapatos que usás? ¿Son más reales los de la vidriera?”
La realidad, como los zapatos, pasa y se moldea a través de nuestra experiencia. Adquiere así su dejo singular, el sabor particular de cada uno, muy diferente al mundo neutro de consenso que aparece en discursos y textos críticos. Solo es posible transmitir esa visión si se es fiel a la experiencia, al mundo personal y en ello estriba el potencial enriquecedor del arte; solo así, diría Levrero, pueden los libros agregar vida, es decir, ampliar la experiencia del mundo al lector.
En julio del 2002 Mario escribió a una alumna de su taller virtual un correo electrónico que en su parte medular dice: “Es mucho más honesto engañar al lector con la complicidad del lector; darles ensoñaciones que puedan incorporar a su experiencia de vida, ensancharles el universo en lugar de reducírselo y cuadriculárselo. Que por otra parte no es engañar; es dar la verdad de uno mismo, de una experiencia interior para la que no hay signos establecidos. Debemos hablar de lo que no se puede hablar, crear la mentira que diga la verdad.”
Por eso la suya es una narrativa jugada a los estados del alma, a los gozosos y dolorosos estados del alma, estados que compartimos y que experimentamos cada vez que abrimos, para ver qué nos pasa ahí adentro, un libro de Mario Levrero.
[1] Mario Levrero. Un silencio Menos. Compilación de entrevistas a cargo de Elvio Gandolfo. Ed. Mansalva. Buenos Aires, 2013. Todas las declaraciones de Levrero en el artículo provienen de este libro.
La Máquina de Pensar en Mario. Ensayos sobre la obra de Mario Levrero. Selección de Ezequiel De Rosso. Eterna Cadencia Editora. Buenos Aires, 2013
Conversaciones con Mario Levrero. Pablo Silva Olazábal. Ed. Conejos. Buenos Aires, 2013.
[2] Mario Levrero para armar. Jorge Varlotta y el libertinaje imaginativo. Jesús Montoya Juárez. Ed. Trilce. Montevideo, 2013.
[3] El hecho de que Levrero abominara del mundillo editorial no implica que no se tomara muy en serio su actividad como escritor, quizás la única en la que se comprometió a tiempo completo en toda su vida. Más allá de su ser ermitaño y su despreocupación por la edición de sus textos, llevó hasta el fin un inventario escrupuloso de cada uno de sus libros y artículos, en un signo claro de que le importaba consignar cada actividad literaria realizada.
[4] Bueno, a veces no tan mentalmente.


