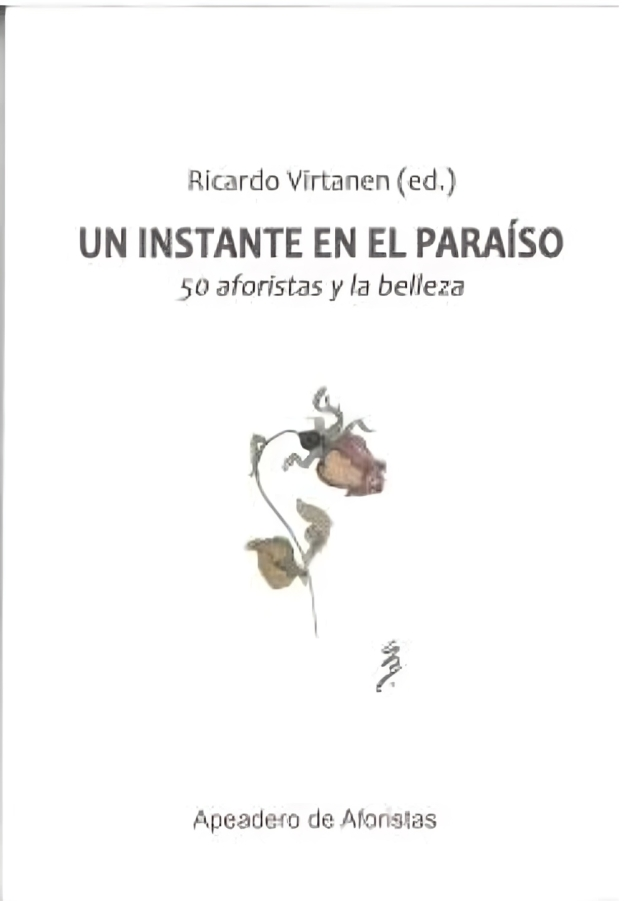
Quienes hayan visto El pequeño salvaje, de François Truffaut, quizá recuerden la escena en que el doctor Pinel le dice al doctor Itard el extraordinario momento que supondrá para todos que Víctor de L’Aveyron se admire por primera vez ante las maravillas y las bellezas de París, ignoradas por esa criatura desamparada que ha vivido prácticamente desde que nació como un rudo animal, solitario y sin las más básicas nociones de educación y moral. Pinel está convencido de que el niño sabrá reconocer y disfrutar de la objetiva belleza de los monumentos y de las obras de arte en cuanto los tenga delante de sí. Sin duda, se trata de una escena (recreación, por cierto, de los apuntes recogidos por el médico y pedagogo Jean Itard, que nos legó un fabuloso conjunto de apuntes y reflexiones sobre el proceso educativo al que sometió a Víctor para que dejara de ser un salvaje y se convirtiera en una persona civilizada) en la que se da por hecho que la idea de belleza no es un constructo cultural ni una noción cargada de historicidad, variable, elástica, incierta, sino más bien un concepto invariable, universal y por ello mismo connatural a todos los seres humanos, independientemente de las circunstancias y del tiempo que les haya tocado vivir. Pinel parte del axioma de que la belleza, en cualquiera de sus manifestaciones, naturales o artísticas, tiene que provocar el mismo efecto de conformidad y de refrendo en todos los sujetos que la contemplen. Se diría que tal planteamiento bebe en gran medida de la filosofía platónica, que concibe la idea de belleza (y, por extensión, cualquier idea) como un ente inmutable, cuya naturaleza definitoria no depende de ninguna opinión subjetiva, personal o colectiva, pues está al margen de los vaivenes e inconstancias de lo temporal, como un Absoluto intempestivo.
En su muy entretenido e instructivo Diccionario de las Artes, Félix de Azúa refiere que la idea de belleza, según los antiguos era cosa del espíritu, del intelecto, no de las obras de arte ni de la naturaleza, cosas estas groseras y más o menos prácticas. Según él, lo bello concebido como una necesidad siempre presente en las obras de arte o en la naturaleza es algo relativamente tardío, ya que si exceptuamos a los herederos renacentistas y a los neoplatónicos platonianos, la primera teoría consciente que pone en relación de necesidad lo bello y el arte es la estética de Kant en su tercera Crítica o Crítica del Juicio. Bello es lo que produce un placer «desinteresado», agradable y sereno. Lo contrario, por ejemplo, un trozo de mierda enlatada, algo repugnante y nada agradable, no sería, desde la óptica kantiana, digno de llamarse bello, y mucho menos obra de arte. Y lo mismo podría decirse de la imagen fotográfica de la explosión producida por el impacto mortífero de un avión contra un rascacielos, que, en principio, lejos de provocarnos una sensación de serenidad, nos causaría una honda conmoción y, por supuesto, tristeza, pánico y espanto.
Pero, con Hegel, lo bello deja definitivamente de formar parte necesaria de los productos de las artes y pasa a tener sólo una presencia histórica. Porque lo que la racionalización de la estética hegeliana consigue es que las bellas artes se dejen ver por primera vez como una sola unidad a lo largo de toda la historia, haciendo así que todos los pueblos de la tierra aparezcan unidos en una tarea gigantesca: el arte, o sea, el Arte. El Arte, la Belleza, como algo universal, que se ha ido desarrollando o desplegando en sucesivos pero diferentes momentos históricos, pues lo propio del Arte o de la Belleza no es su inherente necesidad inmutable a las obras artísticas o a la Naturaleza (como pensaba Kant), sino su historicidad y, sobre todo, la conciencia de esa historicidad, ausente en los egipcios, los griegos, los chinos o los cristianos. Ahora bien, desde el momento crucial en que el artista (pero también el crítico, el espectador, el Estado) toma conciencia histórica de lo que sea el Arte o la Belleza o la obra de arte bella, es decir, desde el momento en que las artes se universalizan con el desarrollo de las democracias occidentales tecnologizadas, la idea de Belleza se destruye o, peor aún, se diluye en un maremágnum confuso de propuestas y ejecutorias en las que todo puede acabar entendiéndose como obra de arte bella, desde un trozo de mierda enlatada hasta la imagen fotográfica de la explosión producida por el impacto mortífero de un avión contra un rascacielos. De manera que hoy en día ya no existen unas coordenadas precisas bajo las cuales amparar el concepto de belleza, pues todo puede ser Bello y todo puede ser Arte.
¿La Belleza ha muerto? ¿Dónde está la Belleza? ¿Qué es la Belleza? En Un instante en el paraíso, 50 aforistas españoles ejemplifican a través de sus aforismos que actualmente la Belleza se puede decir de muchas maneras, y cabe tanto verla en lo sencillo como en lo recargado y barroco, en lo que atrae a unos como en lo que repele a otros, en lo preciso como en lo impreciso, o, en fin, en cualquier cosa que sea susceptible de llamarse bello por el hecho mismo de que se le quiera llamar así. Precisamente, en el prólogo que firma José Luis Trullo, se hace hincapié en la urgente necesidad de recuperar el auténtico sentido de la palabra Belleza, tan poco escrupulosamente manejado en nuestra sociedad, que ve sin inmutarse cómo ese venerable vocablo u otros como Verdad o Dios «que siempre se pronunciaron con recato y moderación, ahora corren de boca en boca (y de tuit en tuit) de un modo desconsiderado». Cree Trullo que esa misión de rescate del sentido verdadero de la Belleza corresponde fundamentalmente a los poetas (y quizá por ello no sea casualidad que haya tantos poetas entre esos 50 aforistas), «quienes, según Heidegger, fundan lo que dura, ante todo, preservando las palabras del mal uso al que se ven sometidas». Pero leyendo a estos poetas que escriben aforismos, mi impresión es que, como dice uno de ellos, la posibilidad de acertar mucho respecto a que sea la belleza es tanta como la posibilidad de errar mucho. Y es que la Belleza, el inodoro de Marcel Duchamp mediante, ya no podrá ser nunca más entendida como lo que fue.
Tal vez, o sin el tal vez, porque Hegel tenía razón.
Un instante en el paraíso, Ricardo Virtanen (ed.), Apeadero de aforistas, 2023.


