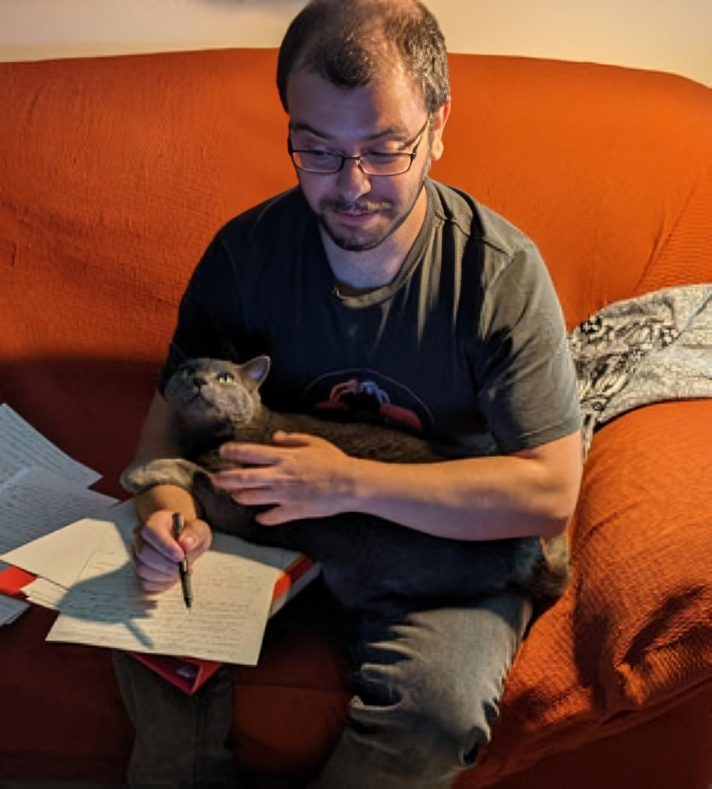
Compensatoria, el último poemario de Fernando Pérez Fernández, (aparecido en la heroica Ediciones Liliputienses) es uno de esos libros raros: afilado sin arrogancia, lírico sin sentimentalismo, crítico sin despecho. Tierno. Lúcido.
La palabra que lo titula, tomada de la verborrea educativa, ya da una clave: compensar. No corregir, no salvar, no sustituir. Solo ofrecer, en equilibrio inestable, una pequeña réplica al daño. Una reparación mínima. La justicia poética como gesto precario. Todo el libro orbita en torno a ese intento.
Desde su poema inicial —que hace la función de prólogo y declaración de intenciones— Compensatoria se presenta como el diario íntimo y colectivo de un tiempo de desgaste: el de la enseñanza pública, el de los cuerpos jóvenes que no saben todavía qué les está ocurriendo, el de los adultos que tampoco lo saben, pero deben fingir que sí. “Las faltas”, dice el poema, “son lo primero que tienen que aprender”, y ese aprendizaje de la carencia se convierte en una suerte de pedagogía involuntaria del dolor: “yo quise vivir y no lo hice”.
En “Nostalgia de provincias”, la primera de las tres secciones del libro, Pérez Fernández dibuja con precisión de miniaturista la vida en los bordes: de la geografía, del deseo, del lenguaje. Son poemas que capturan instantes con mirada sociológica, pero también con una ternura levemente impura. Un sábado cualquiera —ese “sábado de mayo” que da inicio al bloque— es visto como un territorio incierto donde “por algún costado, sobrevenga lo agradable: / un reencuentro breve, una prenda hermosa descubierta”. La belleza aquí no es trascendente. Es contingente, doméstica, ligera. Como en “Eso sigue ahí”, donde un paseo por la playa es el detonante de una epifanía de la suciedad humana y del inútil intento por compensarla, porque ante la lluvia de “varios cuajarones de una especie de emplasto, / tal vez pis y arena, cocacolas y colillas” no queda otra que seguir caminado. Pero ese intento quizás sirva por lo menos para salvar nuestra dignidad. La dimensión social se deja oír también con dureza en poemas como “Memoria histórica”, donde el pasado se infiltra en el presente con su carga de vergüenza heredada (“La hilazón de España no les daba / para taponar los agujeros / de los fusilados.”) o en “El poeta paga sus facturas”, donde la poesía se topa con la burocracia (“Tras quitar impuestos más o menos queda igual. / Le parece bien que así suceda, / mientras que se acuerde de pagar en su momento.”). Es en esta sección donde la pandemia, lejos de ser un motivo retórico, aparece como una experiencia concreta, vivida desde lo doméstico: “Subo a la azotea con la silla / de playa desplegable, / y en la otra mano un té bamboleante / que se me derrama”. Lo que sorprende no es solo la capacidad de observación, sino la forma en que cada poema consigue filtrar emoción, política, memoria y sentido del humor en un contundente equilibrio.
La segunda parte, “Choz”, se aparta bruscamente de ese realismo poético para zambullirse en una suerte de barroquismo mutante. Aquí el lenguaje se rompe, se desborda, se contamina. Es una escritura más fragmentaria, que recuerda por momentos a Vallejo, por otros a Chus Pato o incluso a Cecilia Pavón en su fase más psicotrópica, y también, claro, a Término medio, la obra anterior del autor. La poesía se vuelve una forma de balbuceo lúcido, donde el mundo se nombra sin categorías claras. El poema que da título a la sección funciona como un catálogo de percepciones mínimas: “el poema hermoso de quien odias / (…) / un gato que brinca tras las tejas / (…) / una forma nueva de fracaso”. El efecto es acumulativo y casi musical: una enumeración de detalles que, sin buscar sentido, lo generan. Aquí, las referencias a la infancia, al cuerpo, a lo animal, se mezclan con una sátira sutil del lenguaje técnico y administrativo: “¿Tienes una garza dorada de morfina, / una abeja-zorro?”. En este bloque, la forma importa tanto como el contenido. La sintaxis se descompone, las imágenes se solapan, y lo que queda es una poética del exceso en miniatura. Un juego serio. Un balbuceo lleno de inteligencia.
El cierre, “Pruebas de acceso”, es un poema largo que devuelve al lector al espacio escolar, pero ya no como contexto, sino como campo de batalla simbólico. Se trata de una crónica en tres tiempos de un examen colectivo. Lo que podría haber sido un simple ejercicio de observación se convierte en un análisis sutilísimo de los mecanismos de nominación, de ansiedad, de despersonalización. La primera parte del poema observa a los adolescentes con una ternura contenida (“un broche del pelo que se esconde / como escolopendra entre rastrojos”, “No utilices tippex. Ni bolígrafo. / Deja en blanco todo y pon las manos / encima”.). La segunda vira hacia el adulto que los observa, atrapado en su propia melancolía institucional: “Un plafón opaco, / creo que son luces de emergencia / solo que apagadas, / como un envase sin fruta”. Y en la tercera, más teórica y feroz, se lanza una crítica devastadora al acto de nombrar: “poner un nombre (…) es como el alien ese que se agarra / dando un saltito a tu cara / y mientras te preña por la tráquea te permite respirar”. Es aquí donde el lenguaje poético alcanza su mayor intensidad conceptual. Nombrar, enseñar, examinar: todo es una forma de violencia simbólica suavizada por rutinas. La escuela se convierte en emblema de una sociedad que ha confundido evaluación con conocimiento, y seguimiento con cuidado.
Compensatoria no es un libro complaciente. Pero tampoco es nihilista. Lo que propone es una mirada ética sobre la fragilidad: una forma de estar en el mundo sin anestesia, sin dogmas, sin consuelos falsos. El yo poético no es un héroe. Es un testigo. Un testigo implicado, cansado, que todavía encuentra belleza en los restos: “míranos un rato, luego / márchate”. Y eso, quizás, es lo más valioso. Que alguien se haya quedado lo suficiente como para mirar con atención. Como para escribir este libro.
Fernando Pérez Fernández, Compensatoria, Cáceres, Ediciones Liliputienses, 2025.


