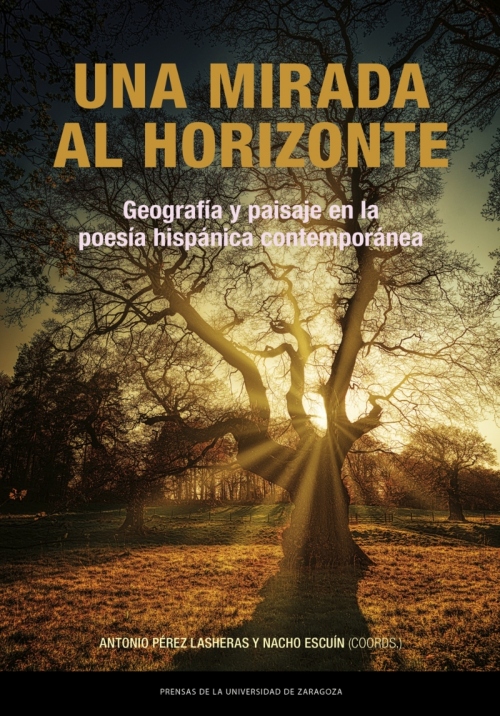
Estamos ante uno de los primeros resultados del grupo de investigación surgido en la Universidad de Zaragoza y reconocido por el Gobierno de Aragón, el Laboratorio de Investigaciones Literarias Abisal Margen y que, en el marco de sus actividades durante el periodo 2023-2025 ha generado este compendio de estudios que lleva por título: “Una mirada al horizonte. Geografía y paisaje en la poesía hispánica contemporánea”. Artículos de investigación en los que se encuentran reconocidos autores que estudian el marco de lo geográfico y el paisaje en distintos autores del canon poético español, tanto de este como del pasado siglo.
En esta reseña revisamos alguno de ellos, sin deseo de ser exhaustivo y con un deseo, sobre todo, divulgativo y, sobre todo, pasional, como el interés que despierta el primero de ellos, “Cancioneros urbanos”, dedicados a la obra de Manuel Vázquez Montalbán y Luis García Montero, donde se mezcla cultura popular y rock con los versos de dos autores reconocidos por el penúltimo canon de la literatura española. Más allá de las motivaciones de cada uno de ellos, su impacto entre la crítica y, sobre todo, el público, compiten con la presencia mediática y política, donde, para el análisis, hay que separar obra y persona. Manuel Vázquez Montalbán, primero poeta, con su aparición entre los Nueve novísimos poetas españoles (1970) y que, utilizando sus recuerdos de la primera posguerra y los años previos al desarrollismo, utiliza un collage acumulativo para dar rienda a su pasión por la copla, los personajes de las revistas de la época (en el escenario y en el papel), incluyendo revistas y todo mezclado con el cine negro y los barrios rojos (o chinos) de su ciudad de Barcelona. Adentrándose en el tono camp de parte su obra, capaz de unir a Vicente Aleixandre y el Dúo Dinámico. La presencia de una canción como “Tatuaje”, que serviría de título para la primera novela de su icónico personaje Pepe Carvalho es el ejemplo claro del intento del autor barcelonés de capturar la derrota, la pena, el hambre a través de las canciones de la radio y, más tarde, trasladarlas a los versos. No aparece por encontrarse fuera del friso temporal propuesto, pero no está de más recordar la adaptación que realizó Gabriel Sopeña para Loquillo del poema “Inútil escrutar tan alto cielo”, que apareció en 1998 como parte del disco Con elegancia, dedicado a los autores contemporáneos, y que, de alguna manera, entronca con la propuesta de Luis García Montero, conocido en años posteriores por sus andanzas pop junto a Joaquín Sabina o Benjamín Prado, en una especie de intelligensia progre, de inviernos en Madrid y veranos en Rota, pero que, en los albores del primer gobierno de Felipe González, en 1983, ya pivotaba con gracia entre el underground y el poder. Rimado de la ciudad con poesía musicada, con el comienzo de la movida de Granada, TNT y Magic, antes del advenimiento de Joe Strummer siguiendo a García Lorca, mucho antes de 091 o de Los Planetas. Consiguen revisar un poema de García-Montero y llevarlo, recordando las letanías ochenteras de Lou Reed, a diez minutos. Endecasílabos arriba y abajo, subidos a lo eléctrico.
De la canción ligera a “El paisaje en la poesía de Olvido García Valdés” por Cristina Bartolomé que se apoya en la poesía completa de la autora, donde destaca la importancia que en su obra tiene la captación a través de lo visual. Otro tipo de "Paisajes", es decir, se inclina por describir escenas pictóricas, dibujos o cuadrados de espacios naturales creados otros artistas, en el denominado bloque de la exposición: Amadeo de Souza- Cardoso, artista portugués de estilo de vanguardia, La caída de Ícaro en otro, Elegía a la madre muerta, ella, los pájaros. El contacto de este tema con la naturaleza “miro los campos / comienzo por la blanca primavera / nade me habla / anido en un anciana silenciosa”. Trozos de vida arraigados muy en el fondo y que sustentan la densa materia que es la vida. En su obra encontramos repetición, de las mismas imágenes que actúan como un hilo conductor, resaltando la universalidad y la pertenencia de ciertas experiencias. “Lo solo del animal”, pájaros, árboles, agua y dejando claro que el paisaje en la poesía de Olvido García Valdés no forma parte únicamente del escenario de fondo, sino que es fundamental en la construcción de una identidad lírica, tal y como ya anuncian sus veros. La descripción no solo indica lo visual, también es filtrada a través de los sentidos y alcanza un sentimiento corporal.
El capítulo dedicado a “El paisaje en la poesía de José Ramón Arana, una lectura desde la ecocrítica” a cargo de David Bendicho Muniesa, donde nos muestra la manera en la que un autor, es capaz de realizar la ecocrítica, una forma de adscribir los poemas al entorno y el paisaje. El estudio previo de Javier Barreiro resulta altamente nutritivo, con la forma de añadir el productor del desarraigo que el exilio y la Guerra Civil producen en un autor. Ese exilio resulta, dentro de la poesía, una nueva patria, donde el choque entre la realidad y el recuerdo permite o busca el refugio en el interior, idealizando aquel mundo anterior, una España que, desde la nostalgia, se sueña de manera colectiva. La imaginería de la poesía y la salida, el recuerdo de España, acaba, desde México, en una especie de concepto de las Españas, cercana a través de la redacción de la revista Aragón, donde se aglutinan los escritores de todas las tendencias en la búsqueda de la concordia. La contradicción, el enfrentamiento, la tierra árida frente a la contemplación del mar. Se inunda el recuerdo con la muerte y la muerte abona la tierra.
El capítulo a cargo de Nacho Escuín es, sin duda, uno de los más nutritivos y enlaza, de alguna manera, con la ficción de su última novela, Algo parecido a un sueño o a un poema de Robert Frost editada por Los libros de El Gato Negro este año 2025. “Notas para una geografía del afuera” sigue la línea de investigación científica en la que el autor turolense se ha centrado en estos últimos tiempos: el estudio de la evolución de la poesía nacional desde el centro a la periferia. Una poesía que no tiene que pivotar sobre Madrid, que no acude a Barcelona, que tiene otros lugares, otros puntos: esquiva Madrid como lugar de nacimiento, como mucho de desarrollo, Lucas Rodríguez o Sofía Castañón, en Barcelona Myriam Reyes, cuando las editoriales y ciertos circuitos se encuentran en el norte, Gijón con David González y León con Vicente Muñoz y Antonio Gamoneda, mezclando el academicismo del blues castellano con fanzines como Vinalia Trippers. Híbridos, antologías, estado y habitantes, geografía... Sur, Antonio Orihuela, el encuentro con Uberto Stabile, las "Voces del Extremo" en Huelva, en Punta Umbría. Sin olvidar la importante labor de Canarias a través de la editorial Baile del Sol o la tradición de Andalucía, siempre floreciente, con Pablo García Casado como referente canónico (parte de la importante cantera de la mítica editorial DVD) pero, sobre todo, con la labor de La Bella Varsovia, con Elena Medel y libros como los de Yolanda Castaño o la anteriormente citada Sofía Castañón que supusieron un punto y aparte en la nueva poesía española de final de siglo. No podía quedar fuera Logroño, con la editorial 4 de agosto, su fondo de autores a través de las plaquettes editadas a lo largo del año y, sobre todo, en su festival Agosto Clandestino... puede que sea el pudor lo que haga que no se detenga en Aragón, en Zaragoza más bien, y en esa década entre 2005 y 2015 de editoriales, recitales y escritores. Sí que es importante, dentro de la dinámica de la geografía, los nombres de Enrique Villagrasa y José Luis Gracia Mosteo que, partiendo de capitales de provincia, lejos ya de sus lugares de origen, regresan con sus versos a un estudio emocional de su pasado amparándose en la reconstrucción del paisaje.
“Castilla” en “Poesías” de Miguel de Unamuno: el producto de unas “Impresiones de viaje” por Valeria Grancini, de la Universidad de Zaragoza. Recordando la manera tardía en la que Miguel de Unamuno se incorporó a la poesía para producir una obra basada en el recorrido, las pasiones geográficas, la gran España. Entre las distintas tierras elige Castilla, desde las murallas de Ávila, la basílica de San Isidoro de León, o el Monasterio de la Granja de Moreruela. Disfruta el lector aragonés: “las tierras trágicas de la sobremesa aragonesa”, tierras tristes, saháricas, esteparias: “pero muy hermosas, solemnemente hermosas”. Dios, Castilla, en la rugosa palma de tu mano: escribe con teorías sobre un Dios-Mundo que con sus brazos lo abarca todo. Unamuno en su lírica parece encontrar la paz en los retiros de las viejas y pequeñas ciudades que parece que no se muevan ni progresan. La revisión de la obra de Gerardo Diego a cargo de Rafael Morales Barba incide en la presencia de los paisajes del mar cántabro en el poeta español. Una Cantabria de mar y montaña, con Santander, ciudad estirada y larga, una ciudad que uno visita y se encuentra atrapado por el metal, la náutica, la mar brava. La ciudad había aumentado en el tiempo en el que el poeta escribe sobre ella y el mismo considera que los grandes bloques dificultan el aire puro: “Habitaciones de hotel”, Santander ciudad, la relación con el Cantábrico: “Otra vez el mar/se ha declarado en huelga/y no quiere acompañar”. Gerardo Diego, gramática del poeta, mar, creaciones, saber que mirar el mar es eterno, que alcanza el desierto del alma. Sea luna, ola, plata y gemido.
En los últimos artículos nos encontramos primero con otro de los coordinadores del volumen, Antonio Pérez-Lasheras, que se adentra (nunca mejor dicho) en el poema “Geografía” de Julio Antonio Gómez, el poeta, el más moderno entre los que se atrevieron a serlo, más allá de la Zaragoza gusanera, nunca, en realidad, superado. Julio Antonio Gómez, personaje de novela, extremo como los que habitan los sueños, homosexual cuando serlo era peligroso, casi delictivo, Paul Bowles, William S. Burroughs, Tánger... Zaragoza, Canarias, Acerca de las trampas, el lago. En el poema aparece Zaragoza como un ente poético, en una década o en todas, es difícil de saber por la condición mutante que la capital Zaragoza llena ofreciendo en estos lustros infinitos de iteraciones y exigencias, para ella y sus habitantes, más sufrientes que hambrientos. Judíos feroces pintados de negro, cartografía mítica, intuitiva y nutricia. Silencios y abrir los ojos a los cielos. Poemas leídos en el seminario de poesía de la universidad de Zaragoza en el año 1970. Cárcel de Torrero, fuera de la generación de Félix Romeo. Ira del Cierzo, de Miguel Labordeta. Zaragoza amarilla, poética y política. La composición “Geografía” no forma parte de ninguno de sus poemarios conocidos y su única edición en papel apareció, junto al resto de sus obras completas, en 1992. Los libros de Julio Antonio Gómez, en especial la reedición realizada por los Libros del Señor James en el 2011: Al oeste del lago Kivu los gorilas se suicidan en manadas numerosísimas, ofrecen una profundidad lírica absoluta, una valentía y modernidad que es nutricia para cualquiera de los poetas de distintas generaciones. En el texto el poeta va describiendo la ciudad, Zaragoza, des los cuatro puntos cardinales, pero, curiosamente no describe su interior, su esencia sino sus fronteras, junto al nombre de la ciudad: “Zaragoza limita”. Es decir, el poeta nos marca los límites, circula por las márgenes de la ciudad. Emparentada, generacionalmente y geográficamente -claro-, con la poesía de Miguel Labordeta, ambos encuentran en los accesos y los decesos de la ciudad lugares hermanados.
Cierra el compendio de artículos coordinados un texto de Alfredo Saldaña, uno de los referentes en lo ético y lo estético del grupo Abisal Margen. Un estudio referido al desierto como elemento de la poesía y las poéticas en construcción. Bajo el título “Apalabrar el silencio”, Saldaña trata la palabra desierto como algo epifánico, un lugar donde el silencio encuentro su lugar infinito, proponiendo (no disponiendo) si ese lugar es hospitalario o inhóspito. La palabra es nutricia y recobra su fuerza bajo tierra, allí resulta, a la vez, revelada y reveladora. “Desierto” es un lugar en el que la arena es al mismo tiempo amenaza y protección para el sujeto, sumido en una poesía que se construye en una silenciosa tierra de frontera. Con la presencia de José Ángel Valente, “Viene de un no lugar”, la palabra se forma cuando se hace el silencio. El silencio es el territorio de la palabra, la palabra viene de una larga espera, de un prolongado silencio. La aparición en el texto de otro poeta, José Emilio Pacheco, acompañando el discurso de Alfredo Saldaña: “Aquí está / la sequía que nombra el desierto / atravesarlo de sol”. Saldaña cierra con su intención, la se apalabra el desierto sin cercarlo, quitando el alambre a las palabras, haciendo que la poesía sea el lenguaje que otorgue presencia a la metáfora, ausencia, identificada del desierto, así el silencio cubre al poeta con su aliento blanco.
Antonio Pérez Lasheras y Nacho Escuín (coords.), Una mirada al horizonte. Geografía y paisaje en la poesía hispánica contemporánea, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2025.


