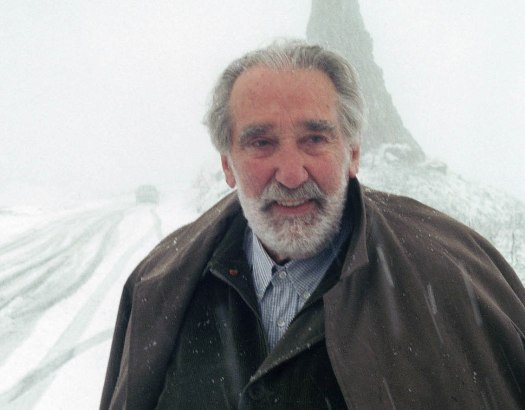
Recuerdos de la retirada de Rusia
Primera parte
El reducto
Tengo aún impregnado en la nariz el olor que dejaba la grasa en la ametralladora candente. Retumban aún en mis oídos y en mi cabeza los crujidos de la nieve bajo las pisadas, los estornudos y las toses de los centinelas rusos, el rumor de la hierba seca que batía el viento en la orilla del Don. Retengo aún en mi retina el cuadrado de Casiopea que contemplaba todas las noches en el cielo y los palos que sostenían el búnker y que veía encima de mí en las horas diurnas. Y rememoro siempre el terror de aquella mañana de enero, la primera vez que la katiuska nos lanzó sus setenta y dos proyectiles.
Antes de que los rusos empezaran con sus ataques, en el reducto pasamos unos días tranquilos.
Nuestro reducto se hallaba en una aldea de pescadores a orillas del Don, en tierra de cosacos. Las posiciones y las trincheras estaban excavadas en el escarpe que llegaba hasta el río helado. A derecha e izquierda, el escarpe acababa en sendas playas cubiertas de hierbas secas y de cañizares que despuntaban espinosos entre la nieve. En el lado derecho estaba emplazado el reducto de Morbegno; en el izquierdo, el del teniente Cenci. Entre nosotros y Cenci, en una casa derruida, se encontraba el escuadrón del sargento Garrone, con una ametralladora pesada. Enfrente de nosotros, a menos de cincuenta metros, al otro lado del río, se hallaba el reducto ruso.
En las casas de la aldea, que a buen seguro había sido pintoresca, lo único que seguía en pie eran las chimeneas de ladrillo. En el ábside de la iglesia, también devastada, se había instalado el mando de la compañía; servía asimismo de atalaya y tenía una ametralladora pesada. Teníamos que hacer terraplenes en los huertos de esas casas arrasadas, y al remover la tierra y la nieve encontrábamos patatas, coles, zanahorias, calabazas. A veces estaban comestibles y hacíamos sopa.
En la aldea solamente habían quedado gatos. Ni el menor rastro de gansos, perros, gallinas, vacas: gatos y nada más que gatos. Unos gatos enormes y hoscos que deambulaban entre los escombros de las casas en busca de ratones. Los ratones no formaban parte de la aldea, sino de Rusia, de la tierra, de la estepa: estaban por doquier. Había ratones en el refugio del teniente Sarpi, excavado en una pared calcárea. Cuando nos acostábamos se metían debajo de las mantas, buscando nuestro calor. ¡Ratones!
En Navidad quería atrapar un gato, comérmelo y hacerme una gorra con su piel. Preparé un cepo, pero eran listos y no se dejaban pillar. Si lo hubiera pensado antes, lo habría podido matar de un tiro. Se ve que estaba empeñado en atraparlo con un cepo, y por eso nunca comí polenta con gato ni me hice la gorra con su piel. Cuando acabábamos la guardia molíamos centeno: así entrábamos en calor antes de acostarnos. El molino se componía de dos troncos cortos de roble, sujetos, en sus puntos de unión, por dos largos roblones. Se colaba el grano por un agujero situado en el centro, y por otro agujero, en línea con los roblones, salía la harina. Giraba con una manivela. La polenta caliente estaba lista por la noche, antes de que salieran las patrullas. ¡Qué polenta! Era dura, al estilo bergamasco, y humeaba en un caldero auténtico que había hecho Moreschi. Seguro que era más sabrosa que la que se hacía en nuestras casas. A veces venía a comerla el teniente, que era marquesano. Decía: “¡Esta polenta es excelente!”, y devoraba dos trozos gruesos como ladrillos.
Y como nosotros teníamos dos costales de centeno y dos molinos, en la vigilia de Navidad mandamos un molino y un costal al teniente Sarpi, con nuestros mejores deseos para los soldados de nuestro pelotón encargados de las ametralladoras pesadas que estaban en el reducto del teniente.
En nuestro búnker estábamos bien. Cuando llamaban al teléfono y preguntaban: “¿Quién habla?”, Chizzarri, el ordenanza del teniente, respondía: “¡Campanelli!”. Ésa era la contraseña de nuestro reducto y el nombre de un soldado de Brescia que había muerto en septiembre. Al otro lado de la línea contestaban: “Aquí Valstagna: habla Beppo”. Valstagna es un pueblo sobre el río Brenta que dista del mío diez minutos de vuelo de águila, mientras que aquí se refería el mando de la compañía. Beppo era nuestro capitán, oriundo de Valstagna. Era como si estuviésemos en nuestras montañas y oyésemos a los leñadores llamándose entre sí. Sobre todo de noche, cuando los de Morbegno, que estaban en el reducto situado a nuestra derecha, iban hasta la orilla del río a poner alambradas y llevaban mulas por las trincheras y gritaban y blasfemaban y plantaban palos con mazos. Incluso llamaban a los rusos a voces: “¡Paisanos! ¡Vamos! ¡Disparadnos!”. Los rusos, boquiabiertos, se limitaban a oírlos.
Pero nosotros también acabamos familiarizándonos con las cosas. Una noche de luna salí con Tourn, el piamontés, a buscar algo entre las casas derruidas más alejadas. Nos metimos en los hoyos que hay delante de cada isba, donde los rusos guardan las provisiones para el invierno y la cerveza en verano. En uno interrumpimos los requiebros amorosos de tres gatos, que salieron con tanto ímpetu y echándonos miradas tan fueguinas que nos dieron un susto de muerte. Encontré una cesta de cerezas secas y Tourn dos costales de centeno y dos sillas; luego, en otro hoyo, un espejo grande y bonito. Queríamos llevarnos todo a nuestro refugio, pero había luna, y el centinela ruso que estaba al otro lado del río nos empezó a disparar porque no quería que nos apropiáramos de sus cosas. Puede que le asistiera razón, pero él no las habría podido usar, y las balas nos rozaban silbando, como si nos dijeran: “Dejadlo todo donde está”. Hicimos tiempo detrás de un camino hasta que una nube ocultara la luna, luego, saltando entre los escombros, llegamos al refugio, donde nuestros compañeros nos estaban esperando.
Era maravilloso sentarse en una silla para escribir a la novia, rasurarse delante del espejo grande o beber, de noche, el jarabe de cerezas secas hervidas en agua de nieve.
Lo que lamentaba era no poder atrapar un gato.
Había que ahorrar aceite para los quinqués. Además, no podía faltar un poco de luz en los refugios para las situaciones de emergencia, aunque las armas y las municiones las teníamos siempre al alcance de la mano.
Una noche que nevaba crucé con nuestro teniente las alambradas y llegamos a la playa abandonada que nos separaba de los de Morbegno. No había nadie. Sólo vimos montones de chatarra, los restos de algún vehículo, entre los que rebuscamos por si se podía aprovechar algo. Encontramos un bidón de aceite, y pensamos que podía valer para los quinqués y para engrasar las armas. Así pues, una oscura noche de tormenta volví con Tourn y Bodei. Hicimos ruido cuando colocamos el bidón en una posición que nos permitiera vaciar su contenido en los recipientes que habíamos llevado. El centinela disparó, pero la noche era tan negra como el borde del caldero de la polenta. Disparó al azar, por calentarnos las manos. Bodei blasfemaba en voz baja para que no lo oyeran. Estábamos más cerca de los rusos que de los nuestros. Tras varios viajes, conseguimos llevar al refugio unos cien litros de aceite. Le dimos un poco al teniente Cenci y otro poco al teniente Sarpi. Pero luego nos pidió el capitán, y también el escuadrón de exploradores, y el mayor que estaba al mando del batallón. Al cabo, hartos de que todo el mundo nos pidiera aceite, dijimos que ya no nos quedaba más. Así, cuando nos dieron la orden de replegarnos, les dejamos algo también a los rusos. En nuestro refugio había tres lámparas hechas con latas de carne vacías. Para las mechas usábamos trozos pequeños de cordones de zapatos.
Para nosotros la noche era como el día. Recorría los terraplenes e iba de un centinela a otro. Me gustaba caminar sin hacer ruido y pillarlos desprevenidos. Cuando, atolondrados, me pedían la contraseña, yo les respondía: “Ciavhad de Brexa”[1]. Luego, en voz baja, les hablaba en bresciano, les contaba algún chiste y decía obscenidades. Como soy veneciano, les daba risa oírme hablar en su dialecto. En cambio, cuando iba a ver a Lombardi guardaba silencio. ¡Lombardi! No puedo recordar su cara sin estremecerme. Alto, taciturno, melancólico. Era incapaz de sostener mucho rato su mirada y cuando sonreía, lo que hacía muy rara vez, me partía el corazón. Daba la impresión de vivir en otro mundo y de saber algo que no podía contar a nadie. Una noche que estaba con él apareció una patrulla rusa y las balas de una ametralladora empezaron a rozar el borde de la trinchera. Yo agaché en seguida la cabeza y miré por la aspillera. Lombardi, en cambio, se mantuvo erguido, con el pecho fuera, sin moverse un ápice. Temí por su vida y me sonrojé, avergonzado. Después, una noche, cuando los rusos nos atacaron, el sargento Minelli vino a decirme que Lombardi había muerto con una bala en la frente mientras disparaba una ametralladora de pie, fuera de la trinchera. Entonces recordé lo taciturno que había sido siempre y lo mucho que su presencia me intimidaba. Era como si ya llevara la muerte dentro.
Cuando teníamos que llevar alambradas hasta la trinchera parecía que estábamos de guasa. Había un soldado pequeño, inagotable, la barba hirsuta y rala, excelente tirador, del escuadrón de Pintossi. Lo llamaban “el Duce”. Tenía una forma de insultar muy suya y un aspecto ridículo porque vestía un sobretodo blanco que le llegaba hasta debajo de los tobillos, de modo que al andar siempre se le enganchaba con las botas y soltaba una sarta de burradas en voz tan alta que llegaban o oírlo los rusos. También se enganchaba con las alambres de espino que llevaba con su compañero, y entonces lanzaba insultos sin cuento, contra el servicio militar, las alambradas, el puesto militar, los emboscados, Mussolini, su novia, los rusos. Oírlo resultaba más divertido que estar en el teatro.
Llegó el día de Navidad.
Sabía que era el día de Navidad porque la noche anterior el teniente había venido al refugio a decirnos: “¡Mañana es Navidad!”. También porque había recibido de Italia un montón de postales con árboles y niños. Una chica me había mandado una postal con el belén en relieve, y la clavé en los palos de sostén del búnker. Sabíamos que era Navidad. Aquella mañana ya había visto a todos los centinelas. Había recorrido por la noche todos los puestos de vigilancia del reducto y en cada cambio de guardia había dicho “¡Feliz Navidad!”.
También a los terraplenes, a la nieve, a la arena, al hielo del río, al humo que salía de los refugios, a los rusos, a Mussolini, a Stalin, a todo le deseaba feliz Navidad.
Era de mañana. Estaba en la posición más avanzada del río helado y contemplaba el sol que salía tras el bosque de robles, donde estaban emplazados los rusos. Miraba todo el curso del río helado, desde el recodo por el que asomaba en la montaña hasta el otro por el que desaparecía en la parte baja. Miraba la nieve y las pisadas de una liebre en la nieve: iba de nuestro reducto al de los rusos: “¡Me gustaría capturar esa liebre!”, me decía. Miraba cuanto me rodeaba y decía: “¡Feliz Navidad!”. Hacía demasiado frío para seguir ahí, así que volví por el terraplén y cuando entré en el refugio de mi escuadrón dije: “¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!”
Meschini estaba moliendo café en su casco con el mango de la bayoneta.
Bodei hervía piojos.
Giuanin estaba acurrucado en su yacija, cerca de la estufa.
Moreschi remendaba sus medias.
Los que habían hecho los últimos turnos de vigilancia dormían. Dentro había un olor intenso: olor a café, a camisetas y calzoncillos sucios que hervían con los piojos, y a muchas cosas más. A mediodía, Moreschi mandó a buscar los víveres. Pero como ese rancho no era propio de un día de Navidad, decidimos hacer polenta. Meschini reavivó el fuego, Bodei fue a fregar la cacerola en la que había hervido los piojos.
Tourn y yo estábamos empeñados en tamizar la harina, y un buen día, no sé cómo ni dónde, Tourn encontró un cedazo. Sin embargo, entre salvado y grano molido, en el cedazo se quedaba más de la mitad, así que decidimos por mayoría no tamizar más. Nos salió una polenta dura y sabrosa.
Era la tarde de Navidad. El sol ya empezaba a ocultarse y nosotros estábamos en el refugio al calor de la estufa fumando y charlando.
(Fragmento del libro El sargento en la nieve. Recuerdos de la retirada de Rusia, de Mario Rigoni Stern, que traducido por César Palma será próximamente publicado por la Editorial Pre-Textos).


