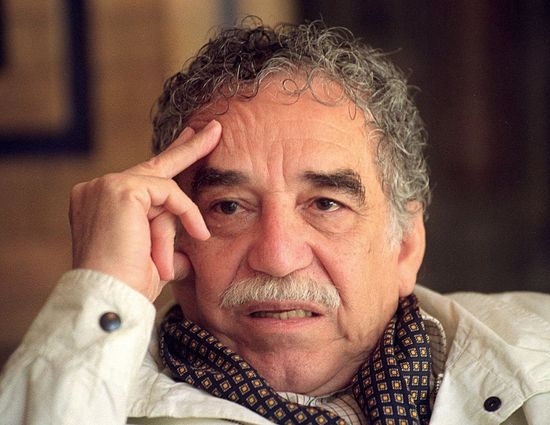
Transcurridas cuatro décadas desde su aparición, Cien años de soledad conserva intacta la magia de ese mundo centrado en Macondo, con el prolongado y laberíntico proceso que lo lleva desde la inocencia de sus orígenes a una prosperidad precaria y luego a un final apocalíptico, a la vez que asiste al ascenso y a la caída de la estirpe de los Buendía, marcados por la obsesión y el temor del incesto. Su éxito extraordinario guarda relación sin duda con la visión maravillosa y maravillada de la realidad y de la historia de América Latina que proponía y aún propone, y que Gabriel García Márquez ha resaltado en declaraciones como las que recordaban que a fines del siglo xix un explorador norteamericano vio en los territorios amazónicos “un arroyo de agua hirviendo y un lugar donde la voz humana provocaba aguaceros torrenciales”, y que en la costa argentina de la Patagonia los vientos se llevaron un circo entero para que las redes de los pescadores capturasen al día siguiente “cadáveres de leones y jirafas”. Esa atmósfera propicia a lo insólito se acentuaría en el ámbito de su Aracataca natal, en esa geografía del Caribe donde Cristóbal Colón pudo encontrar plantas fabulosas y seres mitológicos, donde arraigó la magia traída desde África por los esclavos negros y discurrieron las andanzas de piratas “capaces de montar un teatro de ópera en Nueva Orleans y llenar de diamantes las dentaduras de las mujeres”[1].
Esa imagen de la América Latina, alimentada durante décadas por una cultura europea que se decía en decadencia y se mostraba ávida de maravillas, para 1967 ya había arraigado hasta constituir un factor determinante a la hora de trazar los perfiles de una identidad cultural esquiva a los numerosos esfuerzos que los intelectuales hispanoamericanos habían dedicado a su búsqueda. Cien años de soledad surgía de tales planteamientos y los llevaba hasta sus últimas consecuencias: en sus páginas Latinoamérica parecía revelarse para siempre como territorio de lo mágico y legendario, de lo maravilloso y lo fantástico, como un mundo irreductible a los modelos racionalistas y a la represión de los instintos y de la imaginación que se consideró característica de la civilización occidental. García Márquez había encontrado el procedimiento preciso para narrar esa realidad: nadie había conseguido ni conseguiría una conjunción más lograda de ingredientes míticos y folklóricos para transformar lo cotidiano en inverosímil y para acercar la fantasía a la experiencia ordinaria, ni una voz más adecuada a tal propósito que ésa que él asoció a la de su abuela cuando le contaba las historias de fantasmas que habían inquietado su niñez, la voz de un narrador imperturbable que entreveraba sin estridencias lo familiar y lo increíble[2].
Si su éxito extraordinario hizo Cien años de soledad el hito en el que parecía culminar el largo proceso de la literatura hispanoamericana del siglo xx, cabe imaginar también que las ficciones precedentes de García Márquez habían constituido una insistente búsqueda de esa meta. Hacia ella se encaminarían los pasos iniciales del fracasado estudiante de Derecho que trataba de sobrevivir como periodista a la vez que escribía y publicaba sus primeros cuentos en la prensa de Bogotá, de Barranquilla o de Cartagena de Indias[3], aunque en apariencia poco perduraría después de aquellas inmersiones en territorios de insomnio y de pesadilla, de aquellas alucinadas fantasías obsesionadas con la muerte, con la vida más allá de la muerte y con la presencia de la muerte en la vida. Cuando en 1955 publicó La hojarasca, García Márquez ya mostraba un cambio de rumbo, orientado hacia la configuración de un mundo “real”, aunque basado en la elaboración libre de las vivencias y los recuerdos del autor. Alternando los monólogos de un viejo coronel, de su hija Isabel y de su nieto, en un presente fechado con precisión el 12 de septiembre de 1928, aquella primera novela presentaba ese ámbito llamado Macondo, entonces un pueblo al que, como otros refugiados, el abuelo había llegado a principios del siglo huyendo de los azares de la guerra, y que por algún tiempo había de ser el escenario de una efímera prosperidad, ligada a las actividades de una compañía bananera, para sumirse después en una decadencia incesante. Ligada a ese proceso había discurrido la vida del enigmático médico que ahora se había ahorcado y a quien el coronel, en cumplimiento de la palabra dada, decidía enterrar contra la voluntad de los vecinos, que lo habían sentenciado a permanecer insepulto diez años atrás por negarse a curar a unos heridos al término de una sangrienta jornada electoral. Una cita de Antígona de Sófocles servía de epígrafe inicial, lo que animaba a encontrar una dimensión simbólica en esa fábula sobre la violenta historia colombiana ―tan semejante a la tragedia de la joven tebana que decide enterrar el cadáver de su hermano Polinice contra lo dispuesto por Creonte― que parecía insistir en la fatalidad que regía los acontecimientos y las conductas, como si todo obedeciera “al natural y eslabonado cumplimiento de una profecía”[4] o de una voluntad superior, mientras al hilo del relato aparecían referencias a guerras civiles pasadas y personajes ligados a esas guerras como el duque de Marlborough o el coronel Aureliano Buendía, destinados a reaparecer con insistencia en relatos posteriores.
En busca de la versión definitiva, García Márquez había eliminado de La hojarasca distintos fragmentos, uno de los cuales fue “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, donde la hija del coronel rememoraba días interminables de lluvia, de tristeza y de desamparo, cuando se encontraba embarazada de su hijo. El futuro permitiría comprobar que esos personajes u otros similares, entregados a ilusiones inútiles o protagonistas de experiencias fracasadas en una atmósfera de algún modo impregnada de violencia, ejercían una fascinación ineludible para el escritor colombiano. Esa fascinación pareció imponerse a la búsqueda de soluciones técnicas novedosas ―tras las voces directas y alternas de La hojarasca estaban sus lecturas de James Joyce y de William Faulkner― cuando, ya en París, García Márquez redactó El coronel no tiene quien le escriba[5], una breve novela que narraba la historia un coronel que desde quince años antes y a los setenta y cinco de su edad esperaba junto a su mujer enferma la pensión que el gobierno le prometiera como veterano de la guerra civil, mientras ambos se planteaban la posibilidad de vender el gallo de pelea que constituía su única posesión de valor y un recuerdo de su hijo muerto a balazos por distribuir información clandestina, en una atmósfera enrarecida por el toque de queda, los recuerdos de la represión aún reciente y los rumores sobre la resistencia armada que se extendía en el interior del país. Inquietudes semejantes determinarían después La mala hora[6], novela donde se recreaba el clima de violencia creciente que agitaba la vida de un pueblo innominado ―el mismo en que se ambientaba El coronel no tiene quien le escriba, a juzgar por los nombres de algunos personajes― desde el crimen pasional provocado al principio por la aparición de pasquines que divulgaban los secretos más íntimos de sus habitantes, hasta culminar en un clima político enrarecido que obligaba a evocar estallidos de odio aún recientes y a prever otros para el futuro inmediato. Resultaba evidente que el relato se hacía eco de la represión que el partido conservador había desatado en Colombia durante décadas, en un clima de violencia política extrema que al final dejaría en segundo término el asunto de los pasquines, aunque fueran una manifestación más de ese clima irrespirable. García Márquez había de insistir en ese modo de acercarse al presente real de un país que no dejaba de vivir episodios turbulentos, y donde morir de muerte natural podía parecer una anomalía.
Los cuentos reunidos en 1962 en Los funerales de la Mamá Grande participaban de esa misma atmósfera. Algunos, como “La prodigiosa tarde de Baltazar”, “La viuda de Montiel” y “Rosas artificiales”, parecían aprovechar materiales desechados de La mala hora, y recurrían a su escenario y a sus personajes; otros desarrollaban episodios apenas aludidos allí, como “Un día después del sábado”, ocupado en la lluvia de pájaros muertos de la que el padre Antonio Isabel del Santísimo Sacramento del Altar Castañeda y Moreno informó a su obispo, o “Los funerales de la Mamá Grande”, donde el narrador relataba a los incrédulos del mundo entero la verídica historia de María del Rosario Castañeda y Montero, “soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes del septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el Sumo Pontífice”[7]. El mundo de Macondo crecía y se desarrollaba en ellos en un sentido que se podría identificar sobre todo con el despliegue de una imaginación sin límites, y ése fue el camino que llevó hasta Cien años de soledad, la mejor concreción literaria de la realidad maravillosa de la América Latina. El éxito logrado con esa novela animó a García Márquez a insistir en la fórmula, pero los relatos que en 1972 conformaron La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada revelarían pronto los riesgos de abundar en aquella fantasía delirante, incluso cuando se trataba de ampliaciones de episodios apuntados en Cien años de soledad, como en el caso del cuento “El mar del tiempo perdido” y el de la novela breve que daba título al volumen: esa fantasía parecía perder su eficacia en cuando se alejaba del tono narrativo que antes había conseguido arraigar en la realidad una atmósfera mágica difícil de repetir. Por otra parte, en “El ahogado más hermoso del mundo” y “El último viaje del buque fantasma” empezaba a manifestarse un nuevo lenguaje caracterizado por frases que se prolongaban y ramificaban indefinidamente, anticipando los monólogos entreverados de distintas voces que habían de constituir el lenguaje característico de El otoño del patriarca, novela sobre la desmesura del poder y de la soledad que García Márquez publicó en 1975. En ella resultaba evidente la fascinación del autor ante el producto más característico de una realidad insólita: “El dictador es el único personaje mitológico que ha producido la América Latina, y su ciclo histórico está lejos de haber concluido”[8], había de explicar, y esa convicción anima a ver en esa obra otra manifestación de ese realismo mágico que pretendió ser una indagación literaria en la identidad latinoamericana e incluso la concreción artística en que esa identidad quedara de manifiesto.
Pero durante los años setenta se irían diluyendo las convicciones que habían estimulado la fascinación ante esa realidad diferente, esa fascinación exigida por la necesidad de regresar a la magia y al mito de los orígenes, por la voluntad de encontrar una dimensión atemporal ajena a las desventajas de la civilización y de la historia. Como adivinando el futuro, Cien años de soledad ya había conjugado la propuesta del realismo mágico con su cuestionamiento: al respecto merece especial atención el momento en que Aureliano Babilonia descubre que los manuscritos del gitano Melquíades refieren toda la historia de los Buendía hasta en los detalles más triviales, y comprende que Macondo, esa “ciudad de los espejos (o los espejismos)”, será “arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres” en el mismo instante en que él acabe de descifrar los pergaminos[9]. En consecuencia, Cien años de soledad no es otra cosa que la lectura de los manuscritos de Melquíades, lo que no sólo habla de la fatalidad que rige la historia de una estirpe condenada a cumplir un destino preescrito; también insinúa que esa insólita realidad latinoamericana mostrada en el relato no tiene otra existencia que la que le proporciona la literatura.
En el volumen Doce cuentos peregrinos, que en 1992 había de reunir relatos breves escritos a partir de 1976, pueden encontrarse pruebas de que lo real y a la vez maravilloso de América no era un venero inagotable y de eficacia ilimitada. Los de fecha más antigua, “El rastro de tu sangre en la nieve” y “El verano feliz de la señora Forbes”, demostraban que la imaginación de García Márquez derivaba con naturalidad hacia la literatura fantástica en cuanto prescindía de los escenarios latinoamericanos propios del realismo mágico. Por otra parte, la publicación de Crónica de una muerte anunciada, en 1981, permitía comprobar que el autor de Cien años de soledad y de El otoño del patriarca, dedicado ahora a recomponer con su relato “el espejo roto de la memoria”[10], ya no estaba interesado en proponer imágenes de Latinoamérica ni en indagar en una identidad que por entonces parecía volverse de nuevo esquiva para los escritores, asediados por problemas más graves o cansados de un empeño cuyos logros no podrían nunca sobrepasar el ámbito de la escritura. Esa impresión se confirmaría en 1985 al aparecer El amor en los tiempos del cólera, donde unos amores contrariados eran el tema fundamental. Además, en relación con esas últimas novelas resultaba obligado reparar en lo que con frecuencia el propio García Márquez señaló: en la precisa estructura policial de Crónica de una muerte anunciada[11], y en el parentesco de El amor en los tiempos del cólera con el folletín o la novela rosa, con lo que ambas ficciones parecían sumarse al aprovechamiento de opciones narrativas antes desdeñadas por la literatura más ambiciosa, tendencia que se juzgó característica de esos años en que los escritores hispanoamericanos trataban de encontrar salidas renovadoras que en alguna medida constituían un alejamiento y una crítica del realismo mágico. En 1989, en su condición de novela histórica, El general en su laberinto había de constituir otra manifestación de una narrativa “de género”, que además, al recuperar los últimos y decepcionados días de Simón Bolívar, constituía una reflexión desencantada sobre el pasado histórico y plena de significación en ese tiempo contemporáneo que parecía asistir al fin de las utopías. La creaciones de García Márquez contribuían así da manera decisiva a conformar un proceso que llevaba a los narradores a enfrentarse con la dura realidad de América Latina, a distanciarse del mito para acercarse a la historia, no sin dejar en evidencia que a veces la fantasía podía haber sido utilizada también para ocultar las carencias y justificar las derrotas.
No había de alterar ese proceso Del amor y otros demonios, novela publicada en 1994 y en la que García Márquez asoció los recuerdos de Sierva María de Todos los Ángeles, desenterrada en el cementerio del convento de Santa Clara de Cartagena de Indias en 1949 ―el 26 de octubre de ese año él mismo había podido ver los veintidós metros con once centímetros de su espléndida cabellera, según aseguraba en el prólogo― y los de una marquesita de doce años que en uno de los relatos de su abuela “había muerto del mal de rabia por el mordisco de un perro, y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros”[12]. El resultado fue la recuperación de un pasado colonial en el que Sierva María, hija del marqués de Casalduero, era a la vez o sobre todo María Mandinga, como resultado de su convivencia continuada con esclavos africanos. Enriquecido esta vez con ingredientes que resaltaban sus aspectos transgresores o demoníacos, el relato era sobre todo una nueva historia de amor. No sería la última: en 2004, García Márquez habría de ofrecer en Memoria de mis putas tristes otra más, aderezada de un vago erotismo senil. Además, mientras sus ficciones describían el proceso señalado, había publicado también La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile (1986), donde reconstruía los meses de 1985 que ese escritor y cineasta chileno había vivido bajo la dictadura que sufría su país, y Noticia de un secuestro (1996), sobre el dramático presente colombiano, atormentado por el narcotráfico, la guerrilla, la violencia militar y paramilitar y, desde luego, la corrupción o la complicidad de una democracia incapaz de actuar contra la miseria y la injusticia. Eran reportajes que volvían a plantear la relación de la novela con ese género tan ligado a sus actividades como periodista, relación que siempre le había interesado[13], y que reforzaban la impresión de que se producía la mencionada deriva desde el mito hacia la difícil historia pasada o reciente.
Entre las últimas obras de García Márquez merece especial atención Vivir para contarla, esas memorias a las que precedió la advertencia de que “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”[14], y que concluían con el día de julio de 1955 en el que tomó el avión para Ginebra, el día en que escribió su primera carta formal a quien habría de ser su esposa, Mercedes Barcha, y en el que empezó a esperar la respuesta que pronto había de recibir en la ciudad suiza, determinando su vida para siempre. Para su biografía literaria resulta aún más significativo que esas memorias comenzaran con el viaje iniciático en el que acompañó a su madre hasta Aracataca para vender la vieja casa familiar en la que había pasado los primeros ocho años de su vida, en compañía de sus abuelos maternos, Tranquilina Iguarán y el coronel Nicolás Márquez. Ese viaje tal vez tuvo lugar en febrero de 1950, tras dejar Cartagena de Indias y los estudios de Derecho para trasladarse a Barranquilla e iniciar su trabajo de periodista en El Heraldo, y marca un antes y un después en su trayectoria creativa. El antes puede asociarse con las referencias a los cuentos publicados hasta entonces, con el recuerdo de la circunstancia que inspiró algunos de ellos, como “La noche de los alcaravanes”, y con la negativa valoración que a la distancia le merecieron esos “acertijos kafkianos” redactados con retórica primaria por alguien que “no sabía en qué país vivía”[15]. El después, con que el viaje a Aracataca lo habría salvado de ese abismo, entregándolo para siempre a la nostalgia de un pasado que inicialmente construiría sobre todo en torno a Macondo, nombre extraño de una finca bananera conocida desde la niñez y que ahora adquiría resonancias poéticas o mágicas.
Esa experiencia resultaría así decisiva para que iniciara el rescate de un mundo cuyas primeras imágenes se plasmaron tal vez en La hojarasca, donde resultaba evidente la voluntad de encontrar procedimientos narrativos eficaces y novedosos para contar una historia que le llegaba desde su infancia. Si tardó en percibir la relación de su novela con el mito de Antígona ―según su testimonio fue Gustavo Ibarra, en Cartagena, quien le hizo consciente de ella, lo que determinó la inclusión del epígrafe “reverencial” mencionado―, fue porque más que las referencias literarias le preocupaba el tiempo perdido que empezaba a concretarse en ese ya mítico Macondo, en cuya recreación aquellas referencias habían de integrarse con naturalidad. Con la utilización de la memoria heredada o de la propia cabe relacionar después los cadáveres del cementerio que flotan en las aguas de “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”, recuerdo de cuando los sistemas artificiales de regadío de la United Fruit Company provocaban el desmadre de las aguas al llegar las lluvias; o la conjunción de una mujer de luto y una niña con un ramo de flores mustias bajo el sol infernal en “La siesta del martes”, que evocaba a la mujer y a la hija del ladrón muerto por María Consuegra en Aracataca; o la interminable espera de El coronel no tiene quien le escriba, que era la espera que había desesperado al abuelo Márquez desde que el gobierno colombiano promulgara una ley de pensiones de guerra que nunca se cumplió; o los pasquines de La mala hora, tan semejantes a los que alteraron la vida de Sucre cuando García Márquez estudiaba en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Desde luego, el lector de Vivir para contarla puede comprobar una vez más el decisivo papel que los recuerdos jugaron en la elaboración de Cien años de soledad: puede saber que José Arcadio Buendía dio muerte a Prudencio Aguilar como el coronel Márquez se la había dado a Medardo Pacheco, que las fantasías y los presagios de la abuela se materializaban en las noches aterradas del futuro escritor, y que fue él mismo quien un día remoto conoció el hielo cuando acompañaba a su abuelo, de compras en el comisariato de la compañía bananera. Puede constatar que ésa era la consecuencia final de aquella visita a Aracataca que fue un viaje hacia el pasado y una despedida, pues la destrucción de la ciudad de los espejos y de los espejismos no era otra que la prevista por la nostalgia de Isabel en La hojarasca, al ver su casa “sacudida por el soplo invisible de la destrucción” y creer inminente la llegada de “ese viento final que barrerá a Macondo, sus dormitorios llenos de lagartos y su gente taciturna, devastada por los recuerdos”[16].
Desde luego, en Vivir para contarla no faltan referencias a las novelas posteriores a Cien años de soledad en relación con ese incesante ejercicio de la memoria: García Márquez recordó que a su madre “nadie le había conocido novio alguno cuando se casó contra la voluntad de sus padres con el telegrafista del pueblo”[17], germen de El amor en los tiempos del cólera, y que a principios de 1953, en Sucre, era asesinado Cayetano Gentile, “médico inminente, animador de bailes y enamorado de oficio”, a quien apuñalaron contra la puerta de su casa, que su propia madre había cerrado creyéndolo dentro y a salvo[18], lo que con el tiempo daría lugar a Crónica de una muerte anunciada; y volvió a dejar constancia de su deuda con Clemente Manuel Zabala, jefe de redacción de El Universal que en Cartagena de Indias le dio ocasión de ver la cabellera de la niña sepultada en el convento de Santa Clara, imagen de la que había de nacer Del amor y otros demonios. Al insistir en las relaciones de esas ficciones con los recuerdos del autor, Vivir para contarla, que en su condición de memorias inevitablemente ya era un esfuerzo para recuperar un tiempo perdido y personal, contribuía decididamente a resaltar la significación individual e íntima de estos relatos, con los que García Márquez se acercaba a la preferencias mostradas por buena parte de la narrativa hispanoamericana de las décadas más recientes. Pero, precisamente porque revela la capacidad de Cien años de soledad para tolerar y aun proponer nuevas significaciones, más relevante aún resulta que Vivir para contarla insista en relacionar el propósito de esa novela con el deseo del autor, reiteradamente declarado, de dejar “constancia poética” de su infancia, trascurrida “en una casa grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia”[19]. Lo que en los últimos años sesenta fue la mejor concreción literaria de la realidad maravillosa de América puede verse así, cada vez más, como un esfuerzo para rescatar desde la desolación y la nostalgia el ámbito mágico de un pasado perdido que fue el de García Márquez y puede ser hoy el de sus lectores.
[1] Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza, Barcelona, Bruguera, 1982, pp. 49 y 74.
[2] “Me contaba las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera una cosa que acababa de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de imágenes era lo que más contribuía a la verosimilitud de sus historias” (El olor de la guayaba, cit., p. 41).
[3] En su mayoría, los que dio a conocer entre 1947 y 1952 fueron reunidos en el volumen El negro que hizo esperar a los ángeles (Montevideo, Ediciones Alfil, 1972), título que abreviaba el de uno de ellos, “Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles”, publicado en El Universal de Barranquilla en 1951. A ellos se añadieron “La noche de los alcaravanes” (1953) y “Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo” (1955) para conformar Ojos de perro azul (Barcelona, Plaza & Janés, 1974), título de un relato publicado en Crónica de Barranquilla en 1950.
[4] La hojarasca, Bogotá, Ediciones S. L. B., 1955, p. 104.
[5] Apareció en Bogotá, en la revista Mito, año IV, número 19, mayo-junio de 1958. En 1961 se publicaría por primera vez como libro en Medellín (Aguirre Editor, 1961) y en Buenos Aires (Americalee).
[6] García Márquez desautorizó por “españolizada” la edición inicial de La mala hora (Premio Literario Esso 1961), Madrid, Gráficas “Luis Pérez”, 1962. La edición autorizada apareció por primera vez en México, Ediciones Era, 1966.
[7] Véase Los funerales de la Mamá Grande, Madrid, Ediciones Alfaguara, 1979, p. 165.
[8] El olor de la guayaba, p. 125.
[9] Cien años de soledad, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1967, p. 351.
[10] Crónica de una muerte anunciada, Bogotá, Editorial La Oveja Megra, 1981, p. 13.
[11] Véase El olor de la guayaba, cit., p. 89.
[12] Del amor y otros demonios, Barcelona, Mondadori, 1994, p. 13.
[13] Al menos desde que en 1955 publicó en El Espectador de Barranquilla, por episodios y con gran éxito, un reportaje sobre la aventura de un marinero que había sobrevivido en una balsa a la deriva en aguas del mar Caribe, reportaje que años después se editaría como libro con un título menos acorde con su contenido que con lo que se esperaba del autor de Cien años de soledad: Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre (Barcelona, Tusquets Editor, 1970).
[14] Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, Barcelona, Mondadori, 2002, pág. 7.
[15] Ibídem, p. 437.
[16] La hojarasca, cit., pp. 133-134.
[17] Vivir para contarla, cit., p. 14.
[18] Ibídem, pp. 459-460.
[19] El olor de la guayaba, cit., p. 103.


