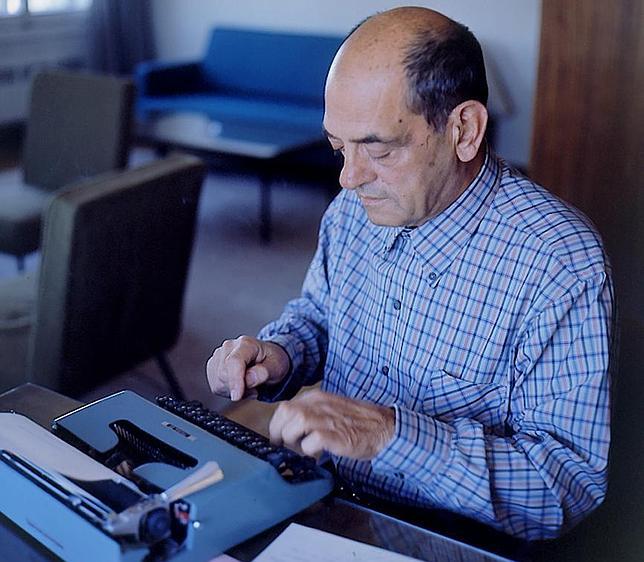
El secretismo, o gusto por los secretos, es una constante en el laberíntico carácter de Buñuel poco estudiada aún por exegetas y analistas. Y, sin embargo, se da tanto en las películas como en la vida personal del director aragonés.
Dejando a un lado aquellas, y puestos a hablar sólo de la biografía, nadie ha podido deducir a través de sus palabras, casi siempre contradictorias, en qué punto dejó, por ejemplo, varias de las diferentes carreras emprendidas, suponiendo que llegara a concluir alguna. Y otro tanto cabría decir de su posible adscripción a un partido comunista, fuera el español o el francés, pues tampoco solía manifestarse con claridad al respecto. [1]
Sobre las etapas que conformaron tan ajetreada vida, existen testimonios para todos los gustos, algunos de amigos íntimos incluso, pero pocos parecen concluyentes. Y es que, cuando se le preguntaba, Buñuel confirmaba a veces el hecho en cuestión, otras lo daba por supuesto y, en más de un caso, rebatía su mera posibilidad con total aplomo.
¿Desempeñó trabajos de espionaje a favor de la República, en París, durante la guerra civil, como parecen indicar ciertos encuentros con una dama de la alta sociedad, o se limitó a trabajar refugiado en la embajada de Marcelino Pascua, antiguo compinche de correrías por el Madrid de la primera Dictadura, el de la “Resi” y las verbenas de San Antonio? ¿A dónde iba en los frecuentes viajes de salida y entrada en Francia durante los últimos meses de la contienda? ¿Cómo consiguió su empleo en el MOMA de Nueva York, apenas terminó ésta? ¿Sólo por una carta de Rockefeller a la ínclita Iris Barry, figura tampoco bien estudiada, por cierto?.
Ni la familia llegó a conocer la magnitud real o el verdadero desenlace de algunos incidentes al ser relatados por el propio cineasta en el seno del hogar, agrandando o recortando con frecuencia sus proporciones. Sirvan como botón de muestra las memorias de la esposa, [2] o un caso que citamos de primera mano y bien puede calificarse de significativo a distintos efectos.
A principios de los años ochenta, Rafael Buñuel, el hijo menor, con quien mantenemos buena y vieja amistad, contó cómo, en una solemne cena de Nochebuena, su padre y otro invitado decidieron –a instancia del primero, sin duda- cargarse el gran árbol de Navidad que presidía la mesa, por considerarlo símbolo de cuanto él, como buen surrealista, detestaba más: la religión, la sociedad burguesa, el capitalismo opresor, etc. Pero que, intimidados a fin de cuentas por el ambiente amistoso, ambos fueron aplazando e momento del destrozo, pasando del primer plato al segundo y de éste al postre, sin atreverse por fin a cumplir su propósito, posponiendo el arrebato para mejor ocasión.
Así nos lo contó Rafael y así lo archivamos en nuestra memoria, por considerar la anécdota ejemplo de comprensible, y al fin humana, cobardía. Pero hete aquí que, un par de años después, en situación de andar uno recogiendo información con destino a cierta biografía del director Henri d’Abbadie d’Arrast – amigo de Edgar Neville y, a través suyo, de buena parte de la colonia hispana emigrada a Hollywood en los principios de la etapa sonora para hacer spanish versions de los films americanos de mayor éxito-, hablamos con José López Rubio, escritor, director, y presente en la famosa cena. “¿Cómo que no se atrevieron?”, exclamó el autor de Celos del aire. “¡Ya lo creo que sí!”, añadió, irritado todavía con el recuerdo de semejante escándalo. Y pasó a proporcionar los datos completos del mismo.
Había ocurrido en casa del humorista Antonio Lara, Tono, en la Nochebuena de 1930, y en presencia de Charles Chaplin y de su enamorada por entonces, Lita Grey; el cómplice de Buñuel era el actor Julio Peña, y la reacción se produjo a raízde que el también actor Rafael Ribelles, asistente al banquete en compañía de su esposa, igualmente cómica, María Fernanda Ladrón de Guevara, se ofreciera para recitar fragmentos de En Flandes se ha puesto el sol, poema dramático de Eduardo Marquina que gozaba de gran predicamento desde su triunfal estreno, veinte años atrás.
Considerando los tales versos de un patriotismo insoportable y rancio, Buñuel y Peña se levantaron al unísono para emprenderla con el abeto de marras hasta abatirlo, pisoteando ramas y regalos con auténtica fiereza, en medio de las imprecaciones e insultos de rigor. Chaplin no salía de su asombro, bastante mayor todavía que el del resto de los comensales, conocedores a la postre del carácter nacional por una parte, y de la rabia iconoclasta de Buñuel, por otra.
López Rubio nos proporcionaría, además, el remate de la historia, éste si verdaderamente chapliniano. Encantado, pese a todo, con la invitación de amigos tan peculiares, Charlot propuso corresponder celebrando la Nochevieja en su mansión angelina. Y allí, refiriéndose al árbol que daba la bienvenida a los invitados, bastante más reluciente y lujoso –es de suponer- que el de Tono, le dijo en un aparte a Buñuel, apenas llegado éste a la casa: “Si lo van a derribar ustedes, mejor que lo hagan al principio, porque luego, con la cena, el desbarajuste es tremendo”. “Yo no me dedico a eso”, parece ser que refunfuñó, un tanto cortado, el de Calanda.
“Era muy mentiroso”, ha declarado repetidamente y con cariño quien mejor le conocía o, en cualquier caso, uno de sus primeros y más fieles admiradores, el incombustible Pepín Bello:[3] compañero de Residencia, testigo impar de andanzas dentro y fuera de la misma y, según testimonio de varios de sus contemporáneos, el verdadero inspirador de algunos de los frutos más sonados de aquel “enigma sin fin”.[4]
Mentiras o tergiversaciones que, por supuesto, alcanzaban al propio Bello sin que él hubiera llegado a enterarse, como pudimos comprobar en la apertura oficial de la “Sala Buñuel y su entorno” del Museo Reina Sofía, de Madrid. [5] Interrogado sobre las actividades ateneístas del director aragonés, su paisano Pepín[6] contestó con rotundidad: “Ninguna”, pasando a explicarnos que la docta casa, aquella que según Pla fue conocida en el siglo XIX como “la de Holanda” por su alto rigor intelectual,[7] jamás había significado nada para ninguno de ellos.
El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, fundado en 1820 de acuerdo con los vientos que impulsaran años antes la mítica Constitución de Cádiz –la denostada Pepa-, era considerado por los discípulos de Jiménez Fraud, al entender de Bello por lo menos, algo así como un nido de carcamales, auténtica cueva de “putrefactos”, en connivencia con los poderes tradicionales del país pese a las protestas que alguna de sus figuras más relevantes pudieran hacer de laicidad, liberalismo o progresía.
Y ante nuestra insistencia sobre la condición, documentada, de socio de Buñuel, todavía se permitió añadir:
- Lo dudo.
La circunstancia de que sólo dos residentes –el poeta Pedro Garfias y el pintor y también poeta José Moreno Villa-[8] figuren apuntados en los correspondientes anales, parecía confirmar la incredulidad de Bello. Incluso el alma mater de la casa, el venerado don Alberto, como si hubiera hecho suyo el rechazo de huéspedes tan influyentes, llegó a pedir la baja en la institución. [9]
Y, sin embargo, don Luis Buñuel Portolés, nacido en la localidad de Calanda, provincia de Teruel, el día 22 de febrero de 1900, según consta en dichos anales, se dio de alta en el Ateneo exactamente el 10 de octubre de 1924, declarando como profesión la de “estudiante”, y como domicilio, el de la Residencia en la Colina de los Chopoas, es decir: Pinar, 17. Pagó las setenta y cinco pesetas a que ascendía por entonces la cuota de entrada, y quedó registrado como socio de pleno derecho con el número 11.153.
¿Por qué ocultó Buñuel tal inscripción?. Existe la posibilidad, claro, de que su íntimo amigo, al cabo de stenta y nueve años, que es cuando se le hiciera la pregunta, hubiese olvidado el hecho, pero Pepín –nosotros preferimos seguir llándole así- es hombre tenido como de excelente memoria aun hoy en día y, por otra parte, ninguno de sus contemporáneos hizo nunca, en relación con el de Calanda, la menor alusión a tan contradictorio empadronamiento.
-Pues ahí está el detalle-, como hubiera dicho su compatriota Cantinflas, una vez que, en 1949, Buñuel se nacionalizara mexicano. O, si lo prefieren, por ser palabra que parece inventada a propósito del creador de La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, el intríngulis de la presente semblanza.
Por desgracia, la quema, robo y destrucción de documentos llevada a cabo en el casón de la calle del Prado a raíz de la guerra civil o, mejor dicho, de la victoria que le siguiera, como muy bien se encargó de precisar Fernando Fernán-Gómez en su famosa frase final de Las bicicletas son para el verano, no permiten reconstruir hoy los pasos del cineasta, suponiendo que diera alguno, por las salas y biblioteca del mismo a lo largo de los siete años y ocho meses trascurridos desde el día de su inscripción hasta el 10 de junio de 1932, fecha en la que, de acuerdo con el mismo registro, causara baja voluntaria en las filas de socios.
Pero sí podemos recordar sus movimientos en Madrid y fuera de España, durante ese mismo periodo, y aventurar, aun a costa de cierto riesgo historiográfico, las razones por las que pudo inscribirse, así como las que le llevarían, pasado el tiempo indicado, a decir adiós a la institución.
Sobreseídos los estudios de ingeniería agrónoma que un día le permitieran salir de su cuasi natal Cesaraugusta, y abandonados igualmente los de Ciencias Naturales, inmerso ya de lleno en el ambiente intelectual y creativo de la “Resi”, Buñuel parecía abocado sin remedio al ejercicio de la literatura como único medio de satisfacer los afanes de relevancia y brillo personal que desde niño le obsesionaban, según testimonio unánime de sus hermanos y el de quienes llegaron a compartir la primera juventud a orillas del Ebro.
Otras salidas, la pintura o la música, pongamos por caso, quedaron excluidas ab initio ante la poca disposición demostrada para su ejercicio. Con todo, aquellos de la “Resi” eran momentos de indecisión, que Max Aub ha descrito con claridad: “Lorca quería ser poeta (ya lo era) y Dalí, pintor. Pero los demás no estaban muy seguros de por dónde iban a tirar. Alberti pretendía ser pintor, y Buñuel trataba de escribir poemas”. [10]
Así que, tras un periodo de cierto gamberrismo de corte anárquico, durante el cual consiguió dar la campanada ante afines y contrarios, a lo largo y a lo ancho del callejero capitalino, Buñuel emprende colaboraciones en revistas culturales de cierta envergadura –Ultra, Horizonte, Alfar-; asiste a homenajes públicos –el de Araquistain, sin ir más lejos-; ofrece alguna que otra conferencia; visita exposiciones; acude a estrenos sonados –el de Santa Isabel de Ceres, de Vidal y Planas, a quien se tomaría por un Genet avant l´homme, [11] y se deja caer por diversas tertulias de escritores y artistas: la del Café Castilla, la del Platerías, la de la Granja del Henar y, sobre todo, la celebérrima de Pombo, conformada a mayor honor y gloria de su máximo oficiante, el proteico Ramón.
Aun cuando Buñuel hablara luego con cierto despego de la famosa cripta, la verdad es que fue asiduo de ella y que siempre consideró a Gómez de la Cerna –según transcribe sus apellidos el pendolista Carriére en la edición princeps de Mon dernier soupir- [12] el autor de mayor talento, o al menos de mayor originalidad, en las letras españolas de por entonces.
Buñuel acudía a sus convocatorias, se disfrazaba de lo que fuera preciso, lo cual no le costaba ningún esfuerzo porque siempre le encantó hacerlo, tanto de caballero romántico como de Don Juan y hasta ¡de monja!, eligiendo años después, al autor de Cinelandia como coguionista de su primer proyecto cinematográfico, inspirado en las páginas de un periódico imaginario, escrito de pe a pa por el propio Ramón, y cuyo título habría de ser El mundo por diez céntimos.
Propósito nunca cumplido, dicho sea de paso, al habérselo quitado de la cabeza el egocéntrico y avispado Dalí durante un posterior veraneo de ambos en Cadaqués. En su lugar, parece ser que el catalán le aconsejó rodar juntos unos cuantos sueños propios y entremezclarlos al buen tuntún: la salida de un ejército de hormigas de la mano, burros muertos sobre pianos de cola o el ojo de la madre del aragonés, rasgado por una cuchilla de afeitar. El perro andaluz, en suma.
Volviendo a los comienzos literarios, el problema principal radicaba en el trabajo descomunal que a Buñuel le costaba redactar, sobre todo poesía. Alberti lo explicaría muy bien: “...sufría muchísimo y se pasaba las noches, según me contaban Federico (Lorca) y los demás, escribiendo sus cosas literarias con un gran dolor, con un gran esfuerzo, hasta que insensiblemente fue descubriendo su verdadero camino...” [13] Las críticas y aun los relatos se le daban bastante mejor, según puede advertirse en la recopilación de su obra literaria preparada, todavía en vida del cineasta, por el referido profesor de la Universidad de Zaragoza, Agustín Sánchez Vidal. [14] Eso sí, todo a costa de un enorme sacrificio.
La idea de abandonar Biología para pasarse a Filosofía y Letras le vino durante un viaje a Toledo, ciudad de la que siempre se proclamó partidario –como sabemos, en 1923 fundaría la orden que pretendía acoger a sus devotos, y allí situaría la acción de Tristana, casi medio siglo después-, pero fue Américo Castro quien, camino esa vez de Alcalá, dio el empujón definitivo al informarle de que muchas universidades extranjeras, en particular norteamericanas, pedía sin cesar lectores de Literatura o de Historia españolas. ¿Por qué no ser uno de ellos?
Buñuel, que en el fondo buscaba salir de la capital como antes lo había hecho de la provincia, siempre en pos de escenarios idóneos para su talento, vio el cielo abierto. Además, los Estados Unidos significaban a su entender –y nunca dejarían de hacerlo en buena medida- el non plus ultra, el paradigma de la modernidad. Así que eligió la rama de Historia como la más apropiada. Corría el año 1921.
Y fue al terminar esos estudios, o darlos por concluidos –que en esto tampoco nadie se ha puesto de acuerdo, ni el mismo Buñuel si fuéramos a tomar sus palabras al pie de la letra-, cuando nuestro hombre decidió inscribirse como miembro del Ateneo madrileño. Con un cierto retraso a decir verdad, porque hubiera sido antes, durante la etapa universitaria, cuando más le habrían valido las ventajas de la institución, empezando por la de su biblioteca, una de las mejores de aquel Madrid, veintitantos mil volúmenes, y frecuentadísima por estudiosos e investigadores quienes, tras la lectura y el estudio –o quizá en sustitución de ambos, vaya usted a saber-, discutían sobre lo divino y lo humano en la célebre Cacharrería de abajo.
Con retraso, y buena dosis de discreción además, como explica la circunstancia de que su confidente Pepín quedara al margen del paso dado. Quizá, Buñuel creyó conveniente para desarrollar futuros trabajos y así codearse con personalidades relevantes del mundo académico, siguiendo en eso la pauta marcada por el encuentro con don Américo. Su padre había muerto en mayo del año anterior y, él como hijo mayor y favorito de la madre que era, se consideraba ya el cabeza de familia, sin necesidad por tanto de rendir cuenta de sus actos a nadie, excepto en el terreno económico, pues seguía dependiendo de la viuda Portolés.
La rama de Historia no le llevó a cruzar el océano pero sí facilitó, poco después de su ingreso en el Ateneo, la travesía de los Pirineos con un plan bajo el brazo, lo cual tampoco era desdeñable. Enterado de la existencia en París de cierta Societé Internationale de Cooopération Intellectuelle –rama o fruto de la flamante Sociedad de Naciones-, en cuya primera línea figuraba el filósofo gerundense don Eugenio d’Ors, Buñuel acudió a Pablo de Azcárate, [15] siendo informado de que un par de cursos de francés e inglés podrían colmar la preparación necesaria para formar parte de la susodicha Societé, cuyos objetivos nadie fue capaz de especificarle con entera claridad, ni siquiera el citado Xenius, con quien el futuro cineasta mantenía una buena relación.
De ahí que, cumplidas las Navidades de aquel año –el 7 de enero de 1925- Buñuel llegase a París, dejando poco menos que sin efecto su flamante condición ateneísta. Y el primer movimiento, al día siguiente, fue acudir a la tertulia que don Miguel de Unamuno, desterrado a la sazón por el general Primo de Rivera, mantenía un tanto a la española en el café La Rotonde ante un selecto grupo de compatriotas e hispanoamericanos: César Vallejo, Pablo Neruda, Joan Miró o Pancho Cossío, entre otros. Gesto demostrativo a todas luces de su decisión de mantenerse ligado al mundo intelectual y literario, único horizonte que por el momento vislumbraba nuestro hombre para alcanzar la preeminencia.
Curiosamente, el cine no formaba parte aún de sus propósitos, al menos de los más directos. Él declaró en varias ocasiones que fue Las tres luces, una película de Fritz Lang rodada en 1921 y estrenada en España poco después, el origen de su definitiva vocación. [16] Pero también pudo verla en el Vieux Colombier de París, donde se reestrenaría a bombo y platillo, como homenaje y reparación al maestro vienés por la indiferencia con que el film –una historia fáustica, repleta de efectos fotográficos, en la que el personaje de la Muerte jugaba principalísimo papel- fuese recibido en Alemania. Conversión o deslumbramiento que bien podrían explicar el que, sin previo aviso, ese mismo año Buñuel iniciara súbitamente sus colaboraciones en la revista Cahiers d’Art como crítico cinematográfico.
El resto de las actividades parisinas es de sobra conocido para pormenorizarlo aquí. Se apunta a la Academie de Cinema, regida por el prestigioso realizador Jean Epstein, con el que Buñuel establecería una estrecha relación; hace publicidad visual para una marca de muebles; ayuda y actúa de figurante en la versión de Carmen dirigida por Jacques Feyder, con Raquel Meller en el papel central; es pluriempleado en Les aventures de Robert Macaire y en Maupras, ambos títulos rodados por el mismo Epstein en 1925-26; corre con la puesta en escena –curiosa experiencia- del Retablo de Maese Pedro de Falla en Ámsterdam y, ya en 1927, trabaja de ayudante en una película de Josephine Baker, La sirena del Trópico, [17] envía críticas a La Gaceta Literaria de Giménez Caballero, escribe en un velador del café Montparnasse su Hamlet, tragedia cómica, bosqueja un guión sobre la figura de Goya, con miras a las próximas celebraciones en Zaragoza del centenario de la muerte del pintor, y durante un viaje a España presenta diferentes películas al equipo de la Revista de Occidente.
Son años de actividad frenética, con un fin superior: devorar etapas en la carrera hacia el triunfo. Sigue actuando de ayudante en films de Germaine Dulac, del maestro Epstein –trabaja con él nada menos que en El hundimiento de la casa Usher, [18] sobre Allan Poe-, y planea con su admirado Ramón el rodaje de una ópera prima, proyecto desbaratado por Dalí durante las vacaciones navideñas de 1928, y sustituido por Le chien andalou, como ya se ha dicho.
Probablemente no ha habido en el campo cinematográfico debut más sonado que el de Buñuel, sólo comparable, en términos creativos, al de Orson Welles con Citizen Kane en el Hollywood inmediatamente anterior a la segunda guerra mundial. El escándalo que siguió al estreno parisino de Le chien –el 6 de junio de 1929 en Le Studio des Ursulines-, habría de conducirle en volandas al exigente grupo surrealista, capitaneado por Breton y Aragon. Se desbordan los comentarios, los aplausos y los insultos. En Madrid, proyectado por primera vez en el cine Royalty, Giménez Caballero llega a presentarlo como “una desesperada llamada al crimen”.
Jean Cocteau introduce a Buñuel en el particular –hoy diríamos exclusivo- reino de los barones de Noailles, que inmediatamente le acogen en su corte y acuerdan producir el proyecto siguiente de este nuevo “enfant terrible espagnol”, habiendo sido Picasso el anterior. Vuelven a trabajar juntos el aragonés y el catalán, éste sometido ya a la influencia de su futura Gala, a quien es tradición que Buñuel intentó estrangular en Cadaqués. Y L’age d’or aun antes de estrenarse, le vale al primero un pasaporte para el ansiado Hollywood, bajo contrato como director francés por el casi omnímodo Irving Thalberg, de la Metro Goldwyn Mayer.
Pero hasta California llega el eco del nuevo escándalo parisino ante esa segunda película. Cinco días después de darse a conocer públicamente en la sala Studio 28, comisarios de Action Française –cuyo radicalismo habría de ser recreado por Buñuel treinta y cuatro años después-, [19] en connivencia con representantes de la Liga Anti-judía, destrozan el local. Y las críticas, los aplausos y los insultos vuelven a llover, ahora en la distancia, sobre el director
Thalberg no sabe qué hacer con asalariado tan conflictivo, quien durante seis meses vaga por los platós de la Metro, curioseando rodajes ajenos, hasta que Greta Garbo le expulsa de uno suyo. [20] A partir de entonces, el aragonés sólo se acerca a los estudios de Culver City para cobrar el sueldo especificado en el contrato: doscientos cincuenta dólares a la semana. Por no tenerlo mano sobre mano, Thalberg le llama para que, como español, eche una ojeada a la actuación de Lili Damita en un film de ambiente hispano. Pero Buñuel se niega, pretextando que está allí como realizador francés. “Además –añade-, no me da la gana asesorar a una puta”. [21] Es el final del primer capítulo hollywoodiense de Buñuel. A través de Frank Davies, supervisor del departamento de producciones en español, Thalberg le devuelve a Europa y, ya en París, el aragonés toma un taxi cuando la República española apenas cuenta con veinticuatro horas de vida –no con un año más, como el inefable Carriére anotara en el susodicho Soupir- para presentarse en Zaragoza y seguir viaje a Madrid. Asiste a un mitin anarco sindicalista en la plaza de toros, y al día siguiente vuelve a Francia donde ocasionalmente se incorpora a los rodajes de las versiones hispanas que, por aquella época, se realizan en los estudios de Joinville, bajo el control del escritor canario Claudio de la Torre.
Pero la alegría dura poco en casa del pobre, y tras los primeros momentos de entusiasmo popular, comienzan los incidentes que habrían de desembocar, al cabo de cinco años, en la infausta guerra civil. El 11 de mayo, veintitantos días después del cambio de régimen, se produce la quema de conventos en Madrid y, en pleno arrebato republicano y surrealista, Buñuel propone a Breton volver juntos a España para incendiar, además, el Museo del Prado. De paso, destruirían el negativo de L’age d’or. “Así eran los surrealistas”, escribió Max Aub con desdén y cierto deslumbramiento, [22] refiriéndose sin duda a otra quema, la llevada a cabo por Louis Aragon del manuscrito de su novela La defense de l’infini, precisamente en un hotel de la madrileña Puerta del Sol, en 1928.
Breton, futuro autor de L’amour fou, [23] debió sentir al escuchar a Buñuel un escalofrío similar al que embargara a Chaplin durante la famosa Nochebuena en casa de Tono, aun cuando consiguiera hacerle desistir de tan radicales propósitos. Propósitos que hoy han de parecernos de dudosa sinceridad, por lo menos.
El prestigio de Buñuel en París se ha consolidado, entre tanto. La también exclusiva reunión de 1932 en el castillo de Hyères, propiedad de los Noailles, con la crema de la sociedad intelectual de entreguerras –santones como Giacometti, Desormieres, Poulenc, Christian Berard, Auric, Markevitch, Pierre Colle, Henri Sauguet o Igor Stravinski- viene a confirmarlo. Y surge la posibilidad de realizar un nuevo film, tan violento, mordaz y surrealista como los anteriores, aunque en apariencia perteneciera al género documental: Las Hurdes. [24]
Vuelve a España para preparar el rodaje y, una semana antes de su comienzo, el 10 de abril de aquel mismo año decide darse de baja en el Ateneo. La gran universidad libre de España, según lo bautizara Francisco Giner de los Ríos, no significaba ya ninguna plataforma para el de Calanda, abandonado de una vez por todas el proyecto literario y en trance de convertirse en figura universal del recién bautizado Séptimo Arte.
La rebelión del ejército español en julio de 1936 pareció dar definitivamente al traste con tales perspectivas pero, por fortuna, sólo vino a suponer en el arto profesional del director un episodio de extrema dificultad, pese a la inmensa tragedia que conllevaba. Y el premio del Festival de Cannes, en 1951, a su film mexicano Los olvidados, tras un largo paréntesis de trabajos más o menos oscuros en Nueva York, Los Ángeles y México DF, vendría a significar la resurrección del ave fénix, tras haber sido el nombre del aragonés poco menos que arrumbado, o constituir una simple nota en el enloquecido periodo de la vanguardia europea de los veinte. En el día de San Isidro de 1996, cuando la actriz Verónica Forqué –hija de otro afamado director aragonés, por cierto- hiciera entrega solemne del cuadro del pintor José Luis de Palacio donado por EGEDA [25] para que engrosara la formidable colección de retratos de ateneístas ilustres, no faltó quien manifestase sorpresa y hasta cierto reparo en cuanto a la inclusión de Buñuel en tal galería.
Y es que, a fin de cuentas, se trataba de un socio ignoto.
[1] Hoy parece definitivamente establecido que ingresó en el PCE durante la primavera de 1932, quizá a la vuelta del rodaje de Las Hurdes o justo antes de su inicio. Lo confirma una carta del propio Buñuel al máximo preboste del movimiento surrealista, André Breton, con fecha 6 de mayo de aquel año, aparecida en la Biblioteca Nacional, de París. Sigue sin saberse, no obstante, cuándo causó baja en el mismo, si es que lo hizo ya que no siempre era cumplida tal formalidad.
[2] Jeanne Rucar: Memorias de una mujer sin piano, Madrid, Alianza Editorial, 1995.
[3] Entrevista concedida a Jesús Ruiz Mantilla en El País el 7 de mayo de 2004.
[4] Referencia a la relevante obra del profesor Agustín Sánchez Vidal Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin. Barcelona, Editorial Planeta, 1996.
[5] Inaugurada con la asistencia de la entonces ministra de Cultura, Pilar del Castillo, y de Rafael Buñuel el 28 de mayo de 2003.
[6] Cuando cumplió cien años –el día 13 de mayo de 2004- Bello fue homenajeado en la Residencia de Estudiantes con unas jornadas –celebradas del 18 al 20 del mismo mes- en las que participaron los profesores e historiadores: Ferrán Alberich, Román Gubern, Juan José Lahuerta, Ricard Más Peinado, C. Brian Morris, Agustín Sánchez Vidal y Andrés Soria Olmedo.
[7] En su admirable descripción de la capital durante los primeros años treinta. Madrid, el advenimiento de la República. Madrid, Alianza Editorial, 1986.
[8] El primero aparece en una relación de socios sin mayor precisión, mientras que Moreno Villa consta que ingresó el 1 de septiembre de 1913, causando baja el 1 de octubre de 1920.
[9] Con fecha 3 de junio de 1925.
[10] En Conversaciones con Luis Buñuel, Madrid, Editorial Aguilar, 1985.
[11] Buñuel le emplearía como traductor en los estudios de doblaje de la Warner, de Hollywood, mediados los años cuarenta.
[12] Libro de memorias (Robert Laffont, París, 1982), dictado por el director a su guionista Jean-Claude Carrière y traducido en España como Mi último suspiro, Barcelona, Plaza & Janés, 1982
[13] Recogido en la citada obra de Max Aub.
[14] Introducción y notas a Luis Buñuel. Obra literaria, Zaragoza, Editorial Heraldo de Aragón, 1982.
[15] Don Pablo de Azcárte, catedrático de Derecho en distintas universidades, alcanzaría el puesto de secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones en 1933.
[16] Der Müde Tod, Fritz Lang, 1921.
[17] La siréne des Tropiques, Henri Etiévant/Mario Nalpas, 1927.
[18] La chute de la maison Usher, Jean Epstein, 1928.
[19] En el film Le journal d’une femme de chambre, 1964.
[20] Seguramente, del de Susan Lenox: Her Fall and Rise, Robert Z. Leonard, 1931.
[21] Habida cuenta de que esta actriz de origen francés no hizo otra película con MGM, cabe suponer que se trataba de The Bridge of San Luis Rey, primera versión de la novela de Thornton Wilder, ambientada en un Perú dieciochesco. Se había rodado muda el año anterior pero el estudio decidió añadirle alguna sonorización a posteriori, práctica corriente para no excluir un costoso producto de la imparable carrera del cine hablado. Y su director, el mediocre Charles Brabin, hubo de aceptar la componenda. Por otra parte –lo cual aliviaría sólo en cierta medida el exabrupto de Buñuel-, Lili Damita, futura esposa de Errol Flynn, gozaba fama de mujer sentimentalmente ajetreada.
[22] Max Aub, en la obra citada.
[23] París, Editorial Gallimard, 1937.
[24] Título alternativo: Tierra sin pan.
[25] Verónica, hija de José María Forqué. EGEDA: siglas de Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales.


