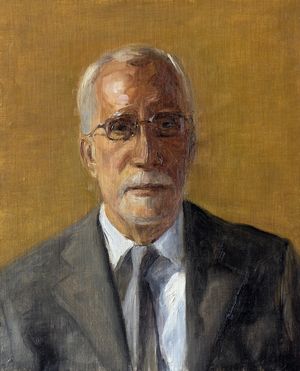 La obra de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) constituye, desde hace años, un conjunto narrativo denso, trabado y coherente, donde temas, personajes y situaciones gravitan alrededor de una idea del lenguaje literario que pretende superar al realismo clásico de formación, los planteamientos descriptivos del cotidianismo y el simple reflejo de un entorno reconocible. Con esta lograda pretensión se han ido sucediendo novelas y cuentos bajo una clara trayectoria que va desde la escenificación de la provincia mágica al predominio del conflicto ético, de la marcada ambientación rural a espacios indeterminados, fluctuantes en la percepción cambiante de los propios personajes; y -continuando con los signos evolutivos- se deja atrás una obsesiva configuración minuciosa de los valores estilísticos para cobrar protagonismo la fuerza de unos conflictos problemáticos o secundarios, pero siempre interesantes en su intrigante planteamiento. Al margen de cualquier vanguardismo pretendidamente renovador, esta obra experimenta con su propia factura clásica inicial, avanzando hacia una moderna consideración moral de las tramas narrativas, tomando a la vez la deriva de un lenguaje más abierto, realmente coloquial, sólidamente dramatizado.
La obra de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) constituye, desde hace años, un conjunto narrativo denso, trabado y coherente, donde temas, personajes y situaciones gravitan alrededor de una idea del lenguaje literario que pretende superar al realismo clásico de formación, los planteamientos descriptivos del cotidianismo y el simple reflejo de un entorno reconocible. Con esta lograda pretensión se han ido sucediendo novelas y cuentos bajo una clara trayectoria que va desde la escenificación de la provincia mágica al predominio del conflicto ético, de la marcada ambientación rural a espacios indeterminados, fluctuantes en la percepción cambiante de los propios personajes; y -continuando con los signos evolutivos- se deja atrás una obsesiva configuración minuciosa de los valores estilísticos para cobrar protagonismo la fuerza de unos conflictos problemáticos o secundarios, pero siempre interesantes en su intrigante planteamiento. Al margen de cualquier vanguardismo pretendidamente renovador, esta obra experimenta con su propia factura clásica inicial, avanzando hacia una moderna consideración moral de las tramas narrativas, tomando a la vez la deriva de un lenguaje más abierto, realmente coloquial, sólidamente dramatizado.
En la órbita -que no exactamente “generación”- de escritores como José María Merino, Juan Pedro Aparicio o Julio Llamazares, la obra de Luis Mateo Díez incide en la decisiva importancia del mito como referente social que explica patrones culturales y conductas colectivas. En La fuente de la edad (1986), por ejemplo, no asistimos solamente al mero peregrinar realista de unos devotos cofrades, con la fuente de la eterna juventud como pretexto, sino que en esta trama se cruzan elementos legendarios como la Culebra Gamona, que se amamanta taimadamente de los pechos de una mujer, y que actúa como referente de un hondo autorrenocimiento colectivo, en esa historia repetida de generación en generación. La ambivalencia entre la vida y la muerte es otra característica de esta narrativa, en la que ciertos personajes y situaciones se diluyen en el magma de la desaparición o el olvido, adentrándose la ficción en la indeterminada bruma argumental del engaño de los sentidos. Así, el viajante Emilio Curto, de Camino de perdición (1995), desaparece dejando un tenue y sinuoso rastro; las pesquisas para encontrarlo encaran múltiples contradicciones y desencuentros en el proceso de la búsqueda: todo un hallazgo en la recreación de una calculada confusión que no obvia inquietantes matices. Y es que estos espacios nebulósicos abonan la dicotomía sueño/vigilia, una atmósfera de intencionado duermevela en la que los protagonistas se van orientando según transcurre la acción. Esta participa, ya lo sabemos, de una arraigada condición mítica, pero no por ello se ubica en un indeterminado limbo histórico. La temporalidad de estas historias se relaciona con la infancia y adolescencia del autor, por lo que la España -la geografía castellano-leonesa con fugas hacia lo galaico- de los años cuarenta y cincuenta se hace presente, enmarcando, en una curiosa simbiosis entre lo legendario y lo civil, la anécdota concreta o el conflicto en cuestión.
Luis Mateo Díez es un escritor aliterario, en el bien entendido de que su narrativa se alimenta de la observación vital -que no exactamente “real”-, la agilidad dialógica, la fuerza de un argumento -en ocaciones algo atrabiliario- de desarrollo irónico y hasta pintoresco, la pautada estructura temporal de la trama o ciertos desenlaces ocurrentemente inesperados, pero resulta raro encontrar en su escritura el ejercicio metaliterario, la digresión conceptual, la exhibición estilística o el reconocimiento de unos patrones magistrales. Qué duda cabe, se ha señalado ya sobradamente, de que la sombra de Delibes, o de Cunqueiro, o de Valle-Inclán es alargada y que su consideración puede orientar sobre ambientes, formas estilísticas y hasta posturas éticas en la narrativa que nos ocupa, pero la sólida originalidad de Luis Mateo Díez radica en la configuración de un universo literario, de una cosmogonía de idiosincrasia propia: Celama o Babia, y a todos nos vienen a la mente los topónimos de Macondo, Santa María, Comala, Yoknapatawpha o Región. Ese universo en clave, con un código propio, unas particularidades específicas, remite a una edad mítica, a un espacio inocente donde anida la amistad o el amor, aunque también la lucha por la vida y el interés depredador, donde empiezan a identificarse los procesos de reconocimiento del mundo. El recuerdo y la memoria juegan aquí un papel esencial, porque el narrador trabaja con un pasado revisitado por la imaginación y donde lo que pudo haber sido y no fue adquiere la textura de una realidad ficcionaria y mixtificante. Abunda en este cuerpo literario el caserón familiar, con su recurrente desván, donde se hacinan los objetos de un tiempo ido, también el espejo como útil ornamento que fija para siempre la realidad que reflejó un día. Una dialéctica esta, en suma, que tiene mucho de fantasmal rememoración íntima, pero también no poco de especial mirada sobre enigmas familiares y secretos del pasado. El expediente del náufrago (1992) es una novela que juega con la constante ambivalencia que se da entre el recuerdo y el olvido; nos muestra la historia de Alejandro Saelices, un oscuro poeta que, consciente del ignorado carácter inédito de su obra, pretendiendo preservarla del olvido, la dispersa entre los expedientes del archivo del que es responsable, condenando a la vez a sus versos al limbo seguro e inexpugnable de lo desconocido. Esta aparente paradoja adquiere su particular lógica en la medida en que esos poemas han quedado fijados en una quimérica realidad burocrática, “olvidados” en un fondo administrativo en el que siempre pueden ser recordados. Hace ya algunos años Umberto Eco nos mostraba con El nombre de la rosa la mentalidad medieval de la biblioteca como ente -fortaleza- que protegía la cultura de la barbarie exterior; libros, documentos y manuscritos “olvidados” también para preservar su recuerdo. La fuente de la edad, por cierto, arranca con el hallazgo de unos olvidados papeles que documentan el nacimiento y la formación de una ciudad.
Luis Mateo Díez domina como pocos la función narrativa del diálogo, la conversación entre personajes que, en su literatura, va más allá del reflejo testimonial de un habla popular, para hacer en realidad avanzar estructuralmente la acción, crear esas características atmósferas de sueño y misterio, construir las legendarias ficciones de ancestrales chascarrillos o marcar el carácter de unos protagonistas con sus propias palabras, en lo que resulta ser el hábil desarrollo de una técnica novelística sólidamente anclada en el mejor realismo clásico. Una novela muy interesante en este sentido es Las estaciones provinciales, en la que el autor recrea una acción coral explicitada en el diálogo de los personajes, en una oralidad que agrupa historias, planta tramas y precipita desenlaces. Y es que resulta innegable que su obra toda mantiene unas constantes perfectamente identificables: relatos vinculados al camino, a la ruta -metáfora de la vida misma- que genera invenciones diversas a cargo de seres atrabiliarios o enajenados, la localización de conversaciones en hostales y tabernas o la aparición de un suceso mítico que vertebra todo el desarrollo de la acción. Esta coherencia estilística y estructural da sentido a un realismo diferente, que no depende estrictamente de la realidad reflejada, cuanto de la recreación de un universo de referentes propios, geografías particulares e idiosincrasisas codificadas. Sólo así se entiende la validez de una prosa estetizada en función de ese mundo de reflejos irónicos, críticos y éticos, tendente a la desmitificación del tabú y el desprejuicio de las costumbres. En este realismo abierto, donde cabe la pura fabulación y el tono calculadamente extravagante, tiene mucho que ver, ya es sabido, un hecho biográfico que nos sitúa al Luis Mateo Díez de su infancia absorto ante los “filandones”, las reuniones vecinales en el medio rural leonés, en las que, al invernal amor de la lumbre, se sucedían fascinantes relatos, crónica viva y oral de la narratividad colectiva, y también aprendizaje aún inconsciente de la ancestral práctica del contar una historia. Fantasmas del invierno (2004) es una novela ambientada en nuestra postguerra y formada por un entretejido de esas historias que cobran aquí el carácter de una crónica lírica, donde el mismísimo diablo hace de las suyas y cuyo tono justifica la condición de “realismo metafórico” que el mismo novelista ha atribuido a su literatura.
Sorprende la capacidad que se da en esta escritura para aunar el pasado con un presente que encuentra, precisamente en la fabulación del ayer, el sentido de una tradición epopéica que ha perdurado siglos. En La fuente de la edad podemos leer a este respecto: “Al paso paciente de las yeguas, cuyos ronzales sujetaban Aquilino y Jacinto, iban los cofrades por el camino que surcaba el valle, alzado a la vera del río como una arrugada cinta que refrescaba el rocío mañanero, aquietando el polvo de su trazo milenario. Calzada romana para las huestes del Imperio, les había informado el anfitrión, y cordel de mestas para los rebaños trashumantes. La mañana se abría en las calinas, tersa y sonora, en su extendido campanilleo.” Se trata de un clasicismo lírico aplicado a la cotidiana realidad de personajes que conservan una imagen antiheroica, perdedores y derrotados de la historia con minúscula. Lo arcaico se funde en una estructura novelística de signo cíclico donde la fábula y la realidad, el pasado y el presente se imbrican en una sucesión de interrelacionadas tramas. Una novela ejemplar en este sentido es Las horas completas; recordemos: unos canónigos viajan en automóvil a una cercana parroquia rural con fines exclusivamente gastronómicos; por el camino recogen a un extraño peregrino que provocará numerosos contratiempos y algún que otro desastre. A partir de esta anécdota se desarrolla una acción zigzagueante, donde los temas van y vienen sin excesiva cohesión, perdida ya la motivación fundamental del relato. En el núcleo central de la historia -los personajes han llegado ya a su suculento destino, momentáneamente libres de tan engorroso compañero-, se sitúa lo mejor de la novela. Los clérigos son agasajados con una descomunal merienda por la madre de Merines, el párroco anfitrión, apareciendo una característica “literatura de sobremesa”, en la que Mateo Díez da lo mejor de su tradicional estilo, en la sucesión de cuentos de comadres al amor de la lumbre. En Las estaciones provinciales podía ya leerse: “Las conversaciones fluctuaban entre apasionados comentarios a la generosa mesa, comparaciones con otras cenas y pronósticos para las venideras, lleno el salón de una algarabía progresivamente matizada por la jocosidad etílica.” En diálogos de tono arcaico, aunque de pretensiones irónicamente cultas, los personajes de Las horas completas van desgranando su popular filosofía del narrar y del vivir, en lo que constituye un acertado ejercicio estilístico, en una historia donde se resiente el planteamiento de las situaciones, la resolución de las tramas y la efectividad quizá de la expectativas inicialmente ofrecidas, pero donde se impone el tono cachazudo, el fluir lento de una conversación plagada de ocurrentes anécdotas y sucedidos.
En los últimos años Luis Mateo Díez ha frecuentado el microrrelato como forma sintética de una narratividad de lo elíptico, donde la estructura ausente predomina sobre la acción explícita; un género para el que se requiere la pericia de quien, como es el caso, conforma la globalidad de su obra novelística a partir de sucesos segmentados de una realidad más amplia. Los males menores (1993) es un libro emblemático en la consideración de estos breves textos autónomos que, en su incisiva densidad, provocan, sorprenden, emocionan y conmueven. “El abrigo”, por ejemplo, es un modelo de concentracón narrativa, fiel a una circunstancia anecdótica sin perder de vista la proyección sentimental y rememorativa; leemos, en su integridad: “El día que llegué a la oficina, un martes de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis y, al colgar el abrigo en el perchero, su cuello quedó desprendido del resto como si, al fin, la polilla hubiese facilitado su definitiva decapitación, el dolor me hizo reconocer que las prendas familiares siempre mueren en el corazón de los humildes. // Tres generaciones yacían suspendidas en el perchero asesino y el calor de las mismas se fue desvaneciendo en el paño hasta enfriar mis manos y dejar en el tacto un maltrecho estertor de inviernos y orfandades.” El pasado familiar, la atmósfera de otra época, el tono elegíaco, la solidaridad del recuerdo... En esta narrativa encontramos también importantes logros en cuanto a la caracterización de tipos y personajes que, desde el lugareño rural de la primera época al administrativo funcionarial y provinciano de después, configuran una gama de siluetas de acertado e incisivo perfil psicológico o fisonómico. En el primer cuento de Memorial de hierbas (1973), “El difunto Ezequiel Montes”, hallamos esta descripción de quien da título al relato:”El difunto se llamaba Ezequiel Montes. // Aquí le recordamos por algunos detalles intrascendentes: el labio leporino, la gorra visera y un andar de cangrejo que insinuaba la dificultad de los pies planos. Tenía trazas de cazador, aunque no lo era, barbas amaralladas y los ojos saltones y punzantes como las liebres. Era mediano de estatura, alto de cuello, atravesado de nariz, cargado de hombros y corto de brazos. Parecía un roble viejo de los que se cuartean en la Dehesa de Pobladura.” El consabido retrato físico del realismo clásico, perfilado aquí con la sencillez adusta, cortante y pormenorizada de un estilo de formación que irá evolucionando hacia otras complicaciones psicológicas o sociales. Es el caso de la descripción comunitaria de la mítica Celama, la Llanura, el Territorio; bajo la fuerza de lo depredador, de lo febrilmente disputado a vida o muerte, en medio de seculares sequías y presentidas desgracias colectivas, leemos: “Los habitantes de Celama estaban hechos a la incuria de la sequedad, que era lo que los siglos legaban en la Llanura desolada. De esa incuria provenía su pobreza y en el intento de paliarla había, como siempre sucede, una lucha por la vida que animaba el espíritu con la fortaleza de su decisión, aunque el espíritu tampoco tenía muy claramente definidos sus poderes, porque el espíritu se difumina cuando la voluntad no supera el riesgo de la desgracia y el trabajo.” ( de El espíritu del páramo). Otro elemento fundamental en la composición de estas atmósferas es el sueño, la condición onírica del relato fabulado, que condiciona no poco la existencia de los personajes. Un cierto sentido fatalista de la predestinación anida en el recuerdo de lo soñado, con tal intensidad que esa crónica imaginada de lo inverosímil acaba adquiriendo la consistencia de lo probable o hasta de lo evidente, en un duermevela de imprevistas consecuencias. En esta misma novela anterior, se detalla con precisión el alcance de este recurso: “Hubo algunos sueños parecidos, más que sueños pesadillas, pero como el sueño es la experiencia más solitaria y secreta de nuestra condición, a nadie se le ocurrió ir contándolos por ahí, entre otras cosas porque la materia de los mismos era tan ingrata que a lo único que incitaba era a olvidarla. // Se supo de ellos porque, a la hora de explicar aquellos raros sucesos, cuando los mismos transcendieron y todos supieron de veras lo que había sucedido, los dichosos sueños cobraron ese valor de secretos que propician lo que pasa, porque todos somos más frágiles de lo que parecemos y estamos a merced de lo que quieran hacer con nosotros.” Un nuevo asedio, en suma, a la ambivalencia de la realidad y el consabido engaño de los sentidos, a través de esa equívoca constancia de una dudosa ensoñación.
La diversidad de recursos que emplea Luis Mateo Díez en la configuración de su clasicismo lírico, de su realismo metafórico y abierto, es evidente. Su mantenida originalidad acaso radique en la constancia y coherencia de sus principios estéticos, en la capacidad de evolucionar estilísticamente sin salirse de los rasgos adustos de un imaginativo -en felices ocasiones extravagante y hasta atrabiliario- reflejo de la realidad. Sus mundos ensoñados, anclados por otro lado a la imagen de un tiempo y un país perfectamente reconocibles, se desenvuelven con la emotiva ternura, la extrema sencillez y la viva fantasía de sus personajes y situaciones. Ello hace que, de algún raro modo, la lectura de sus novelas y cuentos nos conduzca a un territorio inocente, donde campan a sus anchas el respeto creativo a la lengua literaria, el orden de la estructura trabada y coherente, la gracia de una distante ironía y una cierta filosofía popular, basada en una estética de la experiencia, en una ciencia del vivir y en una fiesta de la escritura.


