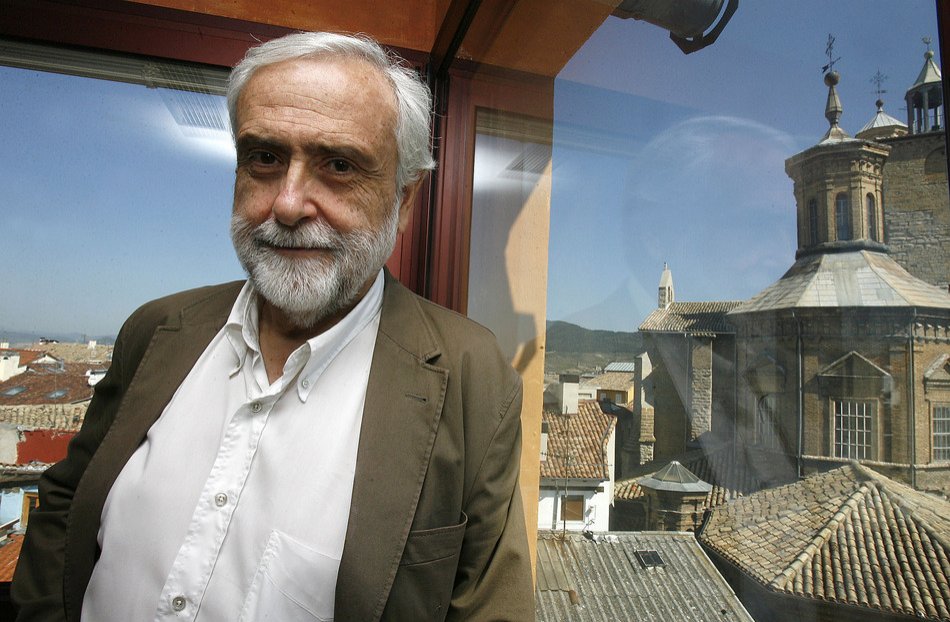
NO todo podía ni tenía porqué ser una fiesta en Bucarest. Dos o tres días después de la presentación de mi novela en la sede del Instituto Cervantes, me llamó el director del Centro Cultural Español, Pedrito Ortigosa, alias Petrisor o más comúnmente, Urzica, esto es ortiga, como le llamaban casi todos los rumanos que habían tenido la desgracia de tratar con él, incluidos los que eran untados en plan limosneo, “con un dinerillo”, esto es, con dinero negro procedente del jugoso racket empresarial que se conoce con el nombre de “Patrocinio” y hasta “Mecenazgo”, y que da pie a pintorescas intervenciones congresiles del género: “Cultura y Empresa, dos mundos y un solo objetivo: el Bienestar de la Humanidad”. Urzica, pues. Fue muy desagradable.
A Urzica los rumanos también le llamaban, no sin retranca, Petrisor. No era un diminutivo afectuoso, sino que se refería a su envergadura de trasgo.
Urzica había aparecido en Rumanía de la turbia mano del PC en tiempos de Ceaucescu, dato este que el interesado ocultaba con cuidado, como el que su connivencia con la Securitate de Ceaucescu había sido clara. Pero el fondo real, según se decía, porque estas cosas son “según se decía”, como en tiempos del maestro, es que en realidad era un infiltrado, uno de los incontables informadores de la policía española de los años sesenta y setenta, algo que en España es un tema tabú que no ha tocado nadie, porque está todo enjuagado. Amnistía del 77. Para todos.
En el mundo del arte, las letras, la universidad, los sindicatos, la política hay antiguos confidentes de la policía secreta franquista a quienes nunca, nadie, ha inquietado. Y no pasa nada. Ni pasará. ¿Qué va a pasar, qué van a encontrar a estas alturas? ¿La instancia en la que el bellaco de turno se ofrecía a ser chivato de la policía a cambio de que le pagaran una carrera universitaria y poder así escapar del pueblón o del convento al que estaba condenado? ¿Cuántas instancias de esas se habrían escrito en aquella España cochambrosa? ¿Estarán destruidas? La destrucción de documentos comprometedores ha sido un clamor.
¿O es que acaso van a encontrar copia de los informes redactados de denuncia (...)
Richard me había prevenido contra el mundo cultural español, del embajador para abajo, y hasta contra los policías y los agentes secretos preceptivos, unos golfantes que pululaban por los alrededores de la embajada y que con copas en la mano se jactaban de redactarles constituciones por encargo “a los negros”.
Pero en especial me había prevenido contra Ortigosa, el director del Centro Cultural Español. En su opinión era un intrigante peligroso. Aunque es difícil definir a una criatura así. Urzica más que un novelista necesitaría un policía que tuviera acceso, que todavía nadie tiene, a los archivos donde duerme la verdadera historia de España o, en su defecto, un veterinario, tal vez un zoólogo especializado en los “galgos raros” de los que hablaba Jonathan Swift para explicar las raterías domésticas.
Ortigosa se me presentó como un listillo de caricatura. No había chanchullo que se le escapara y lo tenía que contar, en público o en privado, para demostrar lo listo que era.
Bien, bien. El caso es que Ortigosa, el director de aquella zahúrda que atendía por el nombre de Centro Cultural Español, me citó a comer en un restaurante italiano de la parte del mercado Amzei, en Il Calcio, no Il Cazo, pero podía serlo por varias razones y la primera de ellas sería su cabeza.
El director del CCE era un funcionario de los antiguos sindicatos verticales, pasado luego por las agregadurías laborales, sanitarias, educacionales, de las embajadas, desde las que, entre otras muchas cosas, había hecho de intermediario entre proxenetas españolas y rumanos y clubes de alterne de la costa levantina. Eso rumoreaban los rumanos a su espalda, esto es que la información no es contrastada, sino “según se decía en Bucarest”. Pinta de avispa y sonrisa de rata, sí tenía, pero eso igual no era culpa suya. Se llevaba muy bien con los de las agencias de cazadores y con los de las inmobiliarias, con todo negocio a donde fueran a parar españoles o italianos. Era, es mejor dicho, el intermediario eterno, siempre dispuesto a sacarse “un dinerillo”, que era una de sus expresiones favoritas, ese porcentaje famoso por gestión de negocios ajenos.
A pesar de la pringosa compañía, fue una comida memorable. Como estaba inapetente, Urzica se apretó unos fettuccine con caviar, “como a mí me gustan, ya saben ellos, yo vengo aquí muy a menudo no sé si sabes”: un auténtico platazo.
Yo, para no ser menos, pedí una ración de mozzarella de búfala con prosciutto y un carpaccio con Gorgonzola, nueces y rúcula que estaba estupendamente. Las raciones eran de esas con las que no se puede engordar a nadie. El estilo ante todo.
“¿No bebes?”, me preguntó. Estaba muy interesado en que lo hiciera.
“No. Prefiero la San Pellerino”.
Me echó una mirada condescendiente y se pidió una botella de tinto siciliano de la que solo se bebió un vaso, pero se llevó el resto para casa.
El día de la presentación de mi libro se me había acercado y estirándose de las solapas de la zamarrilla macarril de cuero que no se quitaba ni a sol ni a sombra y sacando la cabeza de avispa hacia delante, los ojos medio tapados con unas gafas no del todo ahumadas, de diseño tipo antifaz de golfo apandador, me había preguntado de manera brusca a ver por qué no le había ido a visitar. Según él, era mi obligación para con España, su lengua y su cultura, hacerle una visita “en el Centro”. El jebo me tenía que dar el visto bueno de español en Bucarest y para eso había que hacerle el rendez-vous, había que andar de chichisbeo.
“Aquí no se mueve nada sin que yo lo sepa”, dijo. Estaba muy satisfecho de aquel difuso control de los españoles que pasaban por los alrededores, algo que le permitía hacer llegar insidias a la embajada, como la adscripción política non sancta de algunos de los que habían pasado por allí. Tenía costumbre. Era un tipo de mala entraña, de mucho matarla a la chita callando, cosa que saben que es verdad quienes lo padecen.
Cada vez que le mentaba a Juan Goytisolo se sobresaltaba. No lo quería ver ni en pintura. No quería nada que pudiera resultar ni remotamente conflictivo.
Para Ortigosa la literatura española estaba representada por una banda de cucos amantes del esteticismo y los arrobos lelos, la patraña de la resistencia silenciosa y de la memoria recuperable. Urzica sacaba la cara los fascistas que era un gusto, a Eliade el primero, no por nada, sino porque le convenía. Conforme le oía hablar iba sintiendo un asco invencible.
Me contó su vida. Los rumanos me contaron otra cosa, que tal vez no fuese la auténtica, pero era la que habían visto.
Se las daba de ser un conocedor absoluto de la literatura rumana. Le cité las Memorias de un antisemita, de Gregor Von Rezzori. No lo conocía. “Será italiano”. “No, es rumano, de la Bucovina” “Ah”. Y luego me habló de un libro de Sebastian del que había edición francesa.
“¿Cómo se titula?”, le pregunté.
Me contestó algo que no entendí bien.
“¿Cómo dices? ¿Me lo puedes anotar?”, y le tendí mi taccuino legendario. Y Urzica escribió, con dos de esos: “Depuis 2.000 années”.
Alguien que escribe y publica esto no sabe francés y no ha visto jamás la cubierta del libro del que habla, pero eso, en su calidad de genuino español, no le impide dar lecciones.
A propósito de su “legendario don de lenguas”, empezó a insultar al escritor Jesús Pardo porque no se había dejado hacer. No sería aquella la única ocasión en que denigraba a un escritor español de los que habían pasado por Bucarest.
“Joder el tío que quería que le pagara un bocadillo, no te jode”, dijo con la boca torcida.
Daba escalofríos estar cerca de un tipo así. Se notaba que podía hacerte daño. Cuando le dije que tenía buena amistad con Pardo se calló. Entrecerró los ojos con odio. Suele pasar entre la gente que busca secuaces.
“Yo he aprendido el griego por Asimil”, dijo.
“¿Profundo?”, le pregunté, y es que no pude contenerme. Son bromas de estas las que no te perdonan.
Pero Ortigosa, hombre a fin de cuentas de mundo, me rió la gracia. Le iba la marcha guarra. Iba a tener ocasión de comprobarlo.
Me explicó que si estábamos comiendo allí era porque él detestaba la comida rumana, que le daba asco. No sería esa la única vez que se lo oyera. En realidad, salvo la lengua rumana, todo le daba asco y eso porque la lengua era un negocio de campeonato.
Para Ortigosa, Bucarest era un tablero de Monopoly en el que se podía sacar tajada a casi todo, explotando a los rumanos, toreándolos, prometiéndoles dádivas, negocios a los que se llevaba la mejor parte, conejeando por los resquicios y las grietas de la administración, tratando con funcionarios rumanos corruptos... Su especialidad era el racket, esto es la extorsión pura y dura a la que los poderes públicos, famosos, famosos (...), someten a las empresas que pueden pagar las conmemoraciones culturales. Estas son un negocio, un negocio de primera en beneficio de cuatro cucos y un catálogo, unas comilonas, unos viajes y unos puros, que no falten los puros, aunque te los tengas que fumar fuera, en la puta calle que es el lugar que debería ser el suyo si la ley que impera no fuera la de los mediocres, los nulos, los farsantes.
Los que pagan se llaman Patrocinadores, pero nadie tiene los huevos de oponerse a semejante racket, porque no moja, rediós, no moja, y hay que mojar, sobre todo hay que mojar. Y además, para qué vamos a engañarnos, es una minucia comparada con el monto de los beneficios y hasta puede dar empaque, publicidad, te abre las puertas de los salones de las embajadas, te permite codearte con la jijelife o con esa parte de la clase dirigente a la que solo robando puedes acceder, te permite, a ti empresario rastacuero que te has hecho a ti mismo, saber de qué va al cosa y hasta arrimar dineros para partidos políticos. Ya te dirán ellos cómo se hace para que no os pillen.
Robando, palenqueteando, distrayendo, pasando por ahí, por donde hay que pasar, conejeando, espadeando –¡qué hermoso que Espada sea sinónimo de delincuencia común, pero así es maco!– ya digo, abriendo horizontes a los penalistas de nuevo cuño que creyendo que todo estaba estudiado, se han dado cuenta de que no, que será erróneo, pero es mucho más rotundo que un simple que no. Con ese delito no te ponen ni un cero en conducta, que aunque no sea del autor, rima, conjuga, queda.
Se conocen entre ellos. Las empresas conocen a los visitantes, viajantes estatales, los de los restaurantes de los alrededores del Bernabeu también. Van mucho por el Frontón, pero a pelotazo limpio y no precisamente a azul o a colorao.
Y en todo ese barullo de proyectos, informes, papeleos, reuniones, era fácil quedarse con una pasa, por gestión de negocios ajenos más que nada. Había dinero en el aire, bastaba con poner la mano en el momento oportuno. Como el mendigo que sabe cuando cae dinero del cielo y saca la mano, ni antes ni después, en el momento justo.
Hábil, astuto con el franquismo y franquista hasta las cachas, astuto y hábil con los felipistas y con el aznarato, Pedrito Ortigosa había encontrado en Rumanía el paraíso de su prejubilación. Una finca particular intocada, un lugar en el que invertir lo robado, perdón, digo lo honradamente ganado en los aledaños del funcionariato, en los atajos del BOE, en las inversiones que el sistema alienta, participando de la economía de mercado y del bienestar patrio. Eso sí, pagando lo menos posible, si es posible nada, y en negro, mejor que mejor. La riqueza y el bienestar de la mayoría pasa por esos cauces.
De manera muy temprana se había dado cuenta de que al amparo de las embajadas, de las cámaras de comercio, de lo servicios exteriores de los ministerios, de sus enjuagues y porquerías, podía hacerse rico, y se había aplicado a ello. Se estaba haciendo de oro traduciendo papeles de negocios, participando en los encuentros empresariales donde cobraba a doblón, sabía todos los corredores, los intersticios, los atajos y alcorces de la administración española, el mercado de los chollos reservados a los funcionarios, y también el de la rumana, donde la corrupción era virguería pura, encaje de bolillos. Pero sobre todo con sus inversiones inmobiliarias.
Urzica no hablaba de arte, no hablaba de Literatura, hablaba de comprar y vender casas, apartamentos, de meter dinero en promociones inmobiliarias, en la española Propufinsa en ese momento, que era la que pitaba en Bucarest. Había que verle hurgarse los dientes con un palillo y chuperretear el resultado de la pesquisa y comentar el estado de la cuestión, las alzas y bajas del mercado de los chollos. La Cultura Española, así, con mayúscula, lo tapaba todo, porque era un negocio, como la lengua, y no precisamente de buey a la Sainte Menehulde.
Nadie le había investigado y nadie le iba a investigar. Lo hacían otros jubilados por qué no él, que lo era, por tener la edad reglamentaria. Él se sentía protegido por su pasado de chivato de la policía. De ahí el servilismo grotesco que gastaba con el embajador y sus adláteres, de las mejores familias, como Moreno de Murguía, amigo de la familia Andía, que también zascandileaba lo suyo por cuenta de la cultura, haciendo gala de historiador especializado, pero aficionado, como tantos otros, en Historia del País Vasco.
Hacía buenas, qué digo buenas, excelentes migas con un traductor profesional del rumano, visitante asiduo de los chiringuitos de los tribunales, que alargaba las traducciones que se le encargaban porque cobraba más en castellano. Su especialidad eran los aldeanos medio analfabetos que tenían problemas con la Administración española, en sus muy diferentes campos. Si los julais caían en sus garras de traductor estaban perdidos, perdidos, los desplumaba, les orientaba dulcemente a un laberinto de papeles y gestiones inútiles y luego se jactaba de ello. Era un intermediario eficaz con toda suerte de contratadores levantinos de plantaciones basura. Cobraban por lo fino.
Te enteras de muchas cosas en Bucarest. Basta con escuchar, con dejarles hablar, en la noche, a mediodía, en la calle, a puerta cerrada, en el antro de turno, en el cafetín posmoderno de Smardan, en el bar del hotel Ramada o en el del Howard Johnson, en la pastelería de la calle Lipscani, a la vera del pope que bebía una botella detrás de otra de cerveza Ursus, mientras escribía con fruición, festejando lo que escribía, con pequeños aplausos a él dirigidos. Basta con dejar que tu interlocutor se explaye, que se exhiba, que largue, que busque tu complicidad. Basta ponerles cara de admiración y asombro. Me enteré de cosas hasta en la barbería, pero no lo vamos a traer aquí porque aunque lo merece, no estamos, nos, la cátedra, seguros de que la literatura de creación, verdá, esta, eh, la de la novela que es invención pura, verdá, sirva para dar testimonio de la indignidad humana.
El tipo hablaba y hablaba, en contra del separatismo, del indigenismo americano, de los progres que apoyaban a Evo Morales, de su chompa, como si los bolivianos le hubiesen hecho algo, de la Alianza de Civilizaciones, de los rumanos inmigrantes en España, de los ecuatorianos, de los moros, a los que “había que echarlos a todos antes de que sea demasiado tarde”: un demócrata de tomo y lomo, defensor a ultranza de la Constitución y sus ventajas “convivenciales”. En su opinión “los indios solo sirven para siervos”. Eso dijo. No me invento nada. Para qué. Es uno entre muchos.
No podía ocultar una mirada de antipatía, al ver que yo me encogía de hombros y no contemporizaba en nada. No podía callar. Estaba embalado y yo no decía nada, comer, observarle, hacerle elementales preguntas como ese “¿por qué?” que saca de quicio al más pintado.
Me puso pingando a la directora del Cervantes, su competidora directa en el arrebuche cultural.
Me consuela tener la certeza de que desde el primer momento la antipatía fue tan instintiva como mutua. Urzica era de esa gente hacia la que no podemos sentir simpatía alguna, aunque nos lo propongamos y con la que el empleo de la elemental cortesía producía náuseas.
Tenía aire de rata malhumorada, quiero decir de las ratas de dibujos animados, porque las ratas rabiosas son otra cosa. Hociquito quitagustos, y mucha manicura, mucha.
Urzica debió de notar que le miraba las manos porque él mismo se las miraba mucho, admirado de sí mismo, y es que exhibía unas uñas como de zorroncillo, de mozoputa en su caso, largas, alunadas, pulidas hasta el brillo:
“¿Qué te parece mi manicura a la turca?”
Eso dijo, sí. No supe que contestarle. Nadie habría sabido. ¿Qué hacía yo en Bucarest escuchándole a un pavo hablar de su manicura “a la turca”? Todavía no sé lo que es eso, pero lo que sí sé es que Urzica se me apareció como un genuino y acabado representante de la España democrática: ávido, gorrón, descuidero, un progresista sin tacha, sin otra tacha que su ficha en los servicios secretos, desde el SECED de Carrero Blanco a los del presente, a la tropa de bandarras que chulean bajo el nombre de Observadores Internacionales, en el que hay desde bragueteros hasta asesinos, ambos profesionales, pasando por estafadores y hasta por puetas. Con razón que Petrisor estaba al tanto de los crímenes de Montejurra, como que estoy seguro de que, por mor del servicio, habría conocido a sus autores directos. Si no los hubiese conocido, no me habría hablado de la agencia de Viajes Transalpino, de Madrid, donde se realizaron las reuniones para la Operación Reconquista, y la agencia Oltremare italiana, relacionada con la embajada española o de Aseprosa, para la que había trabajado. Era de los que están convencido de que el paso del tiempo lo absuelve todo y que nada tiene importancia, salvo la cuenta corriente.
El chorro de demencias que puede llegar a escuchar en Bucarest es como el aliviadero de un pantano en época de riadas, algo imparable, aterrador.
Ay, Petrisor, Petrisor, qué mugre de alma tienes. No te la limpias ni con salfumán. Qué digo salfumán, con el saco mierda que eres ni la cal viva puede contigo. Claro que ni intención tienes, mientras el español y sus culturas sean un negocio y la especulación inmobiliaria a él aparejada en un ambiente de corrupción generalizada, tú a lo tuyo, y luego a Costa Rica, donde decías que no se ve la pobreza. Muá, muá, pitxón tú también. Y deja en paz la literatura que no te ha hecho nada. Claro que te resultaba negativa la picaresca, ahora me lo explico, y lo que tu llamabas la España Negra, porque era lo tuyo, porque es la más explícita denuncia de los que tu especie y del sucio país que representas.
Es para mí un enigma como un jebo de esa clase dirige un Centro Cultural Español, aunque no es mucho decir, porque el merdellón torreoncete con el que me tropecé en Santiago de Chile, era igual, si no peor, aunque fuera de la carriére, por no hablar de la jeba de Buenos Aires que me negó una conferencia pagándome yo el hotel y el viaje hasta allá. La conclusión que he sacado es que no hay que arrimarse, no hay que dejarse comprar, ni con el señuelo de ver mundo. Para eso mejor la Legión. La de antes, verás mundo muchacho.
Urzica, además de repulsivo, era un misterio. Qué complejos, de inferioridad claro, qué necesidad de ser desagradable, de imponer una autoridad necia entre las empleadas de aquel Centro Cultural Español que sospechosamente se dedicaba a transmitir a todos los que se acercaban a él las ideas políticas del gobierno del Partido Popular y solo estas. España era eso, la propaganda negra, la venta de Navarra. ¿Qué hacía aquel bobo hablando en Bucarest de la venta de Navarra? Lo ignoro. Pero era algo que se llevaba, sin más, y del perverso nacionalismo separatista vasco, asunto que les importaba un carajo a propios y a extraños, si no, no se hubiese convertido en santo y seña de la españolidad. Un hispanista que no defendiera la Sagrada Unidad de España iba dado, sencillamente dado, no cogía toro. No había otra España que la pergeñada por la derecha española y a su servicio. Amén y amén y a tus brazos otra vez, y aquí seguimos, hechos unos campeones, y declamando en la noche bucarestina ¿ ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Y el no he de callar y el ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¡Bah! Todo depende del dinero que se tenga, de lo que ingreses y de quién te aplaude y de en dónde.
Me parto el culo de la risa, me lo parto, de veras que me lo parto, caballero, Auf Pferde! de aquellos, Auf Pferde! Auf Pferde! y toda la faramalla, Wohlauf, Kameradem, auf’s Pferd, auf’s Pferd!,¡A caballo! ¡A caballo!, sí, y toda la faramalla de los asesinos del tiempo ido que proyecta su sombra en este, sin olvidar la mandanga del Bosque de la Malandanza y el Caballero de los Espejos o el otro o el de más allá, caballerías fules, para encubrir gatillazos, la madre que los parió a estos, Auf Pferde!, y no hay otra, solo que te vas de jinete solitario, de escuadrón diezmado, desmontado, Jinete Solitario, qué bien queda, qué poético, como aquel minga de gabacho, un auténtico minga, y catolicón por si fuera poco, de esos que se apuntan a las sectas de los ricos p’a rezar mejor, p’a ver con suerte a la virgen sentada en la rama de un árbol, Chevalier seul, y bien del periplo celeste y bien de todo, lobo solitario, jinete solitario, navegante solitario, anónimo peregrino enterrado en una cuneta, despojado de identidad, solitario a secas, Solitario, sí, como buen poeta, pero siempre en el borbor, en el barullo, en la querulancia, Auf Pferde!, quiá, ni montados en el asno del tendero lima pesas, del fraile hambrón, del rebaña limosnas. Y frente a los caballeros, los pícaros, hambrones hidalgos hijos de nadie, hijos de puta, desarraigados, expulsados, forajidos por fuerza, pródigos sin retorno, dignos, indignos... En esa letanía andaba mecido mientras que Urzica hablaba y hablaba.
Un extraño “Me gusta mucho tu poesía completa. Es valiente y misteriosa”, me hizo regresar a lo que estábamos celebrando.
La comida ya había durado demasiado y aquel elogio último y desmedido de mis poemas que dijo conocer, me desarmó.
“¿Allanamiento de morada, también?”, acerté a preguntarle.
“Sí, y si quieres puedes dar una lectura en el Centro. Claro que no podemos pagarte porque andamos cortos de fondos”.
Estaba claro que no había leído ese último libro de versos desgarrados que pocos conocen porque habían sido publicado en el comienzo de la cuesta abajo a la que había sido ajeno.
“¿Por qué no?”, pensé, suelo ir a donde me invitan. Al circo, al circo, si hay que hacer de rey mago, lo hago, lo que sea con tal de que no crean que juego a maldito, y con la percha que tengo, de Hugo Boss no me llamarían, pero si lo hicieran de La Boutique del Abuelo para publicitar sus productos, me prestaría: bastones, atriles, meaderos, camas mágicas y tú, dentro, de escritor demediado, con gorro de dormir o sin él, eso es lo de menos, Gepetón.
Urzica no había leído mi libro y aquella invitación tenía trampa. Porque el colmo era que el fenómeno se había embarcado en escribir una letra para el himno de España. Quería que la leyera y que le ayudara en la empresa, que si ganaba, de lo que estaba seguro porque tenía mano, me daría un porcentaje. No era la primera vez que alguien me decía que “tenía mano” en un jurado. También me lo dijo en 1990 uno con el Premio Azorín para que retirara una novela mía de un premio provinciano y así poder darle este a un amigo suyo que se presentaba a este, como así fue, claro. Lo que no salió fue lo del Azorín. Con el tiempo el que ganó el premio ni siquiera lo citaba en su ridículum.
Estaba orgullosísimo de participar en aquel patriótico concurso.
Había invitado a dar unas lecturas a unos caraduras, neoespañoles, que es lo que se llevaba, y en su compañía comprada sentía que aquel arrebato patriótico le absolvía de su pasado así como comunista, de aquel insensato (ahora) canto a las tierras y pueblos y lenguas y lenguas de España, citando a Tovar, cómo no, como si fueran federales de Cartagena. Se sentía orgullosísimo. Se sentían fundacionales. Y Viva España, alzad los brazos hijos del pueblo español, nostalgia de brazos alzados, olvido de todo, olvido de las esquelas, olvido de las peticiones de apertura de fosas, de anulación de procesos canallescos, de un mínimo de reparación histórica, olvido, a mansalva, la nueva España, el cara al sol que más calienta regresaba y estaba allí, porque nunca, jamás, se había marchado del todo. Hasta de la órbita del nacionalismo vasco regresaban los falanges.
Le dije que la poesía ya no era lo mío, después de haber aceptado ir a leer unos versos a su covachuela. Quería salir de allí cuanto antes. No pagó la comida, pagamos a medias y se quedó con la cuenta para lo de los gastos “ya sabes”.
“A propósito, el día 19 de marzo organizamos una pequeña fiesta en el Centro, pásate, habrá falla”, me dijo. Y la hubo. Menuda falla.
“¿Tú para donde vas?”, me preguntó cuando salimos a la calle. Apenas pude señalarle con un gesto de la mano la dirección del mercado.
“Pues yo por aquí”, dijo y me dejó plantado en la acera. Se fue con su botella de tinto en el regazo. Me di cuenta que para entonces había que acostumbrarse a sus maneras de ortiga.
(Fragmento de la novela, en elaboración, Pícaros en Bucarest)


