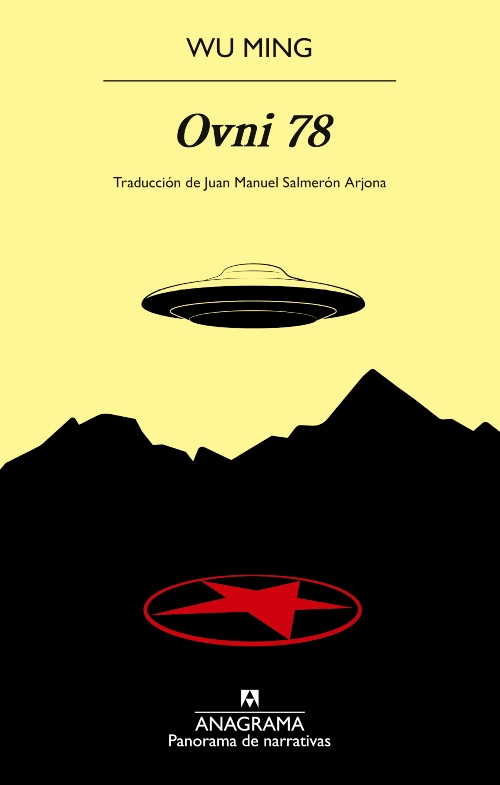Norma enrevesada, el título que se le ha dado a esta edición brillantemente traducida al español por Jeannette L. Clariond, nos deja en un umbral vacilando entre si vamos a entrar o a salir de algo. Al decir “enrevesada” estamos, en parte, leyendo “difícil”, “oculta”, a la vez que nos sugiere un reverso, un lado opuesto, de atrás, incluso un revés. Y así es, no parece clara la norma, pero el reverso es un tejido que recorre todos los textos y por el que, en cierta forma, podemos descolgarnos en el curso del libro. Se trata de una interesante y preciosa edición de Vaso Roto donde se juega con el texto en distintas maquetaciones, con la imagen de composiciones con letras mecanografiadas. Estamos en la línea que viene caracterizando a la autora en cuanto a quiebra de fronteras y juego de los nuevos lenguajes, en esto que seguimos llamando poesía también tras el paso de las vanguardias.
Cuál es tu filosofía del tiempo
Desde mi punto de vista, la composición de esta obra no es una mera colección de escritos híbridos, de juego de géneros: prosa, verso, collages, cuya unidad vaya a descubrirse después de leerlo; en este sentido, su lectura tiene algo que se puede percibir como acción en el presente, algo que se va construyendo en el pasar. Y mientras pasa, se dejan ver las apariciones que saltan de un texto a otro, nombres, tiempos, guiños, ironías…, hilando ese tejido, dando una forma que va surgiendo, de alguna manera, apoyada en esa diversidad o en la huida de esa forma.
Hay una frase de Hölderlin… “Mi corazón está nadando en el tiempo”
Un agudo sentido de la repetición es también propio de la autora, de su decir. Cada uno de los relatos, poemas, monólogos del libro va precedido por unos textos, que aparecen de forma reiterativa e incompleta. Sobre el tiempo, la mermelada, Rohmer, estos textos fluyen con variaciones, como las aguas heraclitianas sin ser nunca lo mismo, aunque sean repeticiones, sin querer decir algo, aunque hay un hablar constante, recogiendo en ocasiones el contenido de los escritos a los que anteceden.
He estado tratando de conseguir algunos fragmentos de sonido de los guijarros y las piedrecitas
Revisita también, este libro, historias y mitos conocidos, como en el caso de Conferencia sobre la historia de la escritura aérea, donde asistimos a la creación del mundo en siete días contado por el hacedor, que aquí es el cielo, y aparece llevado por su vocación por las letras. Oportunamente, sitúa el relato en el proceso de su nacimiento como escritor, dando así el encaje entre palabra y realidad, el verbo, que fue lo primero, y así se dan sin solución de continuidad. Va repasando, por tanto, una semana, cada uno de los días, en la que surge la materia, las formas, los guijarros, el pensamiento, la guerra. Hasta que llega el domingo de descanso, de final y de silencio de la escritura.
Por Norma enrevesada atraviesan nombres recurrentes en Carson, evocaciones de muy diferentes lecturas y épocas, los clásicos, los coetáneos, Conrad, Bob Dylan, Adorno, Hölderlin, cuyas referencias brotan y se agolpan en esa acción en el presente, ese construirse en el pasar, que decía antes. Hay en algo en la manera de ser citados que hace pensar, más precisamente, en ser convocados. No es tanto la cita como tal o la frase que da pie a su mención, lo que nos trae o nos introduce a los personajes en el escrito sino algo parecido a una fuerza centrípeta que momentáneamente hace que el texto de alrededor mire hacia ahí, se vuelva hacia ese nombre. Con respecto a qué es lo que compone esa fuerza hacia un centro, podemos decir que, si bien en cada caso, entran en juego distintos componentes, hay uno que se localiza con cierta frecuencia, se trata de la sorpresa, de lo inesperado en la alusión, un asombro, que hace revisar el texto, recolocarlo bajo la luz (o la niebla) de ese nombre de pronto caído en la escritura.
Habré mencionado mi admiración por Éric Rohmer, sí, creo que sí. En la adolescencia solía ver sus películas con lápiz y papel en la mano, atenta a citas que podría usar con mujeres mayores. “Oh, cómo destrozó el mundo espiritual, como dijo Pascal de Arquímedes”, ésa es buen.
Voy a acercarme un poco más a uno de los escritos, que conforman el presente volumen, el que lleva el, a priori, desconcertante título “Oh, qué noche”. Estamos ante un peculiar relato que dice ser una traducción del Simposio de Platón. Y lo es. Abarca el discurso en el que Alcibíades hace la alabanza a Sócrates ante los comensales. Todo el escrito, salvo un preludio y un posludio breves, está en verso, presenta la forma de un largo poema que discurre en estrofas como una narración. En la traducción de Carson, vamos encontrando momentos, giros o desvíos del texto de Platón, que permiten ver las miradas desplazadas de la poeta.
Alcibíades comienza su elogio, en el texto de Platón, diciendo que va a comenzar con un símil, no por burla sino por verdad. Carson empieza así el elogio:
He aquí mi elogio de Sócrates:
Inicia con una comparación -
sólo para daros una imagen mental.
(Las imágenes son reales):
Las imágenes son reales, sí. La imagen es real en tanto pertenece a las cosas sensibles, aunque no sea verdadera por resultar una copia imperfecta, y que nos llama a engaño, de la idea. El elemento de comparación o la imagen mental que Alcibíades quiere construir se refiere a unas figuras de silenos que se abrían, y en cuyo interior había estatuas de dioses. Esa era la imagen de Sócrates, que, en este caso, se hace en el espejo del artífice, del escultor. Y este espejo trae una cualidad ontológica, atribuida a la imagen, que consiste en tejer el ser y el no ser desde el momento en que asemejarse a otra cosa lleva dentro una parte del no ser.
Pero el Alcibíades de Carson se dirige a un público que ha pasado la posmodernidad, podríamos decir, una versión de fronteras más finas que el contemporáneo de Platón. De ahí que hable de la imagen mental como real. Así, al construirla, puede servirse también de silenos y sátiros como esos mundos intermedios, como lugar de lo que es y de lo que no es. La imaginación va más allá de un símil, de una copia. Tendría mayor alcance que el intento de buscar una semejanza para reconocer a Sócrates (todos lo tienen delante y lo conocen bien); trataría de construir en la mente de cada uno, una visión compartida, orientada, con intención.
Sócrates es, por tanto, una criatura de los mundos intermedios, con cualidades superiores a las humanas. Su oratoria causa una impresión en el oyente tanto o más fuerte que el sonido del aulós del sátiro Marsias. Así habla Alcibíades del efecto que su manejo de la palabra produce en él.
… experimento algo extraño,
no sé qué es - una sensación salvaje
como un ataque al corazón, o como bailar -
esas noches en que bailas como en trance
y al volverte al espejo ves que estás llorando
¿Por qué Carson dice que descubres que estás llorando en el espejo, y no simplemente que te hace llorar? La imagen otra vez, el espejo donde uno resulta más que una copia, la conciencia, la ambigüedad de la imagen, mejor dicho, el hilo que teje lo que es y lo que no es. La imagen del espejo es la que llora y es también la que descubre el hecho del llanto. La emoción llega con tanta intensidad, que sólo la imagen puede traerla a la conciencia, la visión revela la verdad. Aquí asoma el no saber nada como base del saber del filósofo. El socrático sólo sé que no sé nada no es tanto una muestra de humildad como un principio de la filosofía: para que haya un saber, se ha de tener conciencia de que no se sabe nada, ha de haber un vacío, sólo así, esa nada edifica una pregunta.
La imagen atraviesa el discurso de Alcibíades. Todo el poema serpentea por esa imagen mental/real que se anticipó. La noche que pasa con Sócrates, Alcibíades le confiesa su amor por él y, tratando de despertar su interés, le propone un trato: belleza a cambio de belleza. Él se entregará a Sócrates y éste, con su sabiduría, le mostrará su mejor versión, sacará lo más valioso y bello de mano de la verdad del filósofo. Pero Sócrates se ve por encima de esa baratija, cambiar verdad por apariencia, mero reflejo. Vuelve el símil de las figuras de sátiros y silenos que guardan divinidades en su interior. Sócrates se resuelve incomparable a ningún hombre.
No quiero decir que sea un embaucador
Anne Carson, Norma enrevesada, traducción Jeannette L. Clariond, Madrid, Vaso Roto, 2024.