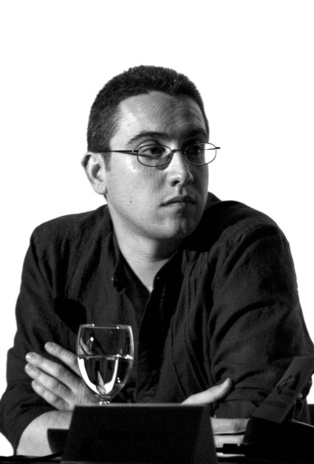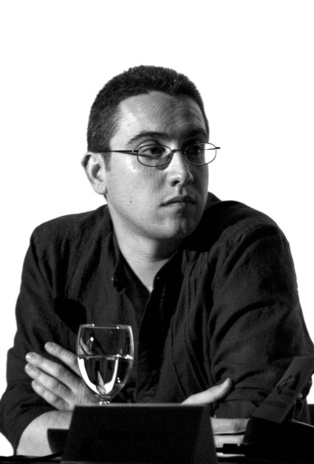
Inmensidad. Esta es la primera sensación que el lector tiene cuando ojea, ayudándose de su mano ―se presenta como un libro electrónico y la mano sigue siendo nuestro acceso al espacio literario―, Soundscape. Esta obra es una ventana al espacio y al vacío, al blanco y al negro, respectivamente. La primera sección recopila una serie de poemas bajo el título de “Hábitat”. Se trata de pequeñas composiciones en forma de cubo que ocupan el centro de la página, poemas breves cuya velocidad vertiginosa se despliega de manera vertical para el lector, porque los significantes viajan de lo más alto hacia el suelo, incluso al subsuelo, a la raíz. De esta forma, un mismo poema puede enfocar al “techo” y al “cielo” y quedar, al final, completamente “sumergido”; observar las “nubes negras” y acabar pisando “la raya”. A medida que los poemas se suceden, los términos que hacen referencia a lo terrenal se multiplican, el penúltimo de ellos comienza con “Bajo tierra” y el último sentencia de manera sintética: “Ser fiel a la raíz, conservar la memoria del hambre”. Hace poco oí que un poema extenso no es tal en la medida de su número de versos, sino en la voluntad que tiene de extenderse a lo largo del espacio poético. “Hábitat” es un poema extenso mínimo; su vocación es delimitar el espacio a partir del cual el poeta crea y éste es el que se forma como un “puente entre el párpado y el pájaro”: cerrar el párpado puede ser suficiente para dejar escapar la materialidad de un mundo en constante movimiento. Abran las hojas de Soundscape, conviertan en pájaro las letras que componen estos poemas, porque no deben reconocer sólo en ellos la posibilidad de la palabra.
El poeta ya ha establecido el “lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal”. Tras éste sitúa las secciones “Vitral de voz” y “Materiales para el desastre”. En “Vitral de voz”, las hojas impares ―que serían las que primero observaría el lector de un libro impreso― están llenas de una vacuidad tal, que casi podríamos reflejarnos, la única marca poética existente en ellas lo constituyen unas sentencias que el autor denomina vetas, esas listas que se distinguen de la masa, de la masa blanca, del espacio febril: «hablan madera, muros de piedra y fruta, vetas», afirma el autor en la primera de ellas; a veces, esas vetas se destazan en una suerte de integración con los espacios en blanco: individualidad y masa como caras de una misma moneda. Los poemas se desgajan desnudos en las páginas pares, todas las letras se muestran en su “minusculosidad”, no hay ninguna que prime sobre el resto, para que su fundición sea más perfecta. Inmensidad. Y los lectores la aminoramos sumergiéndonos en las palabras, porque la única vidriera de color que encontramos ―el vitral― se encuentra en ellas, que tienen la dicha de ser pronunciadas por la voz. Los poemas se agrupan indefensos, sin título, sin numeración, sin barreras de signos que los separen, sobre tres voces: voz de agua, voz de llama, voz de llaga. Es el camino de la existencia, porque agua es como aludir al compuesto del que estamos hechos en esencia, es el líquido en donde nuestra primera corporeidad flota; llama es el calor que nos funde a otras materialidades, es la creación que pone entredicho la versión judeocristiana, es el contacto con la tierra que arde; llaga es el dolor de lo que encontramos hasta llegar a algo, «mi cuerpo que es todo herida hasta tu cuerpo turbio». El poema es el cuerpo, pero es también el camino de la palabra que nos acompaña, la definición que podemos hacer de nosotros mismos, el desprendimiento que de la corporeidad hace la voz para nombrar, nombrar el amor, nombrar la naturaleza, nombrar el sufrimiento, es el vitral.
Los poemas de “Vitral de voz” parecen provenir los unos de los otros, parecen irse desgajando de un cuerpo robusto que los compone, no poseen letras mayúsculas, los verbos indican transición ―en algunos incluso gradación. Para Fernández López no es tan importante la rima ―incluso hay versos que terminan con la conjunción copulativa “y”―, el ritmo lo marcan las diferentes fórmulas anafóricas que contiene cada poema y el sentido cadencioso de la oración. A modo ultraísta también, encontramos palabras que tipográficamente se fusionan en busca de nuevos significados, de nuevas sensaciones, estas fusiones van en armonía con el ritmo: “puertasgrito”, “domaryolor”. A veces, los caracteres en cursiva conviven con los redondos: “desnacimiento”, “surgir”, “desasimiento”, “rugir”, la plástica se fusiona con la poesía, la palabra lleva al límite la voz.
«En mi caso, el diálogo con las otras artes es una necesidad y una de las formas de asedio y encuentro con lo poético», nos confiesa el autor en una entrevista realizada por el también poeta Óscar Curieses. Ese diálogo es más directo en la tercera parte del libro, la denominada “Materiales para el desastre”, donde el autor pone letra ―y voz, en el montaje completo― a los dibujos de Héctor Solari, procedimientos para dibujar la condición humana en mitad del desastre. El espacio pictórico se despliega ante el lector como un cúmulo de letras abigarradas que apenas dejan un punto de fuga.
El final de cada uno de las secciones que componen Soundscape está marcado por el tránsito, la búsqueda del camino, el escarbar como procedimiento. El poeta no ceja en su empeño de descubrir su rumbo. Es un acierto que la nota del autor se encuentre al final del libro, porque así el lector abandona todo cúmulo de sinestesias adquiridas por la lectura y se da cuenta de que Soundscape no está concebido de una vez, sino que pertenece a un organismo que, en conjunción con el propio autor, se ha ido creando y desarrollando, replegándose en la materialidad de una hoja en blanco, de un escenario vacío, de un lienzo cándido, de un murmullo de ritmo cadente.
Carlos Fernández López, Soundscape, Uno y Cero Ediciones, Valencia, 2014.