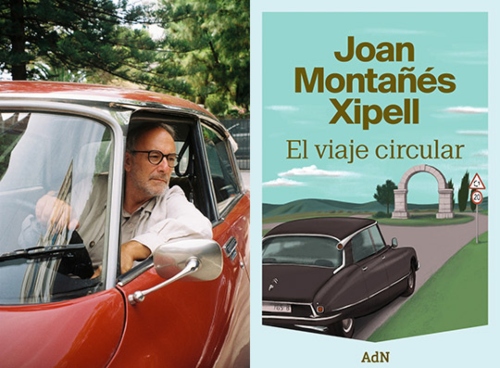En qué momento la vida se bifurca, ¿existen los jardines borgianos donde las realidades son las mismas pero paralelas? ¿Es la ucronía parte de la nueva literatura? Muchas preguntas y, por el medio, una novela, Lo mejor del mundo de Juan Tallón, un texto donde el protagonista cruza la realidad, recibe una segunda oportunidad, encuentra un agujero de gusano que lo lleva a una dimensión alternativa. La estructura de la novela es un puzzle. Salta de las dos realidades, se mueve por la línea temporal de ambas. Mezcla la exigencia para el lector con un punto de divertimento. El protagonista, coleccionista de relaciones disfuncionales: su padre, su mujer, él mismo. Atrapado por un apellido, Hitler, que representa, en una sucesión de letras, la maldad en la sociedad occidental y cabeza de ratón en la sociedad orensana, vive en México, durante un encuentro con otros empresarios, la toxicidad extrema, la violencia gratuita y lúdica, como un Patrick Bateman de Bret Easton Ellis gallego, antes de cruzar el espejo, ahora Alicia consumida por las sustancias y en el que un adiós se convierte en una forma de descontento. ¿Recuerdan las revistas sobre efectos paranormales de finales de los setenta? Esas en las que las personas, montadas en su coche, atravesaban una niebla y aparecían horas, días, meses, años en el futuro. Cuando sale del local son las 3:27 y cuando llega a la capital, 8:36. ¿Qué ha sido de ese tiempo? No importa. Existen pequeños macguffin a lo largo del texto, todos dentro del tono de humos escabrosos: una noche de juerga descontrolada y un padre solícito que cierra una puerta por accidente sobre su hijo. Antonio Hitler es hijo de empresario y director del museo provincial con nueve dedos. Las fotografías y sus marcos, una tienda con su apellido y los síntomas de una terrible enfermedad en su hija se superponen. ¿Qué sucedió en 1998 en la calle Jacinto? Huevos rotos, unos con solomillo y otros con boletos. La cocaína amarga. Las comidas de negocios. Compro, vendo, cambio. La muerte en Londres. La verdadera muerte en un accidente. El triste poder provincial de las diputaciones, cabezas de ratón en esta sociedad corrupta. Ataúdes Ourense vs. Laminados siderúrgicos Ourense. En una línea temporal, la original, su padre lo somete a la misma tortura vital que él somete a los demás y a sí mismo, un círculo de violencia, sexo y algo de cocaína. Un negocio legal pero con provocador componente sórdido, como la fabricación de ataúdes. Lo más cercano a trabajar con la muerte dentro de lo legal. Lidia, su madre, lo dejó abandonado con un bocadillo de Nocilla en la mano antes de saltar por el balcón y, desde entonces, la violencia ha crecido dentro de Antonio, Antonio Hitler, como una mala semilla. Su sexo de bienvenida, un padre que conoció a Julio Iglesias, la abuela, personaje oculto, que gotea la historia otorgándole un sentido muy concreto (no es casualidad que el comienzo de la historia sea la mujer, Elvira, yendo a la Universidad de Berlín para estudiar mecánica cuántica). Ella elige a Hitler. En una de las líneas temporales todo lo malo, en la otra, un apellido más. Incluso ligado a lo artístico y creativo. Un provocador Juan Tallo. Y eso que el taxista que lo recoge al llegar a Orense le dice: “¿Cambio, esta ciudad no cambia ni muerta”, mientras hace un giro innecesario? Ha cambiado el urbanismo que tan bien conoce Antonio. Antonio Hitler, no lo olviden. Tiene cientos de libros. Su suegra parece haber muerto de cáncer, por fin. La muerte, ya digo. La Divina comedia con sus iniciales en la primera página. Su padre le da la llave, los diarios que lleva escribiendo desde adolescente, con la idea de escribir una novela. Una cierta burla de metaliteratura, una manera de recordar que, en una dimensión paralela, también los autores dan/damos las brasas con novelas autobiográficas. En su nueva vida, en su nuevo espacio geográfico, su mujer lo quiera, personas que deberían estar muertas caminan por la calle, algunos bares siguen sirviendo sus bocadillos favoritos, hay un padre que pasa temporadas en Peñíscola, que ha sido amigo de Julio Iglesias. Que descansa. Que lo abraza. Pero toma un café con su mujer en La Ibense, que lleva quince años cerrada. ¿Pero qué es la fantasía más que un producto del señor de las pesadillas? Si lo único que quiere, su hija, no existe. Como siempre lo que no tenemos es lo que más deseamos, la mujer que odiaba le parece más atractiva. Está embarazada. El protagonista se agarra a eso para poder creer, recuperar lo único que ama de verdad. Pero no es Irene, es Marco. En esa línea temporal que parece vibrar a una frecuencia distinta se ha dejado llevar por sus deseos, por el arte, abandonando los números y las finanzas por la gestión cultural. Escribe para una de esas odiosas novelas de autoficción en las que todos acabamos. Juega con los puntos de ucronía de los que hablábamos al principio: existe Juan Tamariz, Ray Loriga es un reputado director de cine y a Stephen King le han dado el Nobel. Pero, también existen los Rolling Stones y él es un tipo oscuro, con aristas, destinado a acabar mal, con dinero manchado de sangre y en efectivo en los armarios. ¿Cuánto puede alguien sobrevivir con su aspecto, pero sin los recuerdos? Como el comienzo de Dragones y Mazmorras, perdón por la referencia de dibujos animados ochenteros, pero suena a cuando entra en el after, cuando sale del after con los mexicanos. Como todos hubiéramos hecho -somos humanos consumidores de la cultura pop y audiovisual europea-retorna al lugar donde todo cambió, la ciudad de México. Es un guiño a la magia de la capital azteca, como lo es que, en este viaje, en esta incursión de vuelta, lo acompañe un argentino tratante de libros raros. H.P. Lovecraft o Jorge Luis Borges. ¿Quizá es uno de esos jardines que se bifurcan que hemos elucubrado al comienzo del texto? Es una novela notable, que se disfruta. Exigente, eso sí, por cómo se entrelazan los escenarios y los personajes, que encuentra una segunda y una tercera lectura, sobre todo al poder encajar todas las piezas y crear tu propia visión de conjunto. Pero es valiente, es creativo, no es autocomplaciente. Aplauso para Juan Tallón.
Juan Tallón, El mejor del mundo, Barcelona, Anagrama, 2024.