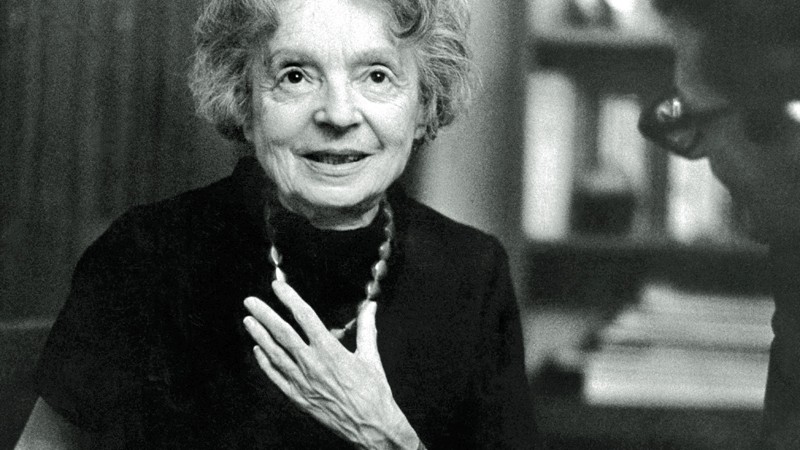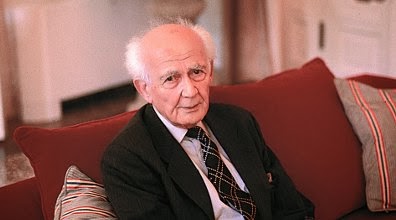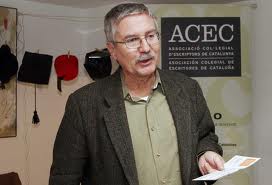La hormiga persuasiva
Aquella hormiga había nacido elefante. “Os voy a hacer una demostración”, dijo. Trenzó una trompa con sus antenas, ocultó un par de extremidades bajo el abdomen y comenzó a caminar sobre cuatro patas. Ni de lejos parecía un elefante, pero ella insistía en que el hormiguero no era su sitio. Quería unirse a la gran manada y sus padres le dieron permiso. “Pronto se percatará de su error”, convinieron. Sin embargo, pasó el tiempo y como la pequeña no regresaba, se fueron a buscarla. “¡Aquí no hay nadie!”, lloraron al encontrar la llanura vacía. Ya se marchaban desconsolados cuando una trompa despuntó en la tierra. El suelo crepitó, se desgajó en enormes terrones y del fondo de la corteza, emergieron cien paquidermos. Al frente de todos, venerada como una emperatriz, la tenaz hormiga. Ella les había persuadido de las bondades de vivir bajo tierra y excavando galerías, admitámoslo, la hormiga era el mejor de los elefantes.
Cucarachas
Una niña atravesó la acera de enfrente. Contaba cucarachas mirando al suelo. Extraño juego para una noche de verano, pensé y la dejé ir. Me sorprendió encontrármela al día siguiente, en otra calle y a la misma hora. La niña volvió a pasar de largo hipnotizada por sus insectos. Tan absorta andaba tras su procesión de caparazones negros que a punto estuve de atropellarla. No volví a verla en mucho tiempo. Recorrí mil veces las mismas avenidas, inspeccioné los callejones oscuros, la busqué acurrucada entre los embalajes de cartón y ayer, por fin, respiré al descubrirla en la otra punta de la ciudad. Anochecía y ya era invierno. Tirité al reconocer su liviano vestido de mangas afaroladas. La melena le ocultaba el rostro y los huesos afilaban sus articulaciones. Esta vez no pude resistirme. Me aposté a esperarla en una esquina y cuando pasó a mi altura, la sujeté por los hombros. “Suélteme por favor. Voy a perderlas”, susurró siguiendo con la vista el último bicho que sorbía la alcantarilla. “Tranquila. No voy a hacerte daño”, le dije. Su cuerpo todavía era más leve en mis manos. “Sólo quiero saber por qué persigues cucarachas”. Ella me clavó sus ojos grises. Tenía las mejillas blancas y los labios transparentes. “Como en el cuento de Hansel y Gretel”, contestó. “Sólo que en vez de piedras blancas, puse cucarachas y ahora no encuentro el camino a casa”.
Diferente perspectiva
“Sobre todo, que siempre sepan quién manda. Éste es un oficio de valientes”, dice el domador veterano y con ademán solemne, entrega el látigo a su hijo. Fuera de la caravana, bajo una luna de pista central, la escena se repite en la jaula de los leones. En el idioma de los leones. “Sobre todo, que siempre crean que mandan —dice el viejo felino—. Retrocede ante su fusta, atraviesa los aros y abre mucho la boca cuando introduzcan en ella su ridícula cabeza. El público aplaudirá y al fin y al cabo, hijo mío, no está mal este oficio de payaso”.
Cívica condena
Las hormigas atraparon al oso que las devoraba y como eran muy civilizadas y rechazaban la pena de muerte, lo condenaron a cadena perpetua. Lástima que sus cárceles fueran tan pequeñas. Cortaron al oso en pedazos y encerraron cada trocito en una celdita.
DEL AMOR Y DEL DESEO
Esposa
Él que una vez, apretando el puño, juró poseer la fuerza de comprimir el carbón para fabricarle diamantes. Él, este día de sesenta años más tarde, se yergue apenas dentro del autobús en marcha. Una mano asida a la barra vertical, la otra apoyada en el respaldo y cuando el vehículo frena en López de Hoyos con Cartagena, soltar ambas como lanzarse desde un trapecio. Es decir, confiar en que ella lo recogerá de nuevo y alcanzarán la salida. Ella que jamás le pidió un diamante por no humillar su puño.
Avisos de desastre
Conocernos de otra forma. Tal vez tú demasiado viejo y yo demasiado joven. Yo fascinada por los pliegues de tus ojos y tú alentado por los pliegues de mi sexo. O mejor, yo vieja y tú de veinte. Alumno y profesora de plata a la luz de la luna. Quién sabe. Los dos ya muy ancianos o los dos tan críos que nos recordáramos hasta la muerte. Pero la pelota de tu hijo rodó hasta el banco donde yo acunaba al mío. Tu esposa te lanzó un beso desde la colina. Mi marido regresaba con el pan. Al agacharte bajo mi falda, tu mano rozó mi tobillo y abrazaste la pelota como si fuera un ancla. Yo estreché a mi bebé de plomo. Dos vidas tan conclusas que haría falta un cataclismo.
Chicas especiales
Los otorrinos se inclinan por mujeres de laringe angosta. Los endocrinos prefieren muchachas de joviales glándulas secretoras y los podólogos adoran las damas de pronunciada bóveda plantar. Si los hepatólogos se pirran por un enfático conducto biliar y los hematólogos se rinden ante chicas de singular hemoglobina, yo que sueño con hembritas corrientes, díganme: “¿en qué especialidad debo matricularme?”
DE LA VIDA Y DEL DESTINO
Guerra
Los soldados recogían a los supervivientes de su compañía cuando identificaron al capitán y se arrodillaron ante él.
—No funcionó —masculló el superior.
—¡Pero si no está cargado, señor! —examinaron su rifle.
—A eso me refiero —contestó el capitán—. A la buena voluntad.
Atentado
Que me amenazara con una navaja y que me hiciera andar hasta la parte más frondosa de Central Park; que pateara mi maletín y que me atara las muñecas a un tronco; que me arrancara las bragas y que comenzara a restregar su polla contra mi culo; que escucháramos el impacto y que el fuego avanzara veloz hasta mi oficina. Que oyéramos los gritos y que él me estuviera salvando de todo aquello.
Fe
La furiosa pregunta despegó de la boca del hombre arrodillado, ascendió a través del ramaje, sorteó los picotazos de los mirlos y sobrevivió a violentas corrientes de aire. Más arriba se enfrentó a una plaga de langostas, alcanzó la exosfera, la termosfera, la estratosfera donde todo estaba oscuro y hacía frío. Incluso las estrellas que brillaban desde la Tierra se iban extinguiendo a su paso. Supo entonces que allí no había nadie. Abandonó su duda en mitad del universo, recompuso el gesto, se secó los ojos y con la misma boca que antes había gritado, besó la tierra que abrazaba el cuerpo de su hijo.
Retratos
Como algo tiene que comer, el pintor trabaja para la policía. Su misión consiste en dibujar delincuentes según las descripciones que le proporcionan. Lo cierto es que le gustaría ser más indolente, esforzarse menos total para lo que le pagan. Pero no puede. Delinea hebra por hebra los cabellos encrespados por el alcohol y el desánimo. Traza las cicatrices de rostros donde nunca germinó una caricia y hasta los rictus más crueles inspiran ternura perfilados por su mano. La luz de su pincel tiempla los iris asesinos, las bocas malhechoras se disponen a hablar. La palabra compasión. La palabra fragilidad. El pintor es despedido. La policía quería retratos robot.
DE PADRES, MADRES E HIJOS
El viaje
Llevaba rato sin oír a los niños y me acerqué a espiarlos. ¡Increíble! Habían construido una nave espacial con dos sillas y una sábana y se habían metido dentro. Todos los cascos eran distintos. Marina llevaba un cubo pintarrajeado; Juan, una caja de cartón y Sergio, una canasta de baloncesto puesta del revés. Para comunicarse usaban vasos de plástico. Pero hablaban y reían bajito porque temían que yo los descubriera y les obligara a abandonar su viaje. Entonces no me atreví y ahora no sé si obré bien. Se han hecho demasiado grandes y cada vez les cuesta más encontrar postura.
Hijos y casa
Acabo de hacer la cama y arrugan la colcha. Esperan a que limpie el baño para encender los grifos. Dejan huellas sobre el suelo encerado. Si abrillanto las ventanas, dibujan con vaho sobre los cristales. Mientras riego los geranios, desordenan las estanterías. Una vez chamuscaron al canario. Arañan las puertas con tenedores, ensucian la ropa planchada, amputan la porcelana, escalan las cortinas y esconden insectos y tripas de perro bajo las alfombras. Por fin los hijos crecen, me llevan a la residencia y acuerdan vender de una vez la dichosa casa encantada.
Tubérculos
Tía Adela no era la típica solterona. Era alegre, cultivaba su propio huerto y en la taberna, hablaba con los hombres de tú a tú. Cuando teníamos un hijo, lo envolvíamos en una toquilla e íbamos a su casa a presentárselo. Ella sonreía, posaba su mano sobre la cabeza del bebé y decía: “hermosa cebolla”. Ahogábamos la risa porque su severo glaucoma le impedía distinguir un bulbo de un niño. Así lo comprobamos cuando murió y nos hicimos cargo de sus cultivos. A la sombra de una higuera, brotaban manitas.
‘Les Luthiers’
Mi padre murió sin haber visto a ‘Les Luthiers’ y a mí me remuerde la conciencia. Él los adoraba y yo nunca encontré el momento de acompañarlo. Hoy actúan en mi ciudad, he comprado dos entradas y he quedado con él en el teatro. Nos reímos a gusto. Sin embargo, aún no estoy satisfecho. Quería que mi padre presenciara la mejor de sus actuaciones, un éxito, un llenazo total. La prensa aseguró que había un asiento vacío.
Engaño
“Mejor que no salga”, le dijo el doctor a mi madre. Yo sonreí pues no quería ir al cole y había puesto el termómetro en el radiador para engañarlos. Al principio estuvo bien. Todo eso de los mimos, de los tebeos y de las visitas. Pero un día, de repente, llegaron todos y me abrazaron. Desde entonces me aburro mucho en esta habitación. Mi madre no deja de llorar al otro lado de la puerta y por mucho que arrastre los muebles para que me hagan caso, nadie ha vuelto a entrar en mi cuarto. Salvo los hombres que vinieron a arreglar el radiador.
SÚBITOS
Alicia
Y Alicia crecía y crecía, pero también crecía la madriguera, así que nadie se daba cuenta de lo que estaba sucediendo.
Lo normal
Porque lo normal es perder un guante, fue encontrar tres en mi bolso y volvérseme el mundo una incógnita, un planeta sin leyes, un abismo sin baranda hasta que hallé a la mujer de tres manos y se los regalé.
Amor-odio
Con una mano le peina los cabellos. Con la otra, recoge las hebras que caen y confecciona la soga.
La separación
Él le decía adiós con la mano y ella se alejaba cada vez más deprisa. Llorando. Aquel había sido su pueblo, aquel su hombre y sobre todo, consideraba esa pérdida como un vínculo irreemplazable, aquella había sido su mano.
Inconciliable
Los problemas surgen cuando por ejemplo, se desea ser clavo y madera, bailarín y asesino, monja y prostituta y uno se queda hecho pinza, torero, madre adúltera los lunes mientras los niños están en el cole.
DE CUERDOS O DE LOCOS
Tecnología 1
No teme al tigre de afiladas garras, heredero del dientes de sable, trescientos kilos de peso, predador de búfalos y de jabalíes. De quien no acaba de fiarse es de su rifle: un Mauser deportivo, culata de nogal, calibre ochocientos y mira telescópica. El silencio es absoluto. El animal no huele el peligro, se pone a tiro y la mano certera del cazador aprieta el aire donde una vez estuvo el gatillo. Donde estuvo el cañón y la empuñadura. Ese compendio de tecnología que, maldita sea, olvidó contra aquel árbol cuando se detuvo a orinar. El tigre devora al hombre, pero al menos, no lo decepciona.
Tecnología 2
Se inventaron unos rifles muy, muy pequeños cuya diminuta munición podía atravesar el corazón de un insecto. La precisa tecnología que requería semejante prodigio se pudo desarrollar gracias a numerosos viajes espaciales en los que de paso, se descubrió Saturno y se avistó alguna que otra galaxia. “El riflecito. Lo maneja hasta un niño y adiós bichos”, decía la publicidad. Imposible calcular el sinfín de constelaciones que tuvimos que descubrir para alcanzar el sincretismo del actual matamoscas.
Costumbres
Cuando me gusta un pantalón me compro dos por si se me rompe. Tengo cuatro felpudos con cuatro copias de la misma llave y de pequeño, certificaba la carta a los Reyes Magos. No me gustan las sorpresas. Soy un hombre de hábitos. La semana pasada se me rompió la tele y fue una tragedia. Vinieron unos hombres y se la llevaron. Yo la besé antes de despedirme. “Abra un libro en su lugar”, me aconsejaron. Yo les hice caso. Abrí el Quijote y lo coloqué en el hueco del armario. Ya me voy acostumbrando.
Razón y deseo
Por la mañana, sopló un diente de león; por la tarde, lanzó un euro a la Fontana de Trevi y por la noche, dispuso sus zapatos en el alféizar. Antes de acostarse, temeroso de que su boca revelara el secreto, temeroso de que sus manos se lanzaran a recuperar la moneda, temeroso de interceptar con su mirada a los emisarios de la noche se arrancó la lengua y las manos. Si fuera un cuento perfecto, también se hubiera arrancado los ojos. Por suerte, nada lo es.