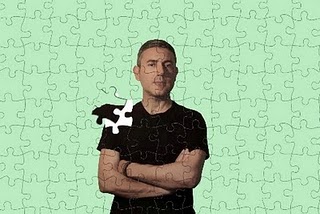Natsume Soseki, seudónimo de Natsume Kinnosuke (Tokio, 1867–1916), está considerado por todos los expertos uno de los autores más notables de la era Meiji, la época en que, con un esfuerzo transformador impresionante, Japón se abrió a Occidente, tras dos siglos y medio de aislamiento. De 1867 a 1912, el impulso del emperador Meiji convirtió un régimen feudal en un país moderno, futura potencia mundial, líder en tecnología. Intentaban “aprender de Occidente para alcanzar a Occidente”, pero combinando “ética oriental con técnica occidental”. Se revolucionó la cultura: se promovió la educación, se elevaron los índices de alfabetización, circularon periódicos con tiradas espectaculares y el aprendizaje de las lenguas extranjeras y las primeras traducciones permitieron el acceso a la literatura occidental.
La idea era preservar la identidad y la tradición japonesas, imbricándolas en la gigantesca ola del conocimiento del mundo occidental. Al fin, la literatura japonesa reflejaba conflictos vitales y sociales, pero desde su tradición. Esa dialéctica y ese forcejeo entre la tradición y la apertura al universo occidental aparece en los libros de Soseki, sobre todo en Sanshiro y de forma más integrada y sintética en Kusamakura o ya más sutilmente en Kokoro y Kojin, como veremos. Soseki renovó el lenguaje, cambió de estilo en cada libro, y los grandes escritores japoneses le han considerado con gratitud padre de la literatura moderna.
Profesor de literatura inglesa en la Universidad de Tokio, Natsume Soseki era un estudioso de la cultura y la poesía chinas, fruto de la otra gran transformación cultural japonesa (siglos VI y VII), cuando se adoptó la religión y la escritura chinas. Ya casado, Soseki recibió una beca estatal para pasar dos años en Inglaterra, pero el dinero no le llegaba para pagar la formación a la que aspiraba y, a pesar de las amistades que hizo, el escritor recordaría aquellos años como los peores de su vida, pues se sintió desdeñado e incomprendido, “como un pobre perro perdido entre una manada de lobos”. De vuelta a Japón, publicó poemas (dicen que era mejor poeta en chino que en japonés) y novelas, como la costumbrista, desestructurada e irónica Wagahai wa neko de aru (Soy un gato), la tragicómica Botchan, la poética Kusamakura, y las demás novelas, abandonó su puesto en la Universidad para colaborar en un periódico y dedicarse a la escritura, hasta que una úlcera de estómago le llevó a la muerte a los 49 años.
Si en sus primeras obras (Soy un gato y Botchan) Soseki es claramente paródico y burlesco y cultiva la autoironía, poco a poco, el humor se hará más sutil en su escritura, la preocupación por la hondura psicológica ganará terreno y al final, incluso la vaguedad estructural –donde la poesía acude constantemente en medio de la prosa y la filosofía se enraíza en la trama, como ocurre en Kusamakura (Almohada de hierbas)—, va desapareciendo para mostrar mayor intensidad psicológica (Kojin, El viajero) y mayor importancia de la estructura (Meian, Claroscuro).
En Botchan, Soseki ficcionaliza su amarga experiencia como maestro rural. La novela empieza con elementos autobiográficos de su infancia: los sufrimientos de un niño solitario, huérfano de madre en la adolescencia, confiado a otra familia, y al volver, despreciado por su padre; así como la relación con una niñera que le adora e intenta protegerlo, pero a la que el narrador desdeña. El protagonista acepta el puesto de maestro en un pueblo y al llegar topa con la hostilidad de los alumnos, que le someten a bromas despiadadas, se ve enfrentado a un extraño y absurdo sistema en el que incluso los dos placeres que le sirven de consolación –ir a comer sus platillos preferidos o ir a los baños— le están extrañamente vedados porque “la reputación de un maestro no lo permite”. En ese centro, además de la brutalidad salvaje de los estudiantes, todo es injusto y arbitrario y los únicos profesores dignos son represaliados o resultan dudosamente cuerdos. En ese contexto, el protagonista, taciturno y solitario entre la hipocresía agresiva de sus colegas, comprende por fin el valor del afecto de su vieja niñera. Al final renuncia al puesto y vuelve a la atmósfera urbana de Tokio, donde se siente más protegido del hocicamiento primitivo. Botchan tiene un tono autoburlón y está llena de sarcasmo, pero no oculta su melancolía, y retrata bien la diferencia entre la modernidad urbana y anónima de Tokio y el primitivo mundo rural.
Soseki definió Kusamakura (Almohada de hierbas), como novela-haiku. Un pintor viaja al balneario de Nakoi huyendo del bullicio de las emociones, e intenta contemplar la naturaleza y a los hombres como a un cuadro, en pos del ánimo perfecto para pintar. En el balneario, las apariciones de Nami, una hermosa mujer divorciada y considerada excéntrica, le interpelan con su teatralidad misteriosa. Cualquier elemento del paisaje, como los gestos y palabras de los seres solitarios con quienes se cruza –el maestro budista, la vieja campesina, el barbero tosco, el leñador, el joven soldado—, suscita su contemplación reflexiva. El pintor no pinta, pero escribe haikus, a los que Nami responde con otros.
Sus reflexiones sobre la poesía china o anglosajona, sobre la posición del artista en el mundo o la pura belleza –de unas algas inmóviles al fondo del lago, de la comida japonesa, el obi rojo de un kimono, los árboles y el viento, las flores que caen, la luminosidad del aire o los colores y sus significados— componen una mirada sugerente y sutil, a la vez tradicional y experimental, y resulta un retablo delicioso de la atmósfera japonesa. Kusamakura es una novela insólita, entre el ensayo filosófico y una poética oriental que entronca con los poetas ingleses. Hechiza al lector con su sencillez, lo atrapa en la telaraña de su lentitud luminosa, no exenta de ironía ni de sorpresas que recuerdan la teatralidad de los marionetistas chinos. Un misterioso dinamismo lleva al final, con sus pinceladas de belleza japonesa.
Sanshiro es tal vez la menos redonda, pero al mismo tiempo es enormemente interesante en su ritmo más cotidiano, llena de esos momentos poéticos que caracterizan la mirada de Soseki. Recoge la perplejidad del chico de campo –Fukuoka- que descubre la vida urbana, Tokio, la Universidad, el conocimiento y el amor, todo al mismo tiempo y sin atreverse a dar un paso adelante, en una actitud expectante y soñadora, generoso pero capaz de darse cuenta de la incapacidad de reciprocidad de su amigo, el impulsivo y loco Yohiro, enzarzados en la batalla ideológica de la modernización, con el nervio identitario que revisita la tradición japonesa (y el legado de la cultura china, de sus poetas, de su escritura) y la asombrosa belleza de sus ritos, el atuendo tradicional, los placeres hedonistas de los baños, el té, la contemplación del arte y de las nubes, la belleza del mundo, la belleza misteriosa de esas mujeres inteligentes e inasibles que superan a los hombres y que empiezan a negarse a las bodas prefijadas para elegir sus parejas. Esa batalla ideológica por una apertura a Occidente crítica y casi deconstructiva, derridiana, separando lo útil de lo rechazable, se produce en la Universidad. Y en medio de esos jóvenes entusiastas y de sus errores, flota el reconocimiento por sus maestros, y ahí está de nuevo Soseki, admirando la sabiduría humilde del profesor Hirota, quien no se agita ya ante acusaciones injustas ni reveses de fortuna, sino que contempla con lúcida benevolencia los errores del bienintencionado y errático Yohiro. Hirota invita a Sanshiro a a los baños y éste le escucha hablar entre las nubecillas de vapor, que se convierten en signos traducibles, en puntuaciones de sus frases. O el investigador y estudioso Nonomiya, abstraído en su mundo de libros indescifrables y arbitrario en la conducta familiar. Y Mineko, sobre todo Mineko, esa joven que juega con Sanshiro y se acerca a él, burlándose afectuosa de su pasividad y propiciando sus encuentros, agradecida a su mirada, aunque acabe alejándose definitivamente porque, como dice Yohiro en un momento lúcido, ella va por delante.
Hay algo profundamente sincero en Sanshiro que hace relumbrar la novela, nunca impostada y con la carga de fuerza de su verdad literaria, y el humanismo generoso con el que Soseki contempla a sus maestros, o su mirada fascinada no sólo ante la belleza sino también ante las contradicciones y dificultades de los humanos. Tal vez Sanshiro sea la más alegre de sus novelas, donde la muerte tiene menos peso y donde la melancolía es más ligera. La mirada de Sashiro lo abarca todo, es la mirada del escritor, cuando piensa que el retrato de Mineko debería titularse de otro modo, cristalizando el momento en que contemplaron juntos las nubes y ella le definió como “stray sheep”, oveja descarriada.
Se ha dicho de Soseki que es el más clásico de los autores modernos japoneses y tal vez sea cierto. Nunca reniega de la tradición, pero en él todo está entrelazado con las iluminaciones de los poetas anglosajones o con las formas de la narrativa occidental. Y esa combinación fluye en él con toda naturalidad, tal vez por primera vez en la literatura oriental. En estas novelas, lo no-dicho, la plenitud del vacío del Tao tiene tanta fuerza como lo que sí se dice y hace. Y al mismo tiempo, la muerte está siempre presente en el forcejeo vital.
Kojin (El viajero), forma parte de la misma trilogía de madurez que Kokoro, en la que todo se centra en sus personajes de un modo cada vez más individual y menos social, si bien la cuestión del dinero está siempre presente. Aquí se cumpliría esa exigencia de Belén Gopegui de que siempre sepamos con qué se pagan las cosas, de qué viven los personajes y lo que les cuesta. En Kojin, Jiro, el narrador se verá atrapado cada vez más y a pesar de sus esfuerzos por la figura conflictiva de su hermano mayor, Ichiro, al que describe así: “Mi hermano era un sabio y por tanto, un hombre de ideas. Poseía además una sensibilidad pura de poeta”. Ese personaje nervioso y solitario, a quien el intelecto no parece servir sino para acrecentar su infortunio, va creciendo en oscuridad y se va adueñando poco a poco de la atmósfera de la novela. Incapaz de comunicarse con su mujer, la bella y discreta Nao, a quien la madre y la hermana achacan la culpa, o con su hija pequeña, que no se acerca a su padre porque le tiene miedo, Ichiro se va encerrando cada vez más en su mundo y sus estudios, hasta empezar a perder la razón. Jiro se ve obligado a marcharse de la casa familiar, ya que las sospechas del hermano sobre la fidelidad de su mujer parecen apuntar hacia él, que sin duda es sensible al sufrimiento estoico y silencioso de su cuñada; pero eso no arreglará las cosas. En esas páginas se escenifica la dificultad de decir y ese peso creciente de los silencios característico de las novelas de Soseki, que acaba corroyéndolo todo. Es inevitable recordar los silencios de las películas de Yasujiro Ozu, donde la distancia impuesta por la disciplinada cortesía japonesa impide a los personajes preguntarse directamente (excepto por cuestiones prácticas como el matrimonio; parece que cualquiera pregunta a otro por qué no se casa y sin embargo, nadie le pregunta cómo se siente o qué desearía) y eso les obliga a esperar el momento en que el otro se pronuncie, lo que encalla toda acción, a veces hasta el dramatismo, porque las palabras llegan tarde o no llegan.
El viajero es una novela maravillosa, de una sutileza extraordinaria. La presencia de la naturaleza sigue siendo una constante (“me mandó una postal en plena estación de las flores”), y el paisaje siempre asoma ofreciendo su belleza como consolación y distracción, si bien de un modo más medido y justificado por la acción que en Kusamakura, por ejemplo.
“Entre tanto, el verano había llegado a su fin. La luz de las estrellas se volvía intensa al caer la tarde. Las hojas de aogiri se balanceaban al viento mañana y noche y producían un estremecimiento sólo con verlas. Cuando llega el otoño, yo tengo a veces la sensación de renacer.”
Las columnas de humo de los cigarrillos puntúan las palabras y sentimientos de quienes hablan o llenan poéticamente esos silencios: “... como siempre, yo encendía un cigarrillo y exhalaba un humo soñador”, o bien “Al decir esto contemplaba apaciblemente las volutas de humo saliendo de mi boca”. Como los rituales de los baños y el té.
Lo mismo ocurre con la poesía. En el atormentado diálogo de Ichiro con su amigo H., Ichiro supone que H. no sufre nunca de insomnio. Él le responde que no duerme, pero cuando Ichiro le pregunta si eso no le angustia, H. cita un verso de Du Fu: “El halo de una lámpara ilumina el insomnio”. O bien, en el bosque, al hablar de la soledad terrible que sobrecoge a Ichiro, cita el proverbio alemán “No hay puente que lleve de un hombre a otro”. El propio Soseki parece explicarnos cómo la poesía se imbrica en la vida y ayuda a redibujarla: “Parecía alegre. Proyectaba la poesía de su pasado sobre su vida futura.”
Cuando la situación de Ichiro parece extrema, la familia, angustiada por su estado mental, propone a su amigo H. que le acompañe a un viaje. Éste acepta y envía una carta donde explica el viaje y las conversaciones. En cierto momento, Ichiro declara: “Morir, volverme loco, entrar en religión son las tres vías posibles que me ofrece el futuro”, y acto seguido descarta la vía religiosa –pues no cree—, y la muerte –su sentido de la culpa no se lo permite— y añade que en realidad ya ha perdido la razón. Esa carta de H., magnífica, tiene un tono apremiante que nos urge a continuar y despierta el deseo de saber y llegar al final como en las mejores novelas clásicas, retratando el encuentro de esos dos amigos tan distintos, el plácido y pragmático H. y el atormentado y metafísico Ichiro. Vemos el alivio de Ichiro al poder confiar en él –ahora que ya no confía en nadie— y cómo H. intenta con todas sus fuerzas arrancarle de su dolor. Y no hay más, el final es otra de las interrogaciones de Soseki.
En cuanto a Kokoro (El corazón de las cosas), trata de la maduración emocional, y del joven protagonista que intenta aprender de la sabiduría de un hombre solitario y sabio a quien llama Sensei (maestro), en una novela donde ningún personaje tiene nombre. De nuevo la dificultad de comunicar, los silencios de las relaciones, por esa lentitud pasiva de las cosas que impide intervenir a tiempo y evitar lo peor, la traición familiar (como en la biografía de Soseki) son temas clave. Un estudiante llega huyendo del medio rural familiar a Tokio y busca orientación vital en un hombre mayor. Mientras sufre la traición de su tío, la muerte del padre, el enamoramiento y la rivalidad nunca explicada con su amigo K. –al que intenta ayudar sin prever que K. se enamorará de la misma joven que él, y acabará precipitándole a su fin—, el narrador no sabe el secreto de Sensei, que sólo conocerá a través de una larga carta de éste, con la que concluye la historia, dejándonos de nuevo interrogarnos sobre el posible final.
Es otra magnífica novela, delicada y llena de luces y sombras, donde sus personajes parecen demasiado jóvenes para comprender el mundo o son presas de pasiones que ni siquiera pueden revelar a los otros, y ni siquiera la amistad y el afecto o la luz que irradia el amor recién descubierto permiten tender esos puentes y quebrar la tremenda soledad. La mujer de Sensei, por ejemplo, sólo sospecha e intenta aliviar el tormento interno de su pareja, pero nunca llega a escucharlo de él y por tanto sólo puede elucubrar. Y hacia el final de su carta, Sensei le pide al protagonista que nunca revele su secreto culpable a la que ha sido su mujer, para preservarla de su oscuridad. Se trata de la culpa, una culpa infinita no sólo por no haber podido evitar el suicidio de un amigo, sino por haberlo propiciado. Una culpa que ha desmoronado la vida de ese hombre para siempre, sin que nunca haya conocido el alivio de la palabra, salvo en esa carta, que el protagonista lee cuando Sensei está ya muerto. No hay esperanza y la culpa pesa tanto como en su admirado Dostoievski, pero los motivos son mucho más sutiles.
Soseki escribió dos libros de memorias, uno de los cuales, inédito en castellano, se titula Omoidasu koto nado, Choses dont je me souviens, en la versión francesa de Elisabeth Suetsugu que yo he leído. En 1910, el autor había sido hospitalizado por una grave enfermedad con peligro de muerte. Cuando empieza a recobrarse, aunque sumido en la debilidad de esa convalecencia, contemplando la naturaleza desde la ventana del hospital, Soseki se entera de que su amable médico acaba de morir: “Mientras se preocupaba por mis tratamientos, él mismo se encaminaba hacia la muerte.” Y al abrir el periódico, le asalta la noticia de la muerte de James, el filósofo norteamericano (hermano de Henry James) cuyo libro bergsoniano “había proyectado durante mi enfermedad un rayo de luz deslumbrante sobre mi espíritu aún difuso”. Y compone un kanshi (un poema en chino clásico) que dice:
Los hombres mueren,
Los hombres viven,
Pasan las ocas salvajes.
El libro surge de la ambivalencia entre la alegría de haber sobrevivido y la sombra de la muerte de otros, y está impregnado del ideal furyu, el mismo que le inspirara diez años atrás la novela Kusamakura; el furyu es un ideal de armonía con la naturaleza, deseo de evasión, aspiración a superar lo real y cotidiano, desapego. Pero furyu es también gusto por la poesía, la pintura, el té y todo lo que no sea prosaico. Para Soseki, esos poemas, haikus o kanshis, parecen ofrecer el contrapeso espiritual a la naturaleza atormentada de sus novelas. Es el alivio de la contemplación de la naturaleza o los templos zen de algunos personajes de sus novelas. Este libro delicioso nos recuerda al espíritu de On Being Ill (Estar enfermo) de Virginia Wolf (donde ella explica que la naturaleza proyectaría todos los días su espectáculo aunque le diéramos la espalda y observa la enfermedad como una ocasión de contemplar ese espectáculo) o aquel poema de Salvat Papasseit titulado “Tot l’enyor de demà” (Toda la añoranza de mañana) porque los tres contemplan el mundo como si se despidieran, prometiéndose volver, y todo parece iluminado por esa mirada añorante del escritor enfermo.
Pese a su impaciencia por volver a casa, cuando al fin autorizan su regreso en dos semanas, Soseki desea que esas dos semanas se prolonguen en el tiempo, y recuerda lo que le ocurrió de joven, en Londres, en “los peores años de su vida” y en el país que había aborrecido (como Heine, dice él). Cuando se acerca el momento de partir, “como paseaba la mirada sobre ese mar inmenso que es la ciudad de Londres, que fluye con todos los movimientos de seres desconocidos, al fondo del aire grisáceo que los envuelve, tuve la sensación de que había allí una especie de gas que se ajustaba a mi propia respiración. Con los ojos levantados hacia el cielo, me quedé un largo momento inmóvil en medio de la calle…” Y describe la espera de esas dos semanas de hospital: “inmóvil, alargando mi cuerpo enfermo, solo en mi lecho. Me quedaba sin hacer un gesto, tumbado sobre un colchón de paja..., y esperaba. Esperaba el ruido que haría en el silencio del jardín una carpa al quebrar el agua. Acechaba los aguzanieves que brincaban moviendo la cola sobre las tejas mojadas por el rocío de la mañana. Esperaba las flores que ponían a mi cabecera. Preveía el rumor del agua que caía justo bajo la marquesina. Sentía deseos de demorarme entre todas aquellas cosas que me rodeaban y me concernían, y esperé a que se acabaran las dos semanas anunciadas.” Surge esa inmovilidad absoluta del enfermo en la que se despiertan y aguzan los sentidos, y cuando al fin le transportan en una camilla que encajan en el coche de caballos, bajo la lluvia, el escritor enfermo redescubre el mundo físico: “Tumbado, escuchaba el ruido que hacían las gotas de lluvia al rebotar sobre la capota, con una mirada emocionada y agradecida a las inmensas rocas, los pinos, los charcos de agua. El color de los bosquecillos de bambúes, los caquis, los arces, las hojas de batatas, los setos de hibiscus, el olor de las espigas maduras, cada visión me hacía feliz, pues recordaba, como si hubiera resucitado, que era lo normal en aquella estación ver todas aquellas cosas.”
Todo el diario está sembrado de sus poemas –haikus y kanshis— que según él no tienen un valor poético, salvo lo que significan para él, pero es inevitable maravillarse ante su sencilla y despojada belleza, puntuación poética de sus pensamientos diarios, una imagen que concentra, como una gota de agua antes de caer de una rama en la que vemos reflejado todo el paisaje, el estado de ánimo de retorno a la vida que dio origen al libro.
En cuanto a la melancólica e inacabada Meian, Claroscuro, Soseki murió tras escribir en una hoja las cifras 189, el capítulo que seguía. Se trata de su libro más largo y muchos lo consideran su obra maestra. Es una novela que desafía las reglas, con una trama escasa, desproporcionadamente breve para la longitud de sus páginas, algo que contrasta con la tradición novelística japonesa, que valoraba una supuesta naturalidad y prefería una estructura vaga e irregular. La palabra Meian se compone de dos caracteres chinos que significan claridad y oscuridad, como oposición y en lo que cada uno participa del otro. Decía el protagonista de Kusamakura: “A los 25 años tuve la revelación de que la luz y las tinieblas (mei an) eran dos caras de una misma realidad y de que allí donde nace la luz, las sombras caen para nosotros.”
Claroscuro habla de la dificultad de comunicación en la pareja de protagonistas, Tsuda y Nobuko, una desconfianza que los separa cuando están juntos y una rotura interna que se hace trágicamente evidente cuando Tsuda ingresa en el hospital, y esa herida o fístula que no se cierra metaforiza el dolor del desencuentro amoroso. De nuevo lo no dicho supera a lo que sí se dice, en lenguajes distintos y mutuamente ininteligibles o demasiado beligerantes para propiciar la comprensión. Tardamos en descubrir que Tsuda amaba a otra mujer y sólo entonces comprendemos que la indiferencia de Nobuko se debe en realidad a la “infidelidad interior” de Tsuda.
El escritor Kojin Karatani señalaba la importancia de los diálogos de Claroscuro, no sólo porque expresen los caracteres y pensamientos de los personajes, sino porque al entrecruzarse, revelan una naturaleza inesperada de cada personaje. Célebres escritores japoneses, como Kenzaburo Oé, han especulado y compuesto distintos finales para Claroscuro, que según los indicios, podría suponer un suicidio en la cascada, un golpe de efecto teatral o simulación de una caída (como en una escena de Kusamakura), o una simple visión maupassantiana de esa cascada luminosa que precedería el retorno de Tsuda a la oscuridad grisácea de su vida conyugal.
Soseki tuvo una infancia muy dura, y en su vida, demasiado breve, sufrió dificultades materiales, de salud y de relación, además de la pérdida de su hija, como cuenta Philip Forest en su magnífico Sarinagara. Sin embargo, la obra de Soseki no es deprimente: su oscuridad resulta luminosa, pues como la de Thomas Bernhard, irradia el triunfo de la escritura. Aguzar sentidos y antenas para escuchar el rumor del mundo, mirar la naturaleza y observar a los humanos, aún en sus silencios más atormentados, abrir los ojos a la belleza y a las alegrías de la amistad y la conversación y ser capaz de narrarlo.
Hay que felicitarse de que los editores españoles rescaten al tenaz Soseki[1], pues frente a la banalidad estereotipada de esos “best-sellers de calidad” que ahora llenan las grandes librerías, en la obra de Soseki late la verdadera vida, la hondura filosófica, poética y humana que cualquier lector sensible busca en la literatura, la que nos permite refugiarnos hospitalariamente de la zafiedad y la precariedad del mundo, y recobrar no sólo la perdida naturaleza, sino también el hálito del humanismo.
[1] Soseki significa terco en chino.
 Para Daniel Duque
Para Daniel Duque