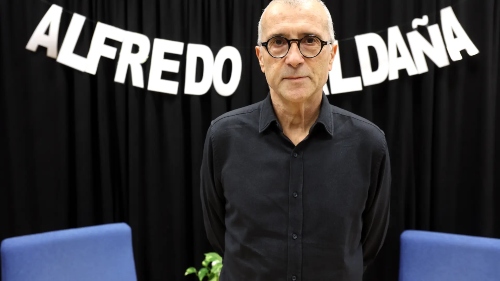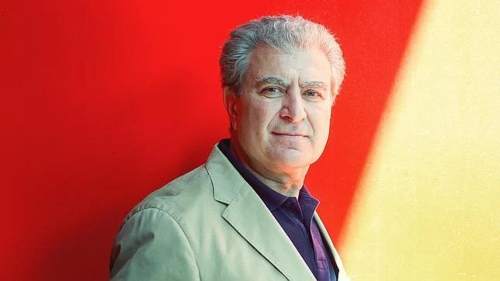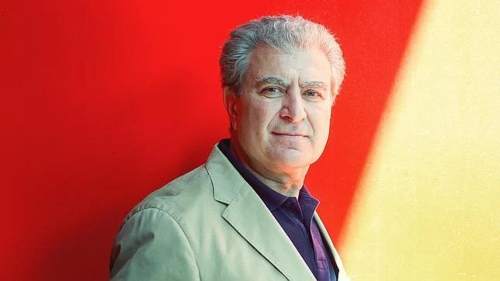
“La idea de viajar me provoca náuseas” escribe Bernardo Soares en el Libro del desasosiego. Soares, el heterónimo que más coincide con la propia biografía de su creador, Fernando Pessoa, nunca deseó salir de su ciudad, Lisboa. “Ya he visto todo lo que nunca había visto” escribe; y añade otro comentario paradójico “Ya he visto todo lo que todavía no he visto”. Sin embargo, en aquella Lisboa del primer cuarto del siglo XX, Soares está rodeado de gente que se mueve a través de puerto tan importante. Soares renuncia al viaje como forma de vida porque su existencia está más completa en el estatismo y la monotonía cotidiana de su trabajo en una oficina comercial en la Rua dos Douradores. “¡Ah, que viajen los que no existen!”. Para viajar, según él, basta con existir. Y los viajes son los viajeros. Y lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. En esto coincide con Cicerón y Séneca que ya habían explicado que por el mero hecho de cambiar de lugar no dejamos de ser nosotros ni abandonamos nuestras preocupaciones e inquietudes. Nunca, por muy lejos que estemos de nuestro eje vital, desembarcamos de nosotros mismos. En varias de las páginas de este extraordinario diario filosófico-literario, Soares se dedica no solo a criticar a los viajes y viajeros sino también a quienes utilizan este género. El heterónimo confiesa que ya solo un viaje entre Lisboa y Cascaes lo dejaba agotado. Y que Caçilhas, frente a Lisboa, le parecía otro continente. Y el Tajo todos los océanos del mundo.
Pero Soares que es como el propio Pessoa, una buena persona pero muy sarcástica, siente compasión por la “estupidez” del mozo de la oficina entusiasmado por la sola idea de conocer otros lugares del mundo más allá de la Baixa pombaliana. Aquel joven coleccionaba folletos de propaganda de ciudades, países, compañías marítimas, mapas, publicaciones, carteles…Parte de sus horas de asueto aquel muchacho las invertía visitando consulados, embajadas, oficinas de turismo. Soares melancólicamente se pregunta qué habrá sido de él. Un día desapareció del trabajo y nunca más se supo ¿Embarcó?¿Hacia dónde? Soares siente esa curiosidad inconfesable y hasta duda de su propio e inmutable estatismo. “Era el mayor viajero, por ser el más verdadero que he conocido: era también una de las personas más felices que me encontré”. ¿Dónde está entonces la felicidad en el estatismo o en el viajar?
Pessoa viajó a Durban varias veces. Allí vivió los años más importantes de su formación. Por motivos familiares residió en África desde el año 1896 hasta el 1905 cuando regresó definitivamente a Portugal. Ningún viaje más. Intentos de ir a Londres donde tenía familia, o a Galicia. Pero Pessoa ha sido quizás el mayor viajero de su propia ciudad natal y alrededores. Tuvo más de una veintena de domicilios. El más duradero fue el último en la Rua Coelho da Rocha número 16-1º-D. Allí habitó desde el año 1920 al 1935. Murió relativamente cerca en el Hospital de San Luis de los franceses sito en la Rua Luz Soriano. Aún existe hoy. La imagen exterior es la misma: un muro encalado rodea el recinto y da entrada por un ancho portalón. Ahora cuelga una placa de mármol donde se reproduce la última frase que escribió en inglés: “I know not what tomorrow will bring”. ¿Quién puede saberlo?
En su último domicilio vivió en una habitación acompañado de su pequeña pero selecta biblioteca, el baúl con sus miles de manuscritos inéditos, la cómoda sobre la que escribía de pie, la máquina de escribir, la estrechísima cama y poco más. Hoy se puede visitar esta casa-museo. Yo la hubiera conservado tal cual manteniendo así el espíritu del escritor, pero el interior fue demolido y únicamente se respetó la habitación que ahora queda como un elemento extraño dentro del conjunto. La actividad cultural de este centro es sin embargo muy importante. Si uno se asoma a la ventana de esa habitación, la casa roja de enfrente sigue siendo la misma contemplada por él. La calle larga permanece casi intacta. Domicilio, del que se conserva la hoja del contrato firmada por el dueño e inquilino, un poco lejano de su centro social y en medio de un laberinto de cuestas. Pessoa debió de moverse en los tranvías tan inspiradores para él. “Quien no ha salido nunca de Lisboa viaja al infinito en el tranvía cuando va a Bemfica y, si un día va a Cintra, siente que ha ido a Marte”, escribe Soares.
Si la Lisboa histórica y alrededores es el espacio donde se mueve seguro Pessoa, su heterónimo lo reduce a la cuadrícula pombaliana. La Baixa reconstruida tras el terremoto de 1755 por el Marqués de Pombal. Centro aún financiero, comercial y político, pero ya sobre todo receptáculo de un océano de turistas. En La Baixa está la Rua Augusta (la calle principal) con el Arco de la Praça do Comercio y la estatua de José I al fondo. La Praça do Comercio con su ir y venir de tranvías viejos y nuevos, sus terrazas, sus mercadillos, sus viejos cafés como el Martinho das Arcadas frecuentado por Pessoa y otros escritores y artistas, es uno de los lugares más bellos y nostálgicos del mundo. Y ese muelle con las dos columnas que parece sumergirse todo él en la marea alta. Y al lado, en otra plaza recoleta, la Casa dos Bicos dedicada al primer Premio Nobel de literatura en portugués, Jose Saramago, cuyas cenizas están depositadas bajo un olivo.
Gran parte de las calles de La Baixa llevan los nombres de los oficios de los primeros comerciantes de la zona: Prata, Ouro, Douradores, Correeiros, Sapateiros. En esta cuadrícula de calles peatonales, todavía sobreviven algunos de los establecimientos de toda la vida. Bernardo Soares vive, trabaja y medita desde una de estas calles. Precisamente desde una de las más desapercibidas, la Rua dos Douradores. Esa calle que es para él su vida entera. Allí está la oficina y también su vivienda a la que hace referencia vagamente. Nunca da el número del inmueble pero es el 190. En el bajo estaba el restaurante de gallegos donde comía. Hoy en el mismo lugar existe otro con una terraza que da a una pequeña plazuela. “Si yo tuviera el mundo en la mano, lo cambiaría, estoy seguro, por un billete para la Rua dos Douradores”, escribe Soares. La oficina, sórdida hasta la médula, representaba para él la vida, comprendía para él todo el sentido de las cosas, la solución de todos los enigmas “salvo el de que existan los enigmas, que es lo que no puede tener solución”. La oficina le daba de comer, de beber, el lugar donde vivir y, además, donde dormir-soñar-pensar-escribir. La oficina ponía en orden la monotonía y la anarquía de la vida cotidiana. Soares (administrativo, traductor y redactor de cartas oficiales) sabe que está explotado laboralmente, pero se siente satisfecho de ser contable o ayudante de contabilidad. En realidad él no se sueña como un gran escritor sino como un gran contable de fama. Soares se siente muy satisfecho de codearse con el contable Moreira, el patrón Vasques (una de sus grandes decepciones al descubrir que es un ladrón), el cajero Borges, el sociocapitalista y el resto de empleados. “La oficina se me vuelve una página con palabras de gente, la calle es un libro”. “La Rua dos Douradores la calle ideal de La Baixa”.
En las primeras décadas del siglo XX, La Baixa lisboeta estaba habitada, aparte de por personas, por comercios de loterías, estancos, ultramarinos, casas de comidas, oficinas, almacenes de todo tipo, sastrerías, barberías, tabernas, consultas médicas, oficinas estatales, hoteles, pensiones, iglesias, zapaterías, casas de citas, panaderías, confiterías, fruterías sobre todo en la Rua da Prata, correos, etc. Casi nada ya de esto puede verse. Los carreteros y mozos de cuerda que salían de los almacenes de la Rua dos Douradores ya no existen y, por tanto, aquella ajetreada vida que tuvo este lugar hoy está circunscrita a los turistas, afortunadamente pocos por esta calle estrecha, asombrada, donde permanecen tan solo los hoteles, restaurantes, alguna iglesia vecina y poco más. Muchos de los edificios están en proceso de restauración.
En su piso de la Rua dos Douradores, encima de la oficina, Soares se refiere al mobiliario basto de su cuarto barato. La gente que pasa hoy por esta calle ya no es “siempre la misma que ha pasado hace poco”. Todos o casi todos entonces se conocían. Ya no. “Mañana también desapareceré yo de la Rua dos Douradores, de la Rua da Prata. Yo también seré el que dejó de pasar por estas calles”. Hoy ya nadie se conoce. Soares además de su calle por excelencia cita a otras como habituales para sus idas y venidas: La Rua nova de Almada, la Rua da Prata (la primera paralela a la de los Douradores en dirección oeste, allí estaba la librería de viejo del librero Pires frecuentada por Pessoa), La Rotonda, La Praza do Marques de Pombal, la Rua do Arsenal, la Rua da Alfandega, el Chiado más arriba por un lado y el castillo por el otro… Soares-Pessoa viajaban por estos caminos reflexionando sobre el sentido desconocido de este viaje obligado de la vida. A veces, como antaño como ahora, la lluvia oblicua cambiaba los ruidos de la calle y el Tajo tomaba el color azul verdoso tirando a oro. La Rua dos Douradores es pequeña, insignificante, de difícil caminar por sus aceras rotas pero, sin embargo, como decía Soares, vale más que las grandes avenidas. “¡Cuántos Césares he sido, aquí mismo, en la Rua dos Douradores!”. “También hay universo en la Rua dos Douradores. También concede Dios aquí que no falte el enigma de vivir. Y por eso, si son pobres, como el paisaje de carros y cajones, los sueños que consigo extraer de entre las ruedas y las tablas, aún así son para mí lo que tengo, lo que puedo ser”.
Soares-Pessoa amaban las tardes demoradas del verano, el sosiego de La Baixa. El escritorio era un baluarte contra una vida vacía. Y los libros de contabilidad eran como sus propios libros. Vivía en casa ajena. El resto, un continuo pasear callado, una continua conversación entre hombres, casas, piedras, letreros y cielo, una multitud amiga, que se codea con palabras en la gran procesión del Destino. Soares ama las plazas solitarias de La Baixa, las pequeñas e insignificantes, pero también otras más grandes como la Praza da Figueira con los vendedores ambulantes hoy reconvertidos en manteros. Esta Plaza presidida por la estatua de Joao I. En esta plaza estuvo el antiguo mercado de la ciudad. Al lado se encuentra la Praza do Rocio con la estatua de Don Pedro IV, el primer emperador de Brasil. Otro de los heterónimos, Alvaro de Campos, le escribió estos versos: “La Praça da Figueira en la mañana,/cuando el día es de sol (como sucede/ siempre en Lisboa), nunca en mí se olvida,/aunque apenas sea memoria vana./ Hay tantas cosas más interesantes/que este lugar tan lógico y plebeyo,/pero lo amo, incluso así…¿Qué se yo/ porque lo amo? Importa poco. Adelante…”.
La Rua dos Douradores es la calle por excelencia pessoana. Hoy ya no nos cruzamos con el mozo de cuerda, con el barbero que contaba chistes, con el camarero que le hizo la fraternidad de desearle esa mejoría porque solo se había bebido la mitad de la copa de vino (Pessoa murió de un cólico hepático), con el dependiente de la tabaquería que se había suicidado, con el viajante de comercio que trajo las sedas del Indo, de Samarcanda o de Persia. En la Rua dos Douradores ya nadie tirará desde el último piso del número 190 una caja de cerillas vacía al abismo del empedrado. En la Rua dos Douradores ya no hay libros de caja abiertos sino ordenadores fríos y abstractos. Ha vuelto a ser una calle más del mundo. Pero siempre seguirá siendo toda ella una filosofía y una literatura universal. “Lo que escribo en el libro auxiliar de caja y lo que escribo en este papel del alma son cosas igualmente limitadas a la Rua dos Douradores, muy poco a los grandes espacios millonarios del universo”. A Rua dos Douradores ha vuelto a su humildad. Permanecen aún allí los instantes, los milímetros y las sombras de las casas pequeñas, todavía más humildes que ellas. A Rua dos Douradores tan estrecha y efímera que nadie sería capaz de tener un deseo.
Los lugares fundamentales de la geografía pessoana son: El número 4 del Largo de Sao Carlos donde nació en el cuarto piso; el número 190 de la Rua dos Douradores; la Rua Coelho da Rocha número 16-1º- D; el hospital San Luis de los franceses en la Rua Luz Soriano; el cementerio Dos Prazeres donde fue enterrado (muy cerca de su domicilio) y los Jerónimos donde yace hoy en día. Pero la Rua dos Douradores es una de las esencias simbólicas de su magna obra. “Seré siempre de la Rua dos Douradores, como la humanidad entera”. Soares-Pessoa y cia tenían un gran río, un gran océano, un muelle y todos los barcos con todas las banderas del mundo para zarpar y, sin embargo, se quedaron allí en la Rua dos Douradores, un lugar insignificante que apenas cabe en un mapa, pero que ahora es una epifanía del mundo. Alberto Caeiro, otro heterónimo, escribió estos versos: “Desde la ventana más alta de mi casa/ con un pañuelo blanco digo adiós/ a mis versos que parten hacia la humanidad”. Suenan como la carte de Emily Dickinson de la cual creo no tuvo demasiada noticia. Otra estática como él. Soares, cansado de la vida, cerró las contraventanas de su habitación, de la Rua dos Douradores, para excluirse del mundo y ganar la libertad. “¡Oh pena revisitada, Lisboa de otro tiempo, hoy!”.