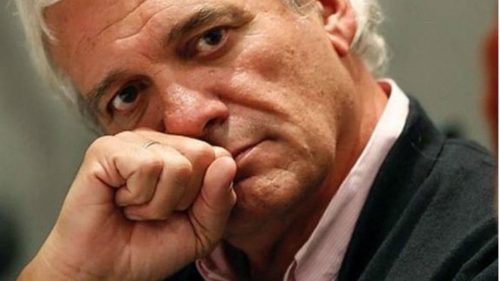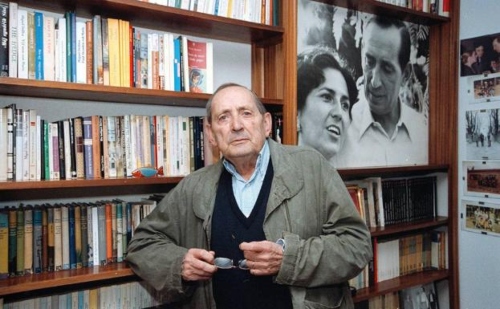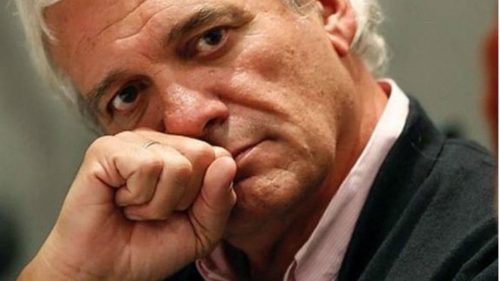
Las razones del hombre delgado (Nueva York Poetry Press) es el último poemario de Rafael Soler (Valencia, 1947), y como todos los suyos, intenso, socarrón, de una belleza feroz, apasionada, contenida, esférica. ¿Qué sucede cuando uno es recibido por la Virgen Negra, por la Parca última? ¿De qué manera encarar la cita con la muerte? ¿Cómo se acomoda uno a su nuevo estado de interfecto, víctima, cadáver? Con la maestría y elegancia que acostumbra, Soler va construyendo una historia (como ya hizo en No eres nadie hasta que te disparan) que interpela al lector desde la honestidad de lo irremediable.
“Cargarse de razón, de razones, es la mejor manera de estar equivocado”
- ¿Cómo saber que las razones de cada cual son las buenas? Es más, ¿cómo saber que realmente son propias?
- Imposible saberlo, vivimos siempre en una aproximación entre sentimiento y cabeza, por eso es tan importante escuchar al otro, verle; cargarse de razón, de razones, es la mejor manera de estar equivocado porque, a partir de ahí, no hay posibilidad de que incorpores otras miradas que pueden ser más importantes que la tuya.
- Entre ese sin permiso en el que nos nacen, como gustas decir, y la llegada a la Casa helada, la muerte, ¿cómo hacer que merezca la pena lo que sucede en el entretanto?
- Siendo consecuente. Nosotros estábamos en el no ser, nos nacen sin permiso, llegamos a la Casa helada, nos mueren sin respeto, y entre esos dos trámites lo único que puede dar sentido al viaje es ser consecuente. Si entendemos por ser consecuente asumir que la vida es un trámite muy corto y que nuestro compromiso, nuestra meta es transitarla sin daño. Cuando intuyes que el final está cerca, o no necesariamente pero reflexionas sobre lo que has hecho y lo que te quedaría por hacer, el sentimiento más redentor es pensar que se está cumpliendo con este trámite impuesto, ser nacido, porque se está transitando por él sin causar daño, ni a mí ni a terceros.
“La verdadera vejez viene cuando hace mucho tiempo que no pierdes la cabeza, eso te lleva a un desamparo terrible”
- ¿Cuándo merece la pena perder la cabeza?
- No hay que esforzarse mucho porque qué significa perder la cabeza, salirse de lo previsto, perder el control, y ahí hay que estar abierto; quizás, el ejemplo más común y fácil sea el flechazo, el amor. Pierdes la cabeza por alguien, a mí me ha pasado perder la cabeza por un poeta, un proyecto que quizás no se cumple (recuerdo que África, durante muchos años, fue un sueño), perder la cabeza por vivir lo que anuncia la alegría de la víspera… hay motivos para perder la cabeza. La verdadera vejez viene cuando hace mucho tiempo que no la pierdes; eso te lleva a un desamparo terrible.
“Si hay algo que nos debe acompañar siempre es la dignidad”
- Luis Alberto de Cuenca, en una ocasión, me comentó que por amor puede perderse todo excepto la dignidad.
- Totalmente de acuerdo, la dignidad ha de acompañarnos siempre. Pero se pueden cruzar límites, se puede perder la dignidad por amor, en un arrebato consentido. El amor es capaz de desplazar los muebles de sitio, te cambia la vida, puedes hacer las mayores locuras por él, el amor te salva. Sí, creo que si hay algo que nos debe acompañar siempre es la dignidad, pero puedo comprender que en algún momento incluso se cruce ese límite.
“Para escuchar el corazón de África se requiere algún tiempo, y si lo logras, vuelves mejor”
- ¿Qué querías decir en la anterior respuesta con aquello de que África, durante muchos años, fue un sueño?
- Fue un sueño cumplido, afortunadamente, descubrí África cuando Tantor, el elefante, aparecía por la selva africana iluminado por la luna, en las novelas de Tarzán. Yo era muy jovencito y respiraba aquella libertad, aquellos paisajes desconocidos, y tuve la ilusión de conocer aquel país. Pude, y luego he vuelto muchas veces buscando sus mercados, sus ciudades, sus gentes… Mis mejores momentos están Malawi, Zambia, Ruanda, en sus amaneceres, olores… África no es un safari fotográfico de turismo fácil, para escuchar el corazón de África se requiere algún tiempo, y si lo logras, vuelves mejor.
“No hay nada más bonito que cruzar la frontera”
- Cuando uno viaja, ¿huye o sale al encuentro?
- He visitado más de noventa países y mi madre, que me conocía muy bien, cuando volvía, me preguntaba: Rafa, ¿de qué huyes? Aquello me dio qué pensar; no sabría decirte más que amo las fronteras en la medida que pueden ser contenedores que recogen mundo y miradas distintas, paisajes… no hay nada más bonito que cruzar la frontera. En una de mis novelas, un anciano le pregunta a otro: «Y a ti, ¿qué te hubiera gustado hacer?». «Ser frontera», responde. Y a mí. O un río, o una película. En mi caso, el viaje lo he entendido siempre como la mejor manera de estar en el mundo. Me reconozco como viajero, porque no hay un destino concreto en la vida, lo importante es salir al encuentro de lo que no buscas. Y lo que cuesta es volver.
- Te costará volver, pero cuando lo haces, tus maneras son insuperables…
- Jajaja, eso es verdad, ya que hablas de ese libro, Maneras de volver, en su parte central, “Vivir es un asunto personal”, hay un poema en el que el poeta evoca aquellos años de muchos viajes y dice: «fueron años de apenas unos meses, que iban de paladar en paladar y de boca en boca, susurrando el misterio». Pocas veces he hecho una confesión más sincera y explícita que la que contienen estos versos.
- Antes has comentado que te gustaría ser frontera, o un río, o una película. ¿Qué película sería?
- Caramba, esa pregunta no me la esperaba… Gigante, Wide side story, Doctor Zhivago.
“El corazón siempre está desprotegido”
- ¿Cuándo conviene poner a resguardo “un corazón de lesa humanidad”?
- Amiga mía, si pudiésemos poner nuestro corazón a resguardo… es que no podemos, no podemos hacer eso, el corazón siempre está desprotegido, es la trinchera que recibe emociones, traiciones, recompensas, fracasos… estaría bien, en algún momento, ponerlo a resguardo, pero ni él se deja, ni la vida lo permite.
- Hay gente que lo resguarda tanto que no vive…
- Pero no hablamos de esa gente… me llevas a otro verso, de la contratapa de mi Obra completa: «siempre vivir te costará la vida». Si aceptas eso, qué haces agazapado, escondido, monótono, manipulado, sin jugártela, sin intentar vivir… volviendo a la pregunta, el corazón por delante y bienvenido lo que venga.
- Caimán, alcaraván, cuervo, erizo, urraca… mucho animal suelto en estos versos.
- Sí, es cierto, es un libro en el que tenía tanto que decir que, sin darme cuenta, acudieron en mi ayuda muchos elementos con una enorme capacidad visual de sugerencia, como el caimán. Hay versos que, en boca de un caimán, dicen mucho más de lo que podría hacerlo yo. En otras de mis novelas, El corazón del lobo, también hay un animal, y Tantor, el elefante, cierra mi novela El grito.
- ¿Qué se pone uno para recibir a la Virgen Negra, es decir, la muerte?
- Ja, ja, ja, ay, Dios mío… la Virgen Negra está ahí, nos espera, qué se le va a hacer… si por ella entendemos ese momento en el que apaga la luz, se encenderá otra, empieza otro viaje que no sabemos qué destino tiene; ¿qué te pones en ese momento? En mi caso, me puse este libro. Para ese encuentro, confieso no tener ninguna prisa.
“Los poetas suicidas toman una decisión terrible y quizás por ello nos fascinan”
- ¿Qué tienen los poetas suicidas que tanto fascinan?
- Hacen algo que más de una vez nos ha pasado al resto por la cabeza. De alguna manera, cogen los mandos de su historia y preparan el último acto cuando lo consideran; toman una decisión terrible, y quizás por ello nos fascinan. En mi poemario Las cartas que debía, confieso que sentí esa fascinación, de hecho, hay dos poemas sobre Marilyn Monroe.
- ¿… ante dios todopoderoso?
- Yo confieso que, por encima de esa inquietud, de ese estupor que provoca un suicidio, por encima de eso, se impone en mí una sensación de misericordia; no puedo evitar, no solo con los escritores, preguntarme realmente si ese final pudo ser de otra manera, si ese era el final que querían, que merecían… y ahí me quedo… con un gran desasosiego.
“Hay que escribir con humildad, y saber que no controlas nada de lo escrito y eso está muy bien”
- ¿Cuánto de lo que se escribe pertenece “al otro que soy y no conozco”?
- Casi todo. El problema es aceptarlo, nosotros somos un yo múltiple, con muchas caras, distintas facetas; me descubro escribiéndome y me reconozco, o no, en lo escrito, y a su vez el lector se reconoce a sí mismo en lo que lee, por eso hay que escribir con humildad, y saber que no controlas nada de lo escrito y eso está muy bien. Solo al final, cuando eso repose y cobre sentido para ti, cobrará sentido para los demás. Si no, a la carpeta.
- Hay algo acaso más difícil que “echar un poema a la carpeta”: quitarle un buen verso.
- Pero hago trampa: cuando tengo un poema que empieza en el verso nueve, los otros versos que están bien o si hay uno magnífico los pongo en un arcón y los guardo, sobre todo si uno de ellos es muy bueno, porque me acompañará y quizás acabe siendo el título de un poema. En Las razones del hombre delgado han caído muchísimos versos y bastantes poemas, porque buscaba el golpe directo que podría sentirse en ese tránsito, cuando habla el hombre delgado, en el que trata de acomodarse a ese nuevo estado, la muerte, que no está tan mal, como le dice a la Parca, su anfitriona. Es un poemario con una labor de tallado muy fuerte pero no dolorosa, como en la escultura, lo que cae es que sobra. Es muy cursi, pero es verdad, y en este libro, más que en otros, el ajuste final ha sido implacable.
“La melancolía es un sentimiento destructivo”
- “Nada se parece jamás a lo perdido”. ¿El poeta escribe más desde la melancolía que desde el deseo?
- No vuelvas a un sitio donde fuiste feliz, no vuelvas, no intentes habitar aquellos espacios que te dieron lo mejor de sí; la melancolía -voy a ser osado-, destruye, instalarse en ella puede llevarte a reflexiones valiosas, a poemas válidos, pero es un sentimiento destructivo; no así la nostalgia, un mercancías que te puede llevar, de manera no muy confortable pero certera, a donde quieras llegar. La nostalgia y el deseo… cuántas vidas tenemos, la que planificamos, la que nunca tenemos, la de ahora… esos deseos y anhelos, me gusta más «anhelo» que «deseo», son los que nos mueven en la vida, los que nos empujan a cambiar a mejor, sin saber incluso qué es lo que queremos cambiar. Hay que escribir con esa pulsión de abrir un escenario nuevo y entrar en un espacio diferente y acomodarse a él, y quedarse en él, incluso. Nostalgia, anhelo, son motores del poema. Añado pasión y humildad. Cuatro anclas muy buenas para construir un buen poema.
“Los poetas necesitamos reconocimiento, tendemos a la vanidad”
- Estoy de acuerdo contigo, pero sabemos que la humildad no tiene mucho predicamento entre los escritores…
- Me quedo con las excepciones. Es cierto lo que dices, pero es fácilmente entendible, hablamos de humildad: yo necesito mucha cuando escribo porque no sé si voy a escribir un poema. Con una novela, la actitud es distinta, hay que ser osado, hay que arriesgar, pero la humildad que se requiere al escribir un poema reside en que tú eres una canal. Además, asumo que no hay ni canon ni poetas escalafonados, no hay falsa humildad, compareces en la vida literaria desde lo que eres. Eres tu obra, con los referentes, antecedentes, etc. Los poetas necesitamos reconocimiento, tendemos a la vanidad, al reconocimiento fácil, necesitamos del abrazo; se vive con ello, y a estas alturas del viaje te puedo decir que todo poeta sin excepción tiene su espacio y su momento. Lo único es que debe intentar saber cuál es su espacio y si pasó su momento o no ha llegado aún.
- El humor, tan del gusto de la voz de Soler, se afila más (“calladito/ horizontal/ y ventila”). ¿Es la baza que nos mantiene la compostura, un poco de ironía frente a la muerte, un tanto de irreverencia?
- Las dos cosas, creo nos tomamos muy en serio la muerte. Es parte de la vida, decimos como frase medio hecha, una frase que resulta un bastón en el que apoyarnos. Son los tanatorios lo que cuenta la verdad, esa verdad por la cual el que queda despide al finado y vuelve a sus asuntos de una manera más rápida de lo que le gustaría; hay que hacerlo con cierta distancia y sentido del humor. Irreverencia. Sí, decirle a la muerte “Voy a resistir y me encanta esa sonrisa con tu guadaña, yo te voy a ganar a ti”, se requiere de esa insolencia, a pesar de la certeza de la derrota. Así disfrutamos más de la vida.
- Fuera de los lazos familiares, ¿qué muerte te ha afectado de manera contundente?
- Me vas a permitir un inciso: me impresionó y me marcó, a mis 16 años, la muerte de mi abuelo. Fuera de él, algunos grandísimos amigos que perdí hace tiempo me causaron profundo dolor, alcohólicos ambos, un pintor y arquitecto, poeta el otro y crítico literario. De los que no he tenido oportunidad de tratar, me impresionó mucho la muerte Hemingway, sí. Hay mucho creado alrededor del verdadero Hemingway, ¿cuánto era verdad?, ¿cómo era por dentro?, ¿qué paso?, ¿cómo fue ese final? Desde el respeto que le tengo como escritor, su muerte me impresionó.
“Me asumí como alguien que escucha lo que viene de la eternidad”
- Una de las características de tu poemario es la intensidad, lo apretado y, en cierto modo, lo irrevocable de tus imágenes –un punto de aspereza-: “turbio holgazán que hace de la sopa / lepra blanca”, “nacer en la saliva”, “litigio del fémur cuando adopta / una postura ojival sin paliativos”… cómo sabes que son las imágenes que han ir.
- Si supiera, siendo honesto, responder a esa pregunta... sé que son las imágenes que buscaba por dos razonas: me llegan sin buscarlas y, cuando se aquietan en el papel y pasa un tiempo y las leo, me parece imposible que las haya escrito yo. Cuando eso ocurre, surge un efecto conseguido sin buscarlo; no son poemas de amor, requieren de otros campos semánticos, y cuando los leo, sé que eso es lo que quería decir, aunque no sabía qué quería decir. Habla el hombre delgado, con su manera de contarnos lo que pasa, y una voz diferente, la mujer del poeta. Quizás con ella, con la mujer del poeta, he tenido un trato más convencional, más asumible, como de decirla: “cuéntamelo”. Como si fuera la viuda de un amigo. Con la muerte no he tenido que estar muy atento a lo que quería decir. Hay, tú lo has dicho antes, un punto de insolencia con ella, no para que estuviésemos hablando de igual a igual, pero casi; con el hombre delgado ha sido fácil porque, cuando me vi en ese desamparo, me asumí como alguien que escucha lo que viene de la eternidad. Escucho y recojo.
- ¿De qué pérdida viene Rafael Soler?
- Voy a cumplir 75 años en diciembre. Sabré de las pérdidas (en plural) de las que vengo cuando sea mayor.
- ¿Cuánta vida malgastamos?
- El 90 por ciento. Nos quedamos en lo menudo y olvidamos lo grande, cuando la escala de valores es la contraria. Lo menudo es muchas veces crear patrimonio, la seguridad, progresar en el trabajo, medrar, conseguir premios… lo importante, sin embargo, es la cercanía, los atardeceres… queda muy cursi, pero póngase a ver un atardecer y cállese una horita… y me lo cuenta luego.
- Que tu poesía completa no lleve este epígrafe, sino apenas Poesía, ¿significa que seguirás tallando versos y publicándolos?
- Bien visto. El título completo es Vivir es un asunto personal. Poesía. Es como ese tirante rojo de la dama que cortejas cayendo un poquito: mucho sugiere y todo queda abierto para el futuro. Dice el libro que ahí está la obra completa de Soler, seis libros escritos en cuarenta años. No fui capaz de poner la palabra «completa», entre otras razones porque sigo aquí. Ya veremos.
“Me gustaría haber escrito cualquier verso de César Vallejo”
- ¿Qué verso ajeno te gustaría haber escrito?
- Cualquiera de César Vallejo.
- Vaya, pensé que ibas a responderme con «Estaremos en derrota nunca en doma…»
- Maravilloso verso de Claudio Rodríguez. Me lo quedo, Claudio es enorme, pero me debo a lo que me debo: cuando me recuperé de Trilce, que me costó mucho, me abrazó Vallejo y hasta hoy. Es lo que me sale. Hay otros, «que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde», de Gil de Biedma… tantos versos por citar sin demérito de otros…