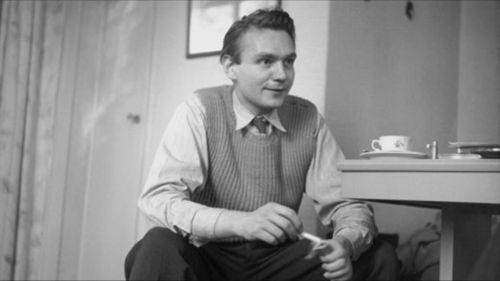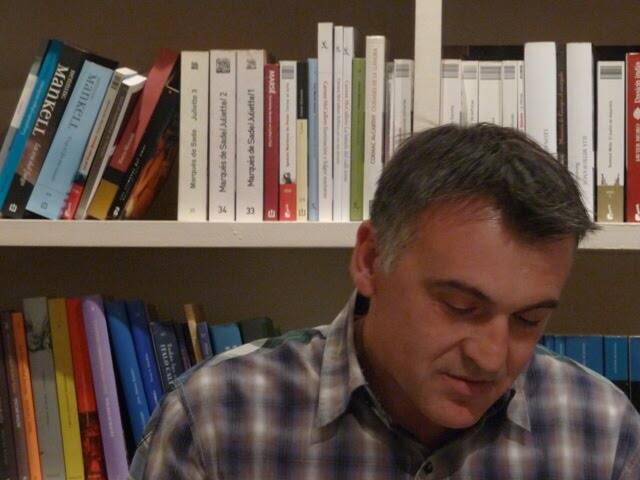1
Seguían flotando a su lado. Desfilando de un lado a otro sin comprender lo que era el silencio. Sin callarse en su deambular por el pasillo, como si formaran parte de un pequeño motín. Coreando en alto lo que hacían o lo que planeaban hacer. Dos de ellas repetían la palabra Muir, apellido de origen escocés, deleitándose en la dicción. Muir como moaré o Muir como morir. Muir, Miur, Muri. Y ella, sentada, las miraba y las escuchaba. Consciente de que no se acomodarían juntas ese día, sus amigas y ella, ante su secreter de cuatro cajones para anotar las lecciones de la mañana tras el desayuno, antes del paseo con los perros.
No podía decir que sus compañeras fueran bien vestidas ni bien peinadas. Ni siquiera que guardaran correctamente las filas. Se habían lavado, pero no se habían preocupado de hacerse una buena lazada del vestido a la espalda ni de subirse las polainas con cuidado, atendiendo a la disposición de la costura, procurando que no se torciera pierna arriba. Tampoco parecían haber dormido mucho. Arrastraban los zuecos y protestaban a su paso, mostrando su agotamiento. O su aburrimiento. La injusticia que se estaba cometiendo con ellas al hacerles cargar los sobres en los que otras residentes habían ido embutiendo las facturas. Al hacerles bajar de las estanterías superiores las cajas de libros, las clasificadoras y los expedientes de la A a la Z (Abad-Zúñiga). Al hacerles agrupar en el suelo de madera las carpetas en las que se habían amontonado sus calificaciones y las noticias más importantes sobre el internado, con fotografías en blanco y negro y fotografías en color. Se dejaban guiar por las órdenes de la directora y la jefa de estudios, que también circulaban ante ella, la privilegiada, la eximida, en su posición cómoda de niña observadora. Mirando cómo las dos gobernantas dirigían los trabajos de rescate y recuperación de documentos. Oyendo cómo insistían en su vamos hija date prisa que es para hoy mientras apartaban a otra alumna. Y ella, sin moverse de un taburete, con los ojos fijos en los dibujos de su libro, sonriendo sin parecer ansiosa ni malévola. Con una sonrisa apocada pero inteligente, intentando pasar desapercibida. Porque era allí donde le habían dicho que estuviera y era allí donde debía estar. De manera absurda porque estorbaba a las demás. Conjurando (o deseando conjurar) con esa sonrisa estéril que surgía sin motivo el odio que le profesaban las internas. Porque era ahí donde le habían dicho que estuviera. Y era ahí donde estaba. Acatando las órdenes como acataban las órdenes las otras, que se movían, aunque ella no. Que se quejaban, aunque ella no.
Como era inteligente, sonreía para pedir disculpas. Con la sonrisa de los que descansaban en su huida a Egipto y la sonrisa del arcángel Baraquiel esparciendo flores. La de los que acompañaban a santa Rosalía de Palermo. Los que confortaban a san Francisco. O la de los seguidores de Abraham. Para aclarar que no tenía la culpa de estar ahí sentada. Que no lo había pedido. Porque si ella hubiera podido pedir algo, habría elegido una taza de chocolate o un batido de chocolate o unas pastas de chocolate. Nunca estar ahí atornillada, leyendo mientras las demás sudaban y maldecían. Sudaban y se manchaban la frente y las mejillas con los dedos llenos de un polvo que se les quedaba pegado a la cara cuando intentaban secarse el sudor de la cara con los dedos. Llenos de polvo.
2
—Sabes por qué estás ahí, ¿verdad? —le preguntó una de las mayores al pasar cerquísima de ella, en el camino que avanzaba por la derecha y se dirigía hacia el jardín desde el almacén.
No. No lo sabía. Sólo obedecía.
—Te van a encerrar —dijo la misma chica al deslizarse de nuevo a su lado veinte minutos más tarde. Con la misma voz. La misma firmeza. Educada y suave—. Ese va a ser tu castigo.
Ella alzó la cabeza, dejó de mirar los dibujos de su libro y sonrió más. Sonrió como si su boca respondiera a una necesidad física. La Asunción de la Virgen. La castidad. La alegoría del invierno. Iba a tener que contar hasta siete. Siete días de la semana. Siete pecados capitales. Siete sacramentos. Siete notas musicales. El siete era un número bueno, y ella era buena. Así que iba a contar hasta siete para asegurarse de que no la dejarían encerrada. Que se iría cuando se fueran sus compañeras. No había motivos para pensar lo contrario.
—¡El libro! ¿Te he dicho yo que dejes de mirar el libro?
Una de las gobernantas, la jefa de estudios, se inclinaba y escupía sobre el sacrificio de Isaac, lo que podía juzgarse como blasfemia por acción, pero ella volvió a sonreír y a hundir la cabeza en la página abierta.
—Retírate esas greñas de la cara.
(Ayuda, ayuda, ayuda) Pidió. Dejando el libro abierto sobre las piernas y recogiéndose con las dos manos el pelo que le llegaba hasta el suelo ahora que debía quedarse clavada en un taburete.
—Pareces una pordiosera. Estudia lo que viene ahí. Apréndelo y retenlo. A ver si así dejas de tener esa pinta de chiflada.
¿Estarían hablándole a ella? ¿No se estarían equivocando de alumna? Era una cosa tan rara esa altanería repentina. Ese desprecio. ¿Dónde, en qué parte de la fila se encontraban sus amigas? Porque tenía amigas. Alguien debía de quererla aún en el espacio en el que había vivido siempre.
—Habrá que sacrificar una cabra.
—¿Qué?
—Sólo así te cubriremos.
Quien le hablaba de esa manera se había comportado con ella como una madre desde su nacimiento. Había sido su niñera. Su hada. Había jugado con sus piezas de construcción, había unido los puntos de sus dibujos de párvula, le había curado las costras, había secado su frente febril, le había explicado a qué se debían las primeras sangres. Y ahora le decía a la menor oportunidad que no debía haberlo hecho. A la menor oportunidad.
—No haberlo hecho.
No haber hecho ¿qué?
Se le estaba marcando el borde del taburete en la parte inferior de los muslos. La textura de la madera, las astillas sueltas.
La directora se mostraba comprensiva, lo intentaba al menos, mostrarse comprensiva, pero no atendía a las preguntas de su pupila porque su pupila, con los puños cerrados y los ojos impresionables, con su rostro de niña atenta que podía tener comportamientos de bestia, esa pupila se hallaba en aquel momento a años luz de ella, la directora.
—Ya se va tu amiga.
—¿Se va también Lucrecia?
—Claro que se va Lucrecia. Se van casi todas. Sólo se queden las que son como tú.
A ella le brillaban los ojos, convencida de haber perdido el color rosa del rostro.
3
¿Qué había hecho? ¿Qué habían descubierto? ¿Lo que hacía en la bañera? ¿Los objetos que se metía en la boca? ¿Que tiraba la carne a la basura o se la echaba a los perros? No sabía en qué iba derivar aquel frufrú de faldas, aquel transitar de expedientes y ahora también de maletas y mantas. ¿Sería para bien lo que estaba sucediendo? ¿Vendría escrito su prometedor futuro en un cuaderno con páginas de pergamino? Su porvenir. Su meta. ¿Estaba destinada a grandes hazañas, hermosísimas aventuras? La profesora de Ciencias Naturales les había dicho un lunes por la mañana (empezaba el mes de octubre) que no eran más que partículas abandonadas en un universo eterno y hostil. Y si ella era sólo un puntito que hablaba y hacía exámenes y compartía con otros puntitos sus pensamientos, sus dudas y proyectos, sus penas y aspiraciones, ¿podía considerarse la elegida y predecir que su existencia se vería exenta de tristezas? ¿Volvería a hablar de Novalis y el Romanticismo? ¿Volvería a mirar hacia arriba, al cielo, y a dejarse llevar por la búsqueda y la introspección sin sentirse una criminal, una alumna marcada? Señalada por los demás.
¿Cómo saberlo?
Lo mismo se estaba volviendo loca.
Debía consultarlo.
Preguntar en qué situación iba a quedar ahora. Averiguar el nombre del pintor que plasmaría en un lienzo su retrato, sus ropas de invierno (bufandas, guantes, calcetines mullidos) y sus pies descalzos en verano. ¿Quién querría tenderse a su lado si sus amigas se iban y si las niñas que tenían padres se iban y si las que podían terminar los estudios en otra parte se iban, y sólo se quedaban allí las crías pobres y sin familiares cercanos que quisieran acogerlas en su casa, al menos una temporada? En sus salas de té. En sus salones. Sus dormitorios. Sus cocinas perfumadas con especias y hierbas aromáticas.
4
Uno de los perros perdía mucho pelo. En la cocina. En el porche. En el pasadizo al que daban las habitaciones. O tal vez se tratara de varios perros a la vez. Había mechones de color blanco y de color naranja por todos los rincones del internado. Sobre las alfombras. Pegados a las patas de los muebles, las mesas y las sillas. La jefa de estudios se agachaba, hacía pinza con los dedos, recogía las pelusas, las examinaba y luego las tiraba por una ventana. O las dejaba caer al otro lado de una puerta abierta. Siempre se había creído (ella siempre lo había creído) que los perros perdían el pelo con la llegada del verano, pero resultaba que también lo hacían en otoño.
—Como los humanos. ¿A ti no se te cae el pelo en otoño?
Acariciar a los perros. Contemplar la variada actividad de los perros. Mirarlos cuando dormían y soñaban que corrían. Oír cómo bebían. Partirles un trozo de pan y dárselo antes de que dejasen de dar vueltas y se lanzasen contra la mano de la discípula que hubiera partido su pedazo de pan o contra uno de los brazos de esa misma discípula o contra sus piernas. Examinarles los dientes, las uñas. Amar a los perros. Querer a los perros como no se quería a ninguna persona cercana o lejana.
—Es muy importante el entorno en que crecemos. Para el desarrollo de las habilidades artísticas, expresivas, espaciales…
Solía decir la directora.
Aunque ahora sólo repetía:
—Y que haya tenido que pasarnos esto al comienzo del curso…
Ella seguía escuchando las voces de las demás en su ajetreo por el pasillo, y notó que se le cerraban los ojos. Para mantenerse despierta se olvidó del libro que tenía sobre las rodillas y se fijó en los cristales de la pared opuesta, que dejaban adivinar las nubes del exterior. Recordó que los griegos creían en la existencia de caminos que llevaban al inframundo. Y se adjudicó la tarea de traducir ese pensamiento al alemán porque el alemán era la lengua perfecta para iniciar su próxima disertación en clase de Filosofía. Mucho mejor que en la de Geografía. Las otras se iban, pero ella se quedaba. Y aquella estampida de colegialas, aquella evaporación de condiscípulas, su traslado, su éxodo, podía ser una buena ocasión para pasar de curso sin tener que estudiar mucho más. Si se iban las alumnas más listas, las que disponían de plumieres llenos de pinturas de colores comunes (azul y marrón), colores raros (malva, terracota) y lápices con diferentes tipos de mina, si se quedaba ella con las más jóvenes y las menos favorecidas, tal vez la pusieran pronto en uno de los pupitres de la primera fila y en un curso más avanzado. Aunque sólo fuera con el propósito de que las profesoras no se largaran también. Para que no desistieran de su empeño. Para que siguieran pensando que su labor tenía un sentido. Que aún podían reconducirla y hacer de ella un ser honesto capaz de reconocer lo bueno y distinguirlo de lo vil. Ya que su naturaleza no le proporcionaba por sí misma las pautas correctas, le harían memorizar los comportamientos más adecuados y lograrían que interiorizara que el obrar individual debía ajustarse a unos patrones conformes a la moral.
De ello se encargarían las cuidadoras que habían vivido siempre a su lado. Las que estaban al tanto de sus debilidades. De los cambios en sus facciones cuando empezaba a quedarse dormida. Sus ansias y contradicciones. Las que sabían descifrar el sonido de sus tripas hambrientas minutos antes del almuerzo. Las que controlaban los extravíos de sus brillantes ojos.
5
Saldría a la pizarra y pondría cruces junto a los nombres de las niñas que se portaran mal.
Muir. Muir. Muir.
Presentaría un escrito bien documentado sobre los cefalópodos. De diez folios. Un ensayo sobre los nombres de las articulaciones humanas. Una relación íntegra de los seres que expulsan llamas.
Muir. Muir. Muir.
Ella había conocido a una señora Muir, pero las demás no lo sabían. No debían saberlo. Sus transacciones tenían que mantenerse en secreto porque sólo en secreto podía venderle una niña a la señora Muir, que quería una hija y que se llevó a la enferma recién llegada con la que aún no se había encariñado nadie y que necesitaba tres gotas de medicina tres veces al día en sus cucharadas de leche con miel. La niña que jadeaba en vez de respirar y arañaba cuando pretendía hacer una caricia. Que necesitaba que le pusieran crema por todo el cuerpo, piernas, pies, y berreaba cuando le inyectaban el líquido ambarino que ella había olido y visto desde sus múltiples y variados escondites de debajo de una silla, de debajo de una mesa, de detrás de un sillón tapizado de rojo y dorado, de detrás de las cortinas que caían hasta el suelo en el aula de las tutoras o inmovilizada en el interior de la blanca estantería que ascendía hasta el techo de la biblioteca. La niñita que a veces lloraba mucho y que a veces no lloraba nada, circunstancias ambas que preocupaban por igual a quienes debían encargarse de ella. Esa criatura con un organismo incapaz de retener la salud.
La señora Muir quería una hija.
Y ella le vendió una hija a la señora Muir. Así fue.
Sólo que la señora Muir no sabía que la niña había nacido hinchada. Cerúlea y decaída. La señora Muir no quería una hija marchita ni quería que su hija marchita terminara muriendo.
¿Se la habría comprado de haber sabido que estaba enferma?
—La señora quiere otro bebé. Y dice que no va a pagar más. Ni un céntimo más. Exige uno sano. Pero aquí no vendemos bebés. ¿Verdad que no? ¿Vendemos bebés, querida? Responde, mi reina. ¿Nosotras, en este internado, vendemos bebés? ¿Lo hacemos?
Ella sí. Lo había hecho.
Y ahora la señora Muir estaba furiosa.
Se había presentado en la puerta de la residencia a los tres días, quizá a los cuatro, reclamando justicia después de haber hecho circular cada pormenor (fechas, costes) de un extremo a otro de la población. Por los rincones en los que se instalaban sus convecinos a beber y comer pipas, a veces sobre un suelo de serrín, a veces sobre la capa restante del químico color coral con el que mataban a las hormigas en los meses de junio, julio y agosto. Por los compartimentos del tren y las vías de la estación, de pasajero en pasajero. Había ido difundiendo su desdicha por los andenes. Había aullado en sueños. Acurrucada en su nido, junto a la cuna del bebé que ya no estaba, pataleando. Chillando que le habían entregado a una niña en mal estado. Una niña que llegó a este mundo descompuesta. Y como aquello era un crimen, tenía derecho a una compensación. A reclamar lo que era suyo.
—Ya me parecía a mí demasiado barata —repetía.
Ella, la alumna que seguía en el taburete y en cuya cabeza se había gestado el plan (estrategia y desempeño), consideraba poco digno y poco propio de un ser aristocrático ir vociferando y mendigando como lo hacía la señora Muir. Tampoco le parecía nada digno haber tenido que mentir en el despacho de la directora después de escuchar la historia de la niña desaparecida y después de que le preguntasen si sabía dónde estaba. ¿Tú sabes algo? Haz memoria, piénsalo con calma, no hay prisa. ¿Qué has hecho? ¿Vas a decirnos qué es lo que has hecho? Tuvo que negar con la cabeza y pronunciar un conciso no, mientras se reafirmaba en su razonamiento avanzado que venía a concluir en que resultaba lícito entregarle un bebé a quien lo requiriera ya que había muchos bebés en el mundo. ¿Cómo iba a sospechar que la señora Muir la acusaría directamente a ella? ¿Cómo imaginar que iba a sentirse tan ofendida? Tan humillada.
Y ahora, mientras asistía al desalojo y a una exclusión próxima a la excomunión, reflexionaba acerca de la necesidad última de semejante comportamiento. La proporcionalidad. Se cuestionaba si la violencia y los excesos de tanta queja iban a influir en unas consecuencias más o menos favorables. Una mayor compensación final. Una reparación más ventajosa. El desagravio.
Qué más daba. Esa sería la cuestión exacta.
Qué más iba a dar.
6
¿La dejarían morir de hambre? ¿Era ese el motivo por el que le habían ordenado que se sentara en un taburete y no se moviera mientras las demás sí lo hacían?
Hasta ellas llegaba el olor del humo de la hoguera que preparaba el jardinero para calentarse el almuerzo, y que anticipaba el calor de las chimeneas, la inminencia del invierno. ¿Debía temer por su vida, la suya, su propia vida? ¿Iban a dejarla morir igual que había muerto la recién llegada? ¿Apreciarían en semejante desenlace algún tipo de justicia divina?
7
La que había sido su nodriza durante años le daba un golpe en la cabeza y luego un golpe en el cuello después de haberle revuelto el pelo larguísimo con las dos manos y después de habérselo enredado. La amenazaba con quitarle sus insectos (mariquitas, escarabajos) y sus animales pequeños (ninfas, cobayas). Sus libros y libretas. Y ella seguía preguntándose por la importancia real de todo aquello. ¿Qué más daba? Con la cantidad de niñas que había allí dentro, con la cantidad de puntitos o partículas de niña que circulaban por el universo eterno y hostil, ¿qué diferencia había entre una u otra? ¿A quién podía afectarle que se llevaran dos bebés o que se llevaran cinco? Uno u otro. ¿Por qué no se la llevaban a ella? Directamente a ella. ¿Querría la señora Muir arrancarla del internado, sacarla por una ventana, por una tubería, por el sótano, y acunarla? Darle sus vasos de zumo al amanecer y al anochecer, sus papillas de fruta, sus purés y sus patatas fritas. ¿Querría la señora Muir ponerle sus vestidos de color aguamarina a juego con los zapatos y las horquillas del pelo? Ay, señora Muir, lléveme a mí. Ay, señora Muir, entiérreme también a mí en una caja blanca de niña virgen.
Las demás no sabían de sus abstracciones ni de sus ruegos. La mayoría ni siquiera estaba al tanto de lo que había ocurrido con la cría enferma a las puertas del edificio. Sólo espiaban de reojo a una discípula que se hacía nudos en el pelo y sostenía un libro de arte sacro sobre las rodillas, azotada por la directora en su merodear pasillo arriba, pasillo abajo, mientras ayudaba a arrastrar las maletas y los expedientes de las que se iban. Aquella alumna iba a ser su desgracia, con todo lo que habían hecho por ella, decía la jefa de estudios. Y la escupía. Aquella muchacha había metido al diablo en su comunidad académica. Aquella criatura que meditaba acerca de que lo bello podía coincidir con lo bueno, pero no tanto con lo útil y lo provechoso, y acerca de que todo lo que le quedaba por hacer esa mañana y esa tarde era seguir hundiendo la cabeza en unas páginas que aún no entendían el concepto de cultura moderna, emitiendo un incoherente sonido entrecortado y neutro. Algo parecido a mah-mah.