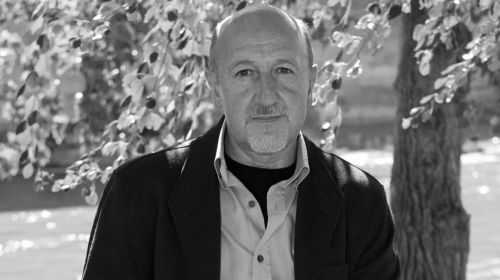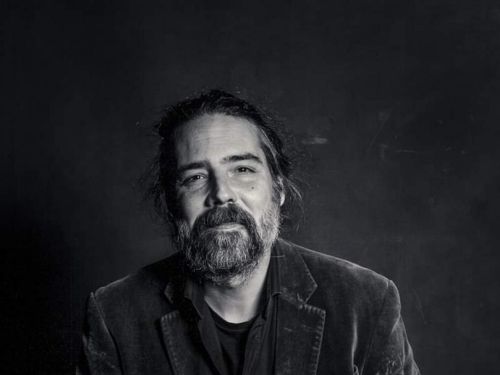
La editorial independiente Animas del Huerva presenta este 2021 —hasta donde sabemos— un único título: Bululú, firmado por Ros Beret (Belver de Cinca, 1980).
Se trata de una pieza que esquiva las lindes del género ya que no se trata de una novela, ni de un ensayo (aunque tiene un poco de ambas), ni tampoco es una colección de relatos o un diario (a pesar de que el autor se conjure con estos géneros). Esta obra nace en las antípodas de la autoficción y, para serles franco, el cuerpo me pide definir su prosa como “autoverdad”. Digo así porque el texto rezuma honestidad y llaneza sin imposturas ni vanaglorias, además de por ser un relato en el que se exploran los rincones de la autarquía y porque nos presenta un conjunto de experiencias y reflexiones que componen la bitácora de un viaje personal fuera de la ruta preestablecida para el autor y para el actor, constituyendo, en lo relativo a la empresa teatral, un modelo de economía de espaldas al patrimonio, una guía para el emprendimiento sin dios, patria ni amo, un manual para planificar negocios de mayor provecho libertario que pecunial o una crónica de lo que implica representar una obra de un género que, no siendo teatro callejero ni monólogo, la pone en escena una troupe formada por un único actor y lo hace en un rincón bien elegido de cualquier pueblo; en lo personal es una autobiografía ética, un bestiario de libertades, una recapitulación de habilidades para la supervivencia o un libro de consulta para el lego en errancia; en lo etnográfico es un recorrido afectivo por los pueblos de Aragón y del norte de España, un decálogo del buen cado y la pernoctación al raso o una taxonomía de la generosidad y el carácter a lo largo y ancho de nuestra geografía; en lo intelectual, además de esa prosa de verdad propia, es una Anábasis del ego sin guerras y sin ejércitos, es un manual de bricolaje para reconstruir un optimismo de las cenizas del camino o, al menos, armar la socarronería precisa para hacer de los despojos telones con los que seguir navegando y, entre otras muchas cosas más, es el relato mitológico de los doce trabajos del bululú.
También es una propuesta y una narración para obrar con voluntad, planificación y estética propias, eludiendo otros condicionantes al margen del disfrute de completar un proyecto personal, especialmente apartando el cáliz de la tentación de aquellos que son mandamientos de la santa madre prudencia y que, arraigados en el subconsciente, los más comunes de entre los mortales no solemos osar cuestionar por miedo al frío, al fracaso y, en definitiva, a la muerte de la cigarra sobre la que estábamos tan bien aleccionados.
Para aquellos que, como yo, quedaran sorprendidos ante la exótica sonoridad de su título, el propio Ros Beret nos pone en antecedentes informándonos de que en El viaje entretenido, de Agustín de Rojas, se mencionaba el variado elenco de cómicos ambulantes que, por aquel entonces, recorrían también los caminos de España, a saber: bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía, siendo el bululú —según Rojas subraya— el más menesteroso de esta comitiva de miserables.
Cabe destacar que, por encima de cualesquiera otras consideraciones, la epopeya biográfica que nos entrega el autor tiene tres rasgos señeros: en primer lugar, nos llega armada con una sublime naturalidad que acerca el ascua de la complicidad a la sardina del errático bululú; en segundo lugar, la semántica con la que se nos trasladan los hechos está compuesta con abierta coherencia y aúna con soltura las voces de Ros Beret y de su nómada alter ego; y, en último término, el texto demuestra un gran sentido del relato, componiendo un cuento novelesco con raigambre en la mejor tradición de la prosa aventurera. Esto, sin duda, ha de tener relación con la santísima trinidad a la que el autor y el bululú se encomiendan a lo largo del relato y del camino, tríada que está compuesta por Miguel de Cervantes, Ítalo Calvino y Robert Louis Stevenson. Los modelos que estos santos de cabecera ofrecen a Beret como espejo en el que mirarse y como escapulario al que acogerse buscando consuelo u orientación son, por este orden, el vagamundo Quijote con la ética de su caballería, el determinado Cosimo Piovasco con sus inquebrantables principios y la nobleza, la magia resistente del narrador oral encarnado en ese Tusitala en el que se convirtiera el propio Stevenson en la isla de Samoa. No es desde los mares del sur, precisamente, desde donde nos escribe el de Belver, sino desde un “descampado de las afueras de la literatura”, como él mismo confiesa. No obstante, ese terreno conforma una isla difícil de encontrar en los mapas que dibujan nuestro tiempo bañada por las aguas de la sociedad del consumo y lo inmediato y azotada por los vientos del seguidismo y la personalidad digital.
Por todo lo expuesto, Bululú, en resumen y a través del cristal con el que leo, es uno de los libros del 2021 a salvar a buen recaudo en una biblioteca que guste acrecentarse en lo insólito, en lo sugerente, en lo atemporal, en lecturas de valor y que enganchen, pues resulta una obra divertida al tiempo que contestataria, supone un espejo en el que mirarse de forma reflexiva y, en todo caso, supone un disfrute al recorrer las gestas de caballería de este cómico de la legua, que con notable solvencia narrativa y un toque de retranca somarda, ofrece muy buenos ratos a aquellos que quieran asomarse a los lances sin truca de su “Gira de la miseria”. Al igual que la tournée del bululú, como no podía ser de otro modo, el homónimo volumen sólo se encuentra en puntos de venta fuera de casi todas las rutas habituales. Por ello, si este título fuera de su interés tendrá que emprender una pequeña exploración para conocer de primera mano las aventuras y tribulaciones de quien se declara “un funambulista de lo incierto, un partisano del teatro popular, un vagabundo de las estrellas”. Suerte en la búsqueda y que lo disfruten a pierna suelta.
Ros Beret, Bululú, Zaragoza, Animas del Huerva, 2021.