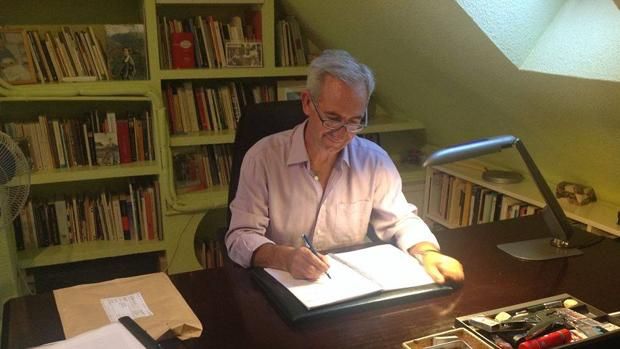Escritura rota, fragmento, quiebra de la linealidad espacio temporal como manifestación de un aliento con residencia en la singularidad y proyectado hacia lo eterno universal.
Habla la luz, claman los colores, las sinestesias bordan el mapa machadiano donde se inscriben los topónimos de una aventura fantástica y real. Una realidad –dolorosa realidad- cuyo rostro transformado exhibe las arrugas de los sueños –estamos hechos de la materia de los sueños, advirtió Shakespeare-, para mejor nombrar aquello que nos hace y nos deshace.
La escritura, nos dice Samir Delgado, en un sustancioso texto liminar, constituye una materialización del sueño y la esperanza habita el tiempo de las islas del exilio. Exilio, el de Antonio Machado, como paradigma de la barbarie, pero exilio también el que todos vivimos por nuestra condición de extranjeros. Somos extranjeros incluso para nosotros mismos. Parece inoportuna esta última observación al contemplar la tragedia de Machado, mas tengo para mí que Samir prolonga la condición y extrañeza del ser humano, desde una crítica social profunda y poco convencional, hacia territorios ontológicos donde muy bien podría resonar la palabra de otro gran desubicado, el poeta egipcio francófono y ciudadano francés, Edmónd Jabès. En Un extranjero con, bajo el brazo, un libro de pequeño formato, proclama: “Aquello que ve la luz es extranjero a la luz misma”.
Pedro Garfias, otro exiliado, escribe: “Qué cerca de tu tierra te has sabido quedar”, y Delgado nos lo recuerda en el epígrafe de Retourner, primera sección del libro La carta de Cambridge. Lo imposible que se vuelve inevitable, dice Juan Larrea en ese mismo epígrafe. La proximidad, tan sólo la cercanía –una cercanía indeterminada y fiada al albur que tropieza con fronteras y pasos clausurados- como único refugio y morada posibles. Las migajas como lecho para el descanso tras una búsqueda indesmayable.
Pero ¿qué tierra es esa que te ha expulsado a la vecindad?
La poeta portuguesa, Ana Luisa Amaral, afirma que “la misión de la poesía, si tuviera alguna, sería preservar memorias”. La escritura de Samir, no sólo preserva las memorias, sino que las enciende, las aviva y claman frente a los terribles muros de silencio, frente al oído ciego y el ojo sordo.
¿Qué tierra es esta –otra vez y mil veces más- que te ha expulsado? ¿Qué esperanza te queda? ¿Y qué esperanza queda para aquellos que no sufren el sufrimiento de los otros?
Arte de la memoria, Delgado abre también, no ya una memoria individual, un espacio inútil de recuperación de la experiencia solitaria de una subjetividad siempre precaria, sino que convoca a otras voces, una gran asamblea de ánimas, que conforman esa verdad que jamás puede alcanzarse de una vez por todas, como nos enseñó Esquilo en su Prometeo. Hasta sesenta y tres de aquéllas comparecen en el libro para dar cuenta, para presentar los distintos matices, planos y facetas de un espacio donde, cabe al pensamiento, se excita el movimiento emocional, la purga del olvido.
Corifeo en el centro de la Orchestra-escenario, Samir Delgado acuerda el registro de un contumaz desorden desde la conciencia clara de la magnitud del empeño que descansa en el ser del no ser, en la plenitud del vacío, en la locuacidad del silencio, en el salpicado de notas para una sinfonía que, desde siempre, se sabe incompleta, y, por eso mismo, tiende a la completitud. Esta es la inteligencia y la razón poética de quien, como Samir, puebla su universo con semejante generosidad. Otra paradoja más que nos atraviesa: la voz propia siempre se inscribe en lo común, en la expresión de lo colectivo. Sólo puede recibir quien sabe dar; sólo sabe dar quien puede recibir; sólo puede escribir quien se atreve a escuchar aun con el riesgo de ser tachado, borrado, diluido.
Portbou. Antonio Machado. Corpus Barga. Dos fotografías para la desolación. La imagen del sufrimiento callado, la vejez anticipada, el aniquilamiento. Ya no hay camino, piensa Concha Zardoya, para el poeta que hizo del camino existencia y metáfora universal.
“El tiempo detenido de ayer en la frontera”, escribe Samir, y continúa: “volver a sentir el periplo vital / frente a su réplica en la pantalla // bajo el impulso inmediato de la mirada / hacia el horizonte de aquel mismo cielo / que fue el tragaluz del último mar // es la terateia: la maravilla del encuentro de la voz / en el eco de cada palabra revivida”.
Respira la palabra. Autarquía de la palabra. Autarquía del mar y del poema. “Y en cualquier instante puede llegar el poema / como un naufragio de Turner / / desde la autarquía del mar / anochece el hotel Bougnol”, nos advierte el autor de La carta de Cambridge.
Las palabras saben de nosotros lo que nosotros ignoramos de ellas, escribe René Char. El poeta francés sabe también que la poesía es palabra en el tiempo. ¿Un tiempo extinto o un tiempo no iniciado, o tal vez siempre reiniciado en el poema?
Todo está siempre abierto a los días azules. Respira la palabra, y Samir Delgado acompaña ese flujo lingüístico y, sencillamente, permite que se exprese. En la página, él es una tachadura. ¿Qué movimiento es éste que armoniza el caudal rítmico con la materia conceptual? Todo tiene en La carta de Cambridge una libérrima naturaleza musical y pictórica, que, afortunadamente, el poeta ha podido anotar. Y, sin embargo, en el libro conviven poesía, prosa, artículo y ensayo. Hasta la ficha artística de “Antonio Machado, 1966”, escultura del aragonés Pablo Serrano, se hace un hueco sin estridencia, en un libro inclasificable y absolutamente necesario.
Acepten, por favor, esta aventura, este viaje iniciático, exploren los límites de la palabra, del ser, de la existencia, gocen con la belleza de la mano de un poeta que honra, sin ninguna duda, la memoria de nuestro Antonio Machado más universal. Ojalá que los dioses concedan a Samir Delgado honra semejante.
Samir Delgado, La carta de Cambridge, Zaragoza, Olifante, 2021