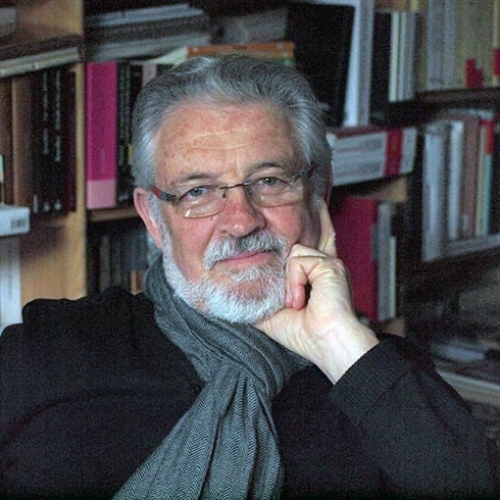Durante la elaboración de la antología Poesía búlgara contemporánea (Olifante, 2021), en la que colaboré en la adaptación al castellano con la traductora Rada Panchonvska, encontré lo que para mí eran un conjunto de voces nuevas y sugerentes. En especial, me llegaron de forma contundente las de Gueorgui Gospodínov y la de Yordanka Béleva, cuyos poemas suelo leer en las intervenciones a las que se me invita.
Sobre Gospodínov, con motivo de la publicación de su novela Las tempestálidas y de su premio Booker internacional, ya he tratado de hablar y señalar los placeres de su lectura, pero sobre Béleva aún no había tenido la excusa que me diera pie a comentar su obra, al carecer de traducciones en nuestro país, hasta esta fecha.
Recientemente, la editorial La Tortuga Búlgara, ha editado su colección de cuentos Los erizos salen de noche -obra que se publicó en Bulgaria en 2022- lo que nos proporciona el deseado pretexto para conocer mejor a esta autora que, a mi juicio, es la dama de las letras búlgaras contemporáneas.
Como tengo por norma centrarme sólo en la obra que nos convoca, para quien pueda interesar, adjunto al final del texto una nota sobre la autora -dado que no hay mucha información disponible sobre su bibliografía-, y paso a dar cuenta de las notas de lectura de su primer trabajo íntegramente traducido a nuestra lengua.
Su reciente obra, Los erizos salen de noche, es un libro delicioso que conviene disfrutar sin prisa alguna. Como con cualquier otro diamante, nos sorprende el brillo que emana, a pesar de su pequeño tamaño, apenas un centenar de páginas en las que se guardan dieciocho cuentos breves. El estilo de Béleva es tranquilo, suave, sedoso -si se me permite-, pues nos encontramos con una Penélope que hila un paño con el que filtrar la realidad de una forma hermosa y terrible, dejando impregnado su tapiz de momentos aislados, que cobran un sentido universal, al alcanzar el alma del lector con sus revelaciones.
De su telar, sosegadamente, surgen piezas que guardan en común varios aspectos: el ritmo pausado, pero firme, del avance del relato; el valor de la palabra en todo su esplendor, es decir, como unidad semántica, pero también como ser vivo que se emparenta con otras formas, con otros sentidos, ampliando el juego de nombrar; la constante presencia de dos planos paralelos: el de la realidad que se narra y el de un universo mágico, sensible, neblinoso, que se funda con los pilares del recuerdo y de la emoción, de los afectos y la tradición, del dolor y del recuerdo de la contemplación de la belleza; así como una precisión en el decir y una riqueza de imágenes, que hace de estos relatos auténticas perlas que rescatar del fondo de la lectura.
Así, por ejemplo, convierte la emoción de cada vida en la llama de una vela en la iglesia, que alguien -en otro lugar- debe encender; emparenta al origen de las personas con su destino, haciendo de ambos una suerte de bienes hereditarios; transforma los despojos en un motivo para conservar la fe; eleva una simple letra a la categoría de brújula de una existencia; convierte una mancha fortuita en seña de identidad; retrata maravillosamente la vida rural, los conflictos étnicos o la herencia soviética a través de detalles mínimos; introduce el lirismo en la narrativa llevando a su prosa a convertir lo terrible en imágenes exuberantes, como si una colección mariposas brillara aleteando ajena a los alfileres que las dejan presas ante nuestra mirada; genera con su emoción el pespunte que mantiene unidas a las generaciones, en especial hace visible la belleza de ese vínculo poderoso y mítico en el que se imbrican abuelos y nietos; señala la importancia de esas mujeres invisibles, pero fortísimas, sobre las que se levantan las civilizaciones; nos ofrece la perspectiva alquímica de la vida, en la que una parte minúscula, un objeto trivial, puede representar a un todo más complejo y amplio; retrata al amor familiar como puzle que se completa con la unión de todos los corazones y al divino como un perro famélico necesitado de misericordia; a la burocracia sistémica como sesgo que marca a las personas aleatoriamente; universaliza la soledad con el plato eternamente vacío en una mesa para dos; enuncia el consabido dilema entre el decir, que nada nombra, y el callar más elocuente o nos presenta la violencia de género armada únicamente con la espada de su voz y de una sencilla palabra, tal que un arándano, por ejemplo, describiendo magistralmente la fuerza del sacrifico que se transmite de madres a hijas.
Si tuviera que recomendar un libro que llevar en el bolsillo para hacer del autobús un lugar de conocimiento, para convertir una sala de espera en un lugar de introspección o un parque en un lugar de ensoñación y nostalgia, no dudaría en sugerirles la lectura de Los erizos salen de noche, de Yordanka Béleva y entonces -en cuanto leyeran con calma sus páginas-, no dudarían ustedes tampoco en sentir que -sin lugar a duda-, nos hallamos ante la dama de las letras búlgaras contemporáneas.
Nota biobliográfica: Yordanka Béleva nació en Térvel -un municipio del noroeste de Bulgaria de unos 6.300 habitantes- en 1977 y es poeta y cuentista. Estudió Filología Búlgara por la Universidad de Shumen y se Doctoró en Biblioteconomía en Sofia, desempeñándose como experta en la Biblioteca del Parlamento de Bulgaria. Es autora de los poemarios Batas y barcas (2002), El momento omitido (2017) y Noticias de la tarde (2024) y -además de la que aquí comentamos- de las colecciones de cuentos El nivel del mar del amor (2011); y de las obras líricas Las llaves (2015), Keder (2018) y La misericordia de Dios (2025), todos ellos -poesía y prosa- aún sin traducción completa al castellano.
Sus cuentos y poemas también han sido traducidos al inglés, alemán, francés, turco, croata y árabe y están incluidos en antologías tanto búlgaras como extranjeras.
Ha sido finalista y ganadora de múltiples premios nacionales -de todos los más prestigiosos-, tanto en la modalidad de poesía como en la de prosa y varios de sus cuentos han sido llevados a la gran pantalla, adaptaciones que también han obtenido reconocimientos internacionales.
Además, ejerce como guía de otros autores en talleres de escritura, así como reseña obras literarias en la web Portal Kultura.