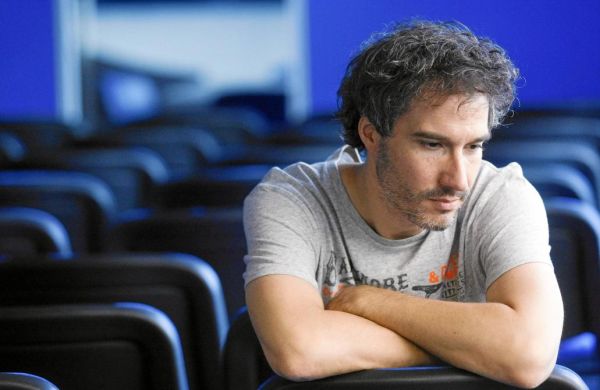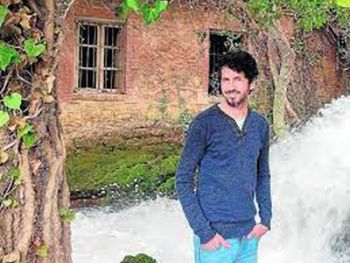Durante mucho tiempo. Había trabajado en el hospital por veinte años. Ya no. Ahora tenía su propia clínica. Ganaba dinero. No vivían mal. De vez en cuando apostaba. Un poco en el casino. Un poco a los galgos. También hacía favores. Y por qué no. El suyo era un trabajo humanitario, altruista. Algunos pacientes no podían pagar. Pobres diablos. Y qué. ¿No se decía eso de los médicos? Altruistas. Más que humanos. Dioses. Pues de vez en cuando, hacía favores. Y qué. No le costaba. En realidad le daba igual. La gente lo llamaba generosidad. Pero. Su madre hablaba de otra forma. Con las vecinas, temerosa. Siempre. Es un chico impulsivo, decía cuando él era un chaval. No tiene mala intención. Redistribuía los juguetes que encontraba. A veces se guardaba algunos antes de ponerlos de nuevo en circulación. Y qué. Nunca consiguió que alguno lo tentara lo suficiente como para quedárselo. Su madre no tenía dinero. Una viuda. Mala salud. Joven, pero. Envejecida por el sufrimiento prematuro de la pérdida de un marido. Y un hijo. Mamá no puede comprar juguetes. Haz los deberes. Juega con lo que encuentres por ahí. Pobre mamá. Cada vez que le daba la espalda al hijo, él batía el récord de encontrar juguetes. O descubría un agujero. Su hermano imaginario y él. Ambos. Dentro.
Su mujer opinaba que estaba loco. Y eso en un médico no está bien. No cobrar a sus enfermos. Animarles a operarse. Comprar regalos. Cosas inservibles. Para ella. Para el hijo. Para él. Apostar. Exceso de imaginación, decía. Su mujer. Que lo había hecho todo por los dos en el pasado. Exceso de irresponsabilidad. Excesos que les estaban arruinando. En el presente. Había estado enamorada de él. Lo había amado. Lo había visto desnudo. Nadar en el mar en invierno, fuerte, poderoso, sin miedo. En verano había cerrado puertas y ventanas para que nadie los oyese follar. Era ella. Entonces.
Pero.
Ahora lo despreciaba. Se había vuelto pequeño. Se despertaba por las noches y la veía mirándolo. Sin comprender. Espantada de su pequeñez. Quién es este hombre, parecía insinuar. Suplicar. Los últimos años no había dejado de suplicar. Con la mirada. Con el cuerpo. Con las manos. Que vuelva el poderoso nadador. Que vuelva. Su silencio le reprochaba que la hubiera abandonado. Que practicase la medicina como si fuera una actividad vil. Como si ganar dinero fuese despreciable, parecía decir. Lo avergonzaba. Su mujer lo avergonzaba. Adoraba sus miembros. Sus hombros. Su vientre. Sus pies. Pero por separado. A veces, se la imaginaba inerte. Descuartizada. Víctima de un accidente. Con el cuerpo lleno de llagas. Entonces recurría a él. Había intentado explicárselo. ¿Qué sucedería entonces si no tuvieses dinero con que pagarme? ¿Cómo puedes ser tan morboso?
Pero.
No entendía su falta de interés por el dinero. Y quería dejarle. Aunque. Eso lo estimulaba. También sus pacientes tenían miedo. De sus diagnósticos. De los medicamentos. De las facturas. De una operación. A veces parecían odiarle. Sentía piedad. Compasión. Por ellos. Por su mujer. Por todas las criaturas que se arrastraban en este mundo en busca de protección y no la hallaban.
Él estaba tranquilo.
Fue poco antes del decimocuarto cumpleaños del hijo. Su abogado llamó. Tenían un problema, dijo. Siempre. Es urgente que hablemos, esta vez es algo serio. De verdad. Siempre era urgente. Y serio. De verdad. ¿Y qué? No le dio importancia. Tantas veces había estado con el agua al cuello. Se reía del agua, él, el nadador. Y del cuello. Su madre le había enseñado que el dinero era despreciable y que no había que hablar de él. Reunió los objetos íntimos de su hijo cuando murió. Y los vendió. A él le habría gustado conservarlos. Las medallas de judo del hermano. Los libros de inglés. Los cromos. Los zapatos. Muchas cosas. Por las noches había dormido en la cama del hermano, cuando murió. Imaginado que era él. Se arañaba el pecho con una cuchilla de su padre. Sangraba. La madre lloraba y clamaba al cielo en silencio. Se preguntaba por qué. Por qué. Primero un marido. Luego un hijo. Y ahora, él.
Algunos pacientes no podían pagar. Otros tardaban en hacerlo. Y la gente no enfermaba como antes, le dijo a su abogado. No lo hacían. Eran prudentes. Y listos. Enfermaban sólo cuando se lo podían permitir. Asombroso, dijo el abogado. Pero y qué. ¿Y qué? Cuando se lo explicaba a su mujer, ella tampoco entendía. Soriasis que curaban solas al segundo mes de tratamiento. Cataratas que dejaban de progresar. Leucopenias que remitían tras meses de estacionamiento. No entendían. El paciente que tenía enfrente lo miró. Estaba recién intervenido de urgencias. Un agujero en su cuello de lo más desagradable. Hará falta un milagro, dijo el abogado. No pagas al fisco. Apuestas. Vas a perder. Perder, se rió él. El paciente se revolvió en el asiento. Ven a verme, dijo. Y colgó el teléfono. Discúlpeme. No se preocupe por nada. Verá como todo se arregla. ¿Es necesario, doctor? ¿Si es necesario? ¿Operarse? Sí. Lo es. El aire salió de sus pulmones y se escapó por el agujero de su cuello. No era un hombre joven. Ni atractivo. Era un paciente normal. Como todos. Sin embargo. Si jugaba bien sus cartas. Si podía disponer de otra oportunidad. Ninguna mujer le susurraría al oído con un agujero así en su garganta. Eso no.
Antes de marcharse, la recepcionista lo interceptó. Habían llamado del concesionario. La moto. El cumpleaños. El regalo del hijo. Han dicho que puede ir a verla cuando quiera. La recepcionista era una chica joven. Lo miró con extrañeza. Sorprendida. Con una imperceptible mueca de ironía en su expresión. Una moto no era para un hombre como él. ¿Una moto no era para un hombre como él? Es para mi hijo, le explicó. Ella se encogió de hombros. Masticó su chicle. Sonrió. Con la boca en forma de corazón. Le habría gustado desnudarse. Mostrarle su pecho de nadador. Arrancarle la ropa a ella y lamer su boca en forma de corazón. Entonces, cuando gimiese de placer, reírse de su juventud. Qué suerte, dijo ella alegremente. Será mejor que me marche a comer, Esther. Se llamaba Esther. Llevaba poco más de un mes trabajando allí. No sabía hacer nada. No sabía manejar el ordenador. Iba al instituto. Se pintaba corazones blancos en los extremos puntiagudos de las uñas. Hablaba inglés. A mí nunca me han hecho un regalo así, dijo. Elevó los ojos al techo. Una moto. Una moto, sí, dijo él. Pero pequeña. Para que se pasease por los alrededores. Cerca de la madre. Eso le había hecho prometer su mujer. Si la ley lo permitía, por qué no ella. También ella había sido joven una vez. También había ido en moto. Utilizado la moto para experimentar. Para apretar los muslos e imaginar. Para aferrarse a la cintura del placer y morderse los labios en forma de corazón. ¿O acaso ya lo había olvidado? Ella. Ella lo había olvidado. La puta que se abría de piernas en la trasera de su coche después del cine. Ella había olvidado cómo se deseaba. Cómo era nadar contra las olas. Lo había olvidado a él nadando contra corriente. En invierno. Había rebatido casi todos sus argumentos. Había hablado contra el dinero. Contra la madre. Contra su pequeñez. Pero. ¿Cuándo empezaría a pagarlo? Entre un perro y una moto siempre me quedaré con una moto, dijo Esther.
Tomó el camino que llevaba al despacho del abogado. La calle gris. Brumosa. La lluvia fina. El tráfico. Todo tan lento. Tan angustioso y tan lento. Frenó bruscamente ante una señal de stop. El coche de atrás lo embistió suavemente. Un muchacho asomó la cabeza por la ventanilla y se puso a gritar. Como su hermano. Podía verlo nítido como ayer. Como el mismo día que sucedió. La lluvia acolchaba los gritos. En la pensión. En el colegio. En la calle. En el cementerio, donde esperó que su madre gritase. Pero. La madre no gritó. No lloró. Y el hermano se fue. Un muchacho fuerte, escapándose por entre las gruesas losas de muerte. Elevando hacia los asistentes su dedo corazón. Jajaja. Quince años.
El chico del coche de atrás arrancó. Pasó de largo. Su dedo levantado. Pensó en el hijo. Repetía curso. No hacía deporte. No le daba el sol. Pasaba las tardes en su cuarto. Con la Nintendo. Chateando. Con el móvil. Con nadie de carne y hueso. Su mujer se preocupaba. Lo regañaba. Lo quería grande. No pequeño. No un muñeco como él. No quería que desperdiciara el tiempo. El tiempo. Pero. El hijo era manso. Sonreía. Dejaba caer su cuerpo inmenso de hombre aún pequeño, prometedor, sobre el somier. Él no quería estar presente. Iba. Venía. Cuando pasaba la tormenta, entraba en la habitación. El hijo estaba enfrascado en el ordenador. Qué haces. Ya ves. Pero. No veía, no. A veces probaba a hablarle del hermano. ¿El muerto? Sí. Consiguió una moto. La arregló. ¿Dónde? En un desguace. ¿En un desguace? Sí. La arregló. Él solo. La desmontó. La limpió. Volvió a montarla de nuevo. El hijo se fue apartando del ordenador. Luego, su hermano se la regaló a él. ¿Y dónde está ahora? No lo sé. ¿No lo sabes? Es mentira. No había tratado de inculcar en el hijo su pasión por la medicina. Y el hijo… ¿quién iba a ser? ¿Quién era ahora? Volvió la cara hacia el ordenador. Los tendones de su cuello tensos. Como los tallos de una planta. Es mentira. No es mentira, dijo él. Debe de estar donde la abuela, dijo. La encontraré.
No la encontró.
Por encima de los edificios, hacia el oeste, una gruesa línea de nubes se iba ensanchando. Aparcó en zona prohibida. Cuando empujó la puerta del despacho, oyó la tormenta tras de sí.
Lo encontró trabajando. Llevaba su traje azul y su corbata. Y su camisa de abogado. Se tomaba la vida muy en serio. El abogado. Como si la vida fuese algo cuyo rendimiento hubiese que demostrar. La vida no es un juego, decía. No se podía vivir despreocupadamente. Como si todo fuse un juego de bloques que hubiera que encajar. No se podía vivir como él. Sin tratar de demostrar nada. ¿Qué tengo que demostrar?, preguntaba él. Que eres lo que dices ser. Solvente. Buen médico. Lo soy. Nadie lo diría en cuanto a la solvencia. En cuanto a lo de ser buen médico… En este juego se pierde con facilidad. Has dicho antes que la vida no es un juego. Pero. Lo era. Un juego de bloques que había que encajar. Quito este bloque de aquí y lo encajo allá. Un abogado encaja cosas dentro de otras cosas, se dijo. Si lo consigue, es feliz. Le gustaba sentarse en el despacho de su abogado. Y escucharlo. Sus esfuerzos por encajar los bloques. Sus razones. Sus esfuerzos por hacerlo encajar a él. Mientras él asentía. Mientras él fingía que entendía.
Le ofreció café. ¿Algo un poco más fuerte? No tengo nada más fuerte. Cogió la fotografía que había sobre el escritorio y la observó. El abogado y su mujer. Y un bebé. El abogado sacudió la cabeza. Se acabaron las apuestas, dijo. Le habló de la auditoría. De las irregularidades en las declaraciones de la renta. Vas a perder tu negocio. ¿La clínica? La clínica. La clínica es mía. Es del banco. Una incómoda verdad. Se levantó y caminó por la habitación. No puede ser tan grave. Observó de nuevo la foto. Estás exagerando. El abogado y su mujer. Y el bebé. Hipotecaré la casa, dijo. Siempre estás jugando a perder, dijo el abogado.
Ella lo llamó por teléfono y lo anunció. No fue una advertencia. No fue una celebración. Simplemente lo anunció. Y el hijo nació nueve meses después. Él volvía de su trabajo en el hospital y miraba la cuna donde dormía el hijo. A veces, lloraba. A veces, lo miraba llorar. Y otras, no podía mirar más. Pensaba en el hermano muerto. Pensaba en lo que le había robado a su hermano. El hijo. La mujer. El trabajo en la clínica. La casa. Luego ella venía y lo rodeaba con sus brazos y él olvidaba que era un mezquino y un bastardo. El que sobrevivió. Desabrochaba su camisa con sus dedos como lazos. Los derramaba sobre su pecho. Y sus pezones se erizaban. Y su miembro se levantaba. Y ella gemía y suspiraba y sus ojos se volvían vidriosos cuando entraba dentro de ella y no podía dejar de pensar en la hinchazón de sus ojos anegados de deseo y de compasión y de amor. Y entonces, la madre enfermó. El cáncer tomó posesión de la escena familiar. Manteniéndolo todo a raya. Y quedó atado a una vida pequeña de nadador cobarde. Cerca de la orilla. La madre era menos importante que la mujer. Pero. Moriría también.
Condujo distraído hasta el concesionario. La lluvia le hacía sentir ingrávido. Lento. No podía pensar. No quería perder la clínica. Pero. ¿Qué podía hacer? ¿Hipotecar la casa? La casa era de ella. Su herencia. Todo ese maldito dinero que se fue. En la clínica. En las operaciones de la madre. En las apuestas. Maldito dinero de ella. Te juro que lo quemaría. La casa, el dinero, todo. Y lo habría hecho de no ser por la última apuesta. Aquella racha de buena suerte. El último y desesperado esfuerzo del nadador. Pero. La racha se había terminado, al parecer. En el casino lo toleraban. Le dejaban jugar. Perder, más bien. Excepto alguna pequeña ganancia, todo para ellos. Estúpido. Torpe. Ella ya sólo veía en él la mitad de un hombre. Y cómo impedirlo.
El vendedor lo esperaba en la puerta. Era un hombre con un solo brazo. Tardó unos segundos en reaccionar. La última vez también le sorprendió. Volvió a presentarse como entonces, extendiendo el brazo izquierdo. Él dudó. Se miró las dos manos. ¿Qué mano debía ofrecer? El otro volvió a decirle su nombre, que ya no recordaba. Silas. Silas vestía un buen traje. Sintió admiración por él. Llevaba el pelo peinado hacia delante, con clase. Como un emperador. Me alegra volverlo a ver. A mí también. Silas metió su única mano en el bolsillo. Vayamos a ver la moto. Tenía una hilera de dientes perfectos. Dos arrugas en el entrecejo. Introdujo en la puerta una llave que entresacó de un manojo. Pero. No era esa. Lo siento, dijo. Nunca sé cuál es. Del llavero sobresalía una cosa con pelo. Una pata de conejo. La miró un momento con asco. Silas lo advirtió. Dejó de moverla. Nunca me separo de ella, dijo. Le explicó que era su talismán de la suerte. Él no tenía un talismán, pensó. Hace años tuve un accidente. Nadie daba un duro por mí. Se miró la manga hueca de su americana y guardó silencio.
Entraron en el hangar. Aquí está, dijo. Había unas cincuenta motocicletas aparcadas allí. Alineadas, limpias. Parecían nuevas. Silas se detuvo ante una de color azul. Grande. En la foto no le había parecido tan grande. El sillín ancho. Las ruedas tan gruesas como las de un coche. Qué le parece, preguntó Silas. Demasiado grande para un chico. Cómo dice. A qué chico se refiere. Al mío. ¿Esta moto no es para usted? Es para mi hijo. Cumple catorce años el domingo. Silas pestañeó. Extendió la mano izquierda y la llevó hasta el lado derecho de su cráneo, por encima de la cabeza. Se rascó. La maniobra no resultó natural. Eso cambia un poco las cosas, dijo. Aunque es una moto inofensiva para un adulto, a un chico podría impresionarlo. Será difícil de maniobrar. Es demasiado grande, sí. Demasiado grande para un chico. Y demasiado cara, le dijo al vendedor. Podría rebajarla un poco, eso no sería problema. Pero. No se trata de eso. Era demasiada moto para un chaval. Él rodeó la moto. Pasó la mano por el sillín, mientras Silas guardaba silencio. Sólo cumplirá catorce años una vez.
Soñó con el día en que la madre los llevó al balneario. Un gran hotel anticuado, al lado del mar. Con la lámpara del gran salón encendida. A su madre la había invitado un señor que venía a casa algunas veces. También venían otros. Traían regalos. Y chuletas. Cuando vivía el hermano, se reían de ellos a escondidas. Ahogando las risas con un almohadón. Cuando murió, él dejó de reírse. Intentaba hablar con ellos. Agradarlos. En el sueño, la madre le pedía que fuera amable con el hombre que los había invitado. Él sonreía y su cara, al mirarse en un espejo, era diferente. Vieja. Se contraía en torno a un gran agujero en el centro del gaznate. Pero. Aún seguía habiendo en ella algo familiar.
El domingo se levantó temprano. El día del cumpleaños del hijo. Mientras ellos aún dormían se duchó. Se abrigó. Fue al garaje en busca de la moto.
Condujo deprisa. Sin casco. El aire le presionaba en la cara como si fuese algo sólido. Le cerraba los ojos. Todo él, gravedad. Carne blanda y mortal. ¿Y si moría? No hacía falta rodear todo el pueblo para ir a la panadería. Pero. Aceleró. Podía morir. Solo con apartar un poco la mano del manillar. Sintió su peso contra el suelo. Contempló la imagen. La posibilidad. Pero. Nada parecía presagiarlo. La muerte súbita, sin presagio, no tenía emoción. Ni siquiera parecía real. Qué emoción tenía estar vivo un instante y al instante siguiente no. La emoción estaba en el camino. En la transición. La música, el crescendo, la conciencia, el redoble del tambor. Frenó con elegancia frente a la panadería. Luego condujo despacio hacia casa.
Ella llevaba puesto el camisón. Lebón ha llamado, dijo. Lo miró. ¿Vas a venir a recoger a mi madre?, dijo él. Se había puesto una sudadera encima del camisón. Una imagen procaz. Evitó mirarla. Pero. La miró. Ella apartó los ojos y bebió de su taza de café. ¿Por qué llama en domingo tu abogado?, quiso saber. No lo sé. Se acercó y puso una mano en la cintura de su mujer. Ella se apartó. Qué ha pasado esta vez. Nada, dijo él sin mucho acaloramiento. No ha pasado nada. Es domingo. Es el cumpleaños del niño. Tengamos la fiesta en paz. Ella dejó su taza. Se abrazó la sudadera y salió al jardín.
Volvió al dormitorio. Se lavó las manos en el lavabo y se masturbó. Se contempló en el espejo mientras lo hacía. Su rostro contraído. Sus músculos en tensión. Ella solía decirle que la excitaba verlo así. Sintió los lametazos del placer en la base de la espalda. Pasando de largo. La rabia. Él había crecido hasta hacerse mayor. El hermano no. Pensó en ello y se puso a llorar. Pensó en ello y en que era imposible correrse y llorar a la vez.
El hijo lo acompañó a la estación. Aún seguía lloviendo. Las luces de las farolas dibujaban conos amarillos sobre el pavimento mojado. Temía el encuentro con la madre. La madre sería la misma de siempre, más vieja. Más frágil. Más pequeña. Pero. El hijo conectó la radio. Hubiera querido apagarla. No estaba de humor. Le pidió que no mencionase la moto delante de la abuela. Por qué no, dijo el hijo. Mientras tecleaba en su aparato celular. Sin apartar la vista de él. No lo hagas, dijo él. Pero la verá. No lo hagas. Su madre lo miraría con severidad. Sin sitio donde esconderse. No sé por qué le tienes miedo a la abuela. No le tengo miedo a la abuela. Pero. Cuando vio sentada a su madre en uno de los bancos de la estación, sola, junto a sus dos maletas viejas, sujetando un paraguas negro, supo que sí. De sus silencios. De su distancia. Del sonido de su voz. El hijo no se apresuró. Tiró de él. La abuela los observó acercarse. Hola mamá, dijo él. Hola, contestó la madre poniéndose en pie. Él recogió las maletas del suelo, mientras el hijo le hablaba a la abuela de la moto. Sintió subirle el rencor a la garganta. A la cabeza. Hubiera querido golpearle. Al hijo. Pero. Se quedó callado. Paralizado. No pudo hablar. La madre no dijo nada. Tosió y se encorvó sobre su bolso. No se parecía a la mujer del balneario ni a la que vendió las cosas del hermano. Apenas se parecía a sí misma.
La mujer los esperaba con la comida preparada. Comieron en silencio. De vez en cuando, el hijo dejaba escapar una risa mientras miraba la televisión. Llovía. Su mujer le preguntó a la madre por algunos detalles del viaje en tren. La madre contestaba sin mirarla. Mientras empujaba la carne en el plato con el tenedor. Tomaron la tarta en el salón. El hijo preguntó por la moto. No podían salir con ella y tuvieron que conformarse con conducirla por el jardín. Su mujer y su madre bebían café en la cocina o salían al porche. No hablaban. Las observó desde lejos. Como si fueran algo amenazador. La madre, sentada en la tumbona sacudiéndose un hilo de la falda. Su mujer, de pie. Inmensa. Poderosa. Si él hubiera tenido de niño una amiga como ella, así de fuerte. Así de fría. Así de poderosa. Si hubiera podido disfrutar de su favor.
La madre se fue a dormir temprano. Empezó a beber cuando el hijo y la mujer subieron a su habitación. Ella miró con asco la botella de Smirnov. Y a él.
Le dolía la cabeza. Tenía la boca pastosa. Rigidez en la parte de atrás del cuello. Llamó a la clínica. Le dijo a Esther que no iría hoy. ¿Puedo irme a casa?, preguntó ella. No, contestó él.
Delante del desayuno tuvo ganas de vomitar. Donde está mamá, preguntó a su mujer. Su mujer no contestó. Abrió una ventana. El olor de fuera penetró en la cocina. El humo. El hedor de las hojas podridas. De la turba. De los cuervos y las tumbas. Se levantó. Llevó la taza al fregadero y dijo que se iba a dormir. Tu madre está fuera, dijo ella, en el jardín. Hace frío, dijo él. Hay quince grados, dijo ella. Lo miró un instante. Luego se dio media vuelta y se puso a fregar los platos. Él la contempló. Su silueta compacta. De una pieza. Sin fisuras o articulaciones. Sin huecos. Sintió en la entrepierna el inicio de una erección. Se acercó a ella por detrás. No tuvo tiempo de volverse. La empujó contra el fregadero y la inmovilizó. Tiró del pantalón del pijama. De la goma de las bragas. Metió la mano entre los muslos y los separó. Ella se resistió. Oía su respiración jadeante, llena de rabia, cerca de su cara. Pero. No se detuvo. Abrió los labios del coño y la penetró con el dedo. Estaba húmedo. Luego se bajó los pantalones y se masturbó, antes de metérsela por detrás. Mientras le aplastaba las tetas con las manos. Mientras la aplastaba contra su pecho de nadador. Mientras ella forcejeaba para zafarse de él. El camión de la basura se detuvo al otro lado de la verja del jardín y se marchó. Ninguno de los dos dijo una palabra. Ella estaba llorando cuando la apartó de sí.
Una escena navideña. Él y su hermano sacando las bicicletas del garaje para ir a jugar. La calle llena de nieve. Y un perro. Y montones de personas alrededor del pobre animal.
En un banco, cambió el cheque. Tomó la dirección del casino. No era la hora de mayor afluencia. Pero. Se sentó un rato en el bar, para abarcar todas las mesas de un vistazo. La gente que estaba reunida allí no parecía temerle a la adversidad. Parecían muertos. Muñecos. Nadie permanecía mucho rato en el mismo lugar. Todos querían lo mismo.
Perder.
Abandonó la barra y dejó atrás el bar. Salió a la terraza. El mar no se veía. Se oía. Tras las dunas de arena. Se sentó en la barandilla y observó a su espalda el interior tras el cristal. Como en una película muda. La mesa del black Jack. La ruleta. Todos iban solos al casino. Como él. Hombres y mujeres solos, pequeños, moviéndose nerviosamente de un lugar a otro. Cuestión de tiempo.
Dio la espalda a la escena y contempló el horizonte. Ancho. Oscurecido. Ante él. Saltó la barandilla. Se descolgó por la pared rocosa, resbalando por ella, y llegó al suelo. Comenzó a caminar por la arena. Primero se quitó los zapatos. Luego se quitó el abrigo y lo abandonó sobre unas rocas. Después el resto de la ropa. No dejó de caminar. El mar seguía sin verse. Pero. Se oía. Allá. Solo. Un poco más allá.