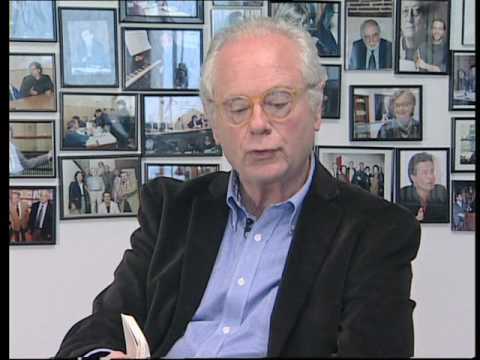
Se trata de explicar aquí los procedimientos que Ferrer Lerín utiliza para construir ciertos textos, que es, a la postre, una de las características diferenciadoras con respecto a otro tipo de poesía que predominaba en el panorama lírico castellano en los sesenta, hasta la actualidad.
No se trata de señalar sus temas, que son variados y que, a veces, pueden coincidir con los procedimientos líricos que utiliza, pero me refiero a un lenguaje procedente de esos lugares, vetados para la poesía ortodoxa tradicional. Lerín no enmascara esos otros lenguajes ni procedimientos, ajenos, en un principio, a la labor de la lírica tradicional, cuyo paisaje humano y sentimental, corresponde con el objeto y con el sujeto del propio poema, Lerín, en este caso, utiliza esos materiales ajenos y los incorpora sin prejuicios formales o técnicos y los transforma en poema.
Paleografías
Este proceso puede advertirse claramente en Fámulo. Es un proceso consciente mediante el cual, el autor, utiliza un material externo, en un principio, a la propia práctica poética, pero relacionado con el lenguaje. En este caso, el libro Fámulo, y su texto homónimo, que está basado en el libro: Calzada de Valdunciel. Palabras, cosas y memorias de un pueblo de Salamanca, de Pascual Riesco Chueca, donde utiliza palabras y expresiones de aquel lugar:
«Bollo maimón / pan de farinato / cazador de tendencias /(no se empleaba entonces la palabra viento) / garbanzos torrados / piedra de manteca / lanzaban su relincho / mujeres relinchando /ese jirijeo grito de la fiesta[…]»
Palabras que mezcla también con el recuerdo de sus años de estudiante. Le ha servido esta modalidad dialectal del habla castellano-leonesa para construir un poema sobre el pasado.
Este proceso de recuperación de material escrito puede verse en toda la sección de Paleografías de Fámulo, porque no solo le sirve este material édito, como en el caso anterior, sino que también le sirve algún texto encontrado (similar al trabajo de recogida de muestras, A.C.) olvidado por alguien en una nota aparentemente sin importancia, como puede ser la que escribió su hijo, Miguel Ferrer Jiménez, en una hoja. En el texto “Cotas de excelencia”, donde el autor juega a escondernos lo que ha escrito él y lo que dejó escrito su hijo, dice:
«No había nacido. / Época nefasta pues por no conocer la vitalidad de las creaciones artísticas / época de “Prolongación de Claudia” / o “Eres un único”. / Se agrupan los cautivos. / Una de las ciudades de Calvino.//
Libros antiguos
Es otro procedimiento habitual en Ferrer Lerín, (y una variante de las paleografías), con la diferencia de que, en este caso, solo se basa en libros antiguos: Diccionarios, Libro de la caça de Alfonso X, Libro de la Cadena, Libro de cetrería del rey Dancos entre otros y cumple, fundamentalmente, una labor de interés semántico, el rastreo metódico en busca de palabras no halladas previamente, los hápax, donde puede verse la pasión filológica de Ferrer Lerín, véase Bestiario de Ferrer Lerín, donde se vierte parte de su inconclusa tesis doctoral.
La belleza expresiva del lenguaje antiguo, con un alto valor sincrónico, mediante la transcripción del poeta, lo convierte en un discurso desactualizado por su componente diacrónico, pero, cuyo resultado es de una fuerza inigualable que transforma en poema un texto desvinculado de la intención poética, forzando el autor, la pertenencia de un texto extraño a un género para el que no había sido diseñado en ningún momento, de ahí, que se produzca esa extrañeza recurrente en ciertas piezas de Ferrer Lerín, al tratar de trasladar, (esa es la labor del poeta, el trasvase de contenidos), materia ajena a lo lírico y lo convierte en un texto mejorado, desubicado, al extirparlo de su matriz original donde cobraba sentido pleno. En Fámulo hay dos textos que reflejan lo que se ha dicho antes: “Inscripta” y “Segmenta” que utilizan como fuente el Libro de los sellos redondos de hierro o Libro de la cadena, que recoge los fueros de la ciudad de Jaca.
En “Inscripta” dice: «Illo anno quando rex Garsias venit super Iaca et cremavit illo burgo novo /[…]las tierras a comprar qui es Iacca en lo barri de Burnau fueron tasadas/ […]
El poeta vierte en el texto moderno las oraciones en latín medieval y los mezcla con otras frases en castellano de su propia producción poética, procedimiento de palimpsestación lírica que utiliza material desechado y lo usa en su nuevo texto, mientras va descubriendo capas léxicas de la superficie, explicación de que nuestra forma de escribir no es más que una constante actualización idiomática de nuestro primer lenguaje, el barro léxico que Lerín somete a una hidratación textual y convierte en moderno tras un proceso de catalogación arqueológica urgente.
Como producto de ese estudio y lectura en libros anteriores al S. XX, que puede verse en diferentes lugares de su obra, surge el hallazgo, donde Lerín procede como el científico atento, en busca de nuevas étimos para catalogar su desaparición. Ironía textual ya que al escribirse el hápax desaparece y se actualiza. Rizo idiomático al que acostumbra Lerín.
Hápax (legómena)
Literalmente, hápax legómena significa: “lo que se dijo una vez”, procede de manera parecida a aquello que en el arte sacro se ha denominado Acheropita, lo que no se ha hecho a mano, sino de forma involuntaria, lo digo, porque los hápax estuvieron también muy relacionados con la traducción de los textos sagrados hebreos y griegos paleocristianos que tuvieron una traducción problemática o incorrecta, y que se vertieron al idioma incipiente y se fosilizaron allí. En este caso que mostramos a continuación, Lerín nos devuelve un hápax relacionado con los animales donde nos ofrece una erudita lección de geo-etimológica que cristaliza en el texto “Lorra”, en Hiela sangre. [pp. 95-96]:
«Una lorra / no evita siempre al humano / se sabe/ autora de burlas provocantes a risa /porque / no hablamos de la zorra de carne[…]No identifico el poema, ¿a qué libro pertenece? / Ferrer Lerín: No tiene llibro aún; es un homenaje a lorra, un hápax. […] En el famoso opúsculo Sobre el animal cebra que se criabaen España (1752) del Padre Sarmiento se dice que «los Golpejares son sitios en que abundan de Lorras».
Y nos ofrece a continuación una explicación filológico-toponímica sobre el posible origen del étimo errante.
Traducción errónea
Muy relacionado con esta técnica textual del hallazgo, algo que siempre llamó poderosamente la atención de Lerín son las traducciones erróneas, el mismo Lerín, como hemos dicho, traduce una obra tan difícil como la de Tzara, así como Tres cuentos de Flaubert u Ossi di sepia de Montale. La traducción como esa parte en el reverso de la creación literaria, por ello llama tanto la atención al autor, porque hace derivar al idioma y sus recursos sintagmáticos que construyen la comunicación directa. En este caso que ofrecemos de Hiela sangre, se trata de una traducción sobre un pueblo indígena, los botocudos, palabra con la que los portugueses se referían a los habitantes de Brasil por llevar botoques, es decir, aros de metal o madera en los labios y en los lóbulos de las orejas.
«Eran amplios y planos / los cheekbones altos / la nariz bridgeless pequeña / las ventanas de la nariz anchas / y la proyección de las quijadas leve.[…] Era nómada cazador-gatherers / el vagar desnudo en las maderas y vida del bosque […]su solamente armas eran caña[…] bambú nariz flauta[…] (p. 87-88)
Enumeraciones y censos
Aquí reúne dos modalidades, la pasión por los libros antiguos y la confección de censos y enumeraciones que actúan como enumeraciones caóticas. Las enumeraciones se pueden comprobar sobre todo en su vertiente más relacionada con la actividad ornítica, pero también se extrae de la lectura de libros de caza que Lerín rastrea con lente filológica. En el caso que mostraremos a continuación se pueden ver tanto el material lingüístico antiguo, como la enumeración y el orden alfabético con que opera en algunos textos, influencia quizá de aquel azar objetivo que rige otra gran parte de su lírica y que es capaz de estructurar en ocasiones su lírica.
En “Solemnísimo vocabulista”, p. 89-90: «Animale / Agua& humidad. / Bestes. / Bosq[es] y la[s] otras cosas saluaticas», donde sigue una copiosa lista de objetos al azar.
En “Libro de cetrería del rey Dancos” nos ofrece otra lista pero, esta vez, repite en aliteración el comienzo y recoge el índice de contenidos de dicho libro según la edición de José Manuel Fradejas Rueda.
«El XIII capítulo es quando á fundaçion et non quieren comer / el XIIII capítulo es de fazer los ffalcones osados.» p. 91.
El Libro de la confusión se abre con un texto que opera de manera similar, en “Culminación del patronazgo de San Benito de Nursia, donde dice: «De los caminantes de llanura / De los mercaderes de comestibles, especialmente de carne / De los archiveros / De os agricultores / De los ingenieros / De los curtidores[…] p. 15.
Uno de los más característicos de la producción leriniana es el soberbio texto a continuación donde se dan una serie de lugares propicios, que en un principio, pueden entenderse como ideales para la contemplación de aves, pero que tienen un fin más nihilista, ya que se trata de lugares para practicar el suicidio:
“Ababuj (Teruel). Partida de Ablaque. Viga en la Caseta del Sordo. (Practicable).
Abertura (Cáceres). Campo de Custodio. Olivos centenarios. (Prcticable).[…]
Caborriu (Gerona). Masía Pons. Viga madrina en iglesia. (Riesgo de rotura)(Practicable).[…]
Árboles genealógicos
También emparentado con la confección de censos, el estudio de su propia familia, le lleva a proceder de igual manera con otras, en este caso que ofrecemos, es un relato de invención propia, pero que mistifica la veracidad de un expurgo en un libro genealógico, en Libro de la confusión, “Descendencia”, p 49: «Descendencia de Josefa Engracia Pérez Oliveta (1884-1921), casada con José Juan Abilio Castaña Serafín (1881-1934)[…]»
Otro ejemplo de esta manera de proceder leriniana puede verse en el texto “F.F.”, (p. 103), de Fámulo, donde afirma, en este caso, el texto es autobiográfico: «Francsico Ferrer Mascaró, notario, natural de Balaguer, Lérida, viaja destinado a Puigcerdá, Gerona, a mediados del XIX[…]María de las Mercedes Auger Massanet, natural de Barcelona contrae matrimonio con Abilio Ferrer Morer, la recuerda sentada, ella siempre de negro, la abuelita Mercedes[…] María Luisa Lerín Falcó, natural de Barcelona contrae matrimonio con Francisco Ferrer Auger en la ciudad de ambos, a su único hijo se le bautiza Francisco gracias a quien no lo sabemos.[…]
Aquí trata de explicar su pasado mediante la presentación de su árbol genealógico, determinando todas las variantes que existieron hasta llegar a él y a su descendencia.
Ornitología
Estos textos aparecen por doquier en sus libros, es en Cónsul cuando empieza a reflejarse este interés por las aves, donde ya nos ofrece el texto “Corvus corax”, relato en donde aparecen diferentes aves que alimentan su particular cosmogonía natural: «Las lomas desde el viñedo hasta el cantil y el mismo cantil en toda su extensión. Luego las eventuales zonas de aventura trófica. Las playas y los vertederos de la ciudad donde compiten con otras aves. […] Llegan a la cresta y el macho azuzado por el falso celo de otoño gira ciento ochenta grados[…]» Aquí se puede ver una descripción de un científico de campo, la intención no es conmovedora, sino descriptiva. Esa va ser una de sus principales características como escritor, la utilización de una forma de escribir que no se corresponde con lo esperado en un poeta. No hay emoción alguna que pueda despertar este texto, su intención no es esa, sino la de ser preciso.
La emoción de este texto consiste tal vez en darnos cuenta de que el protagonista de este relato no es el autor, sino un cuervo que contempla desde lo alto la decadencia de la ciudad, la rapiña a la que se ve sometido, la capacidad de sobrevivir del animal frente a la fragilidad del hombre: «El suelo aparece sembrado de cadáveres. Cadáveres humanos que las ratas cubren mientras los perros trajinan pedazos y el mundo alado se mantiene sobre mi cabeza. La muerte.»
Un lenguaje que nada tiene que ver con lo lírico ni con sus tropos. De hecho es narración, algo que ya introduce en el segundo libro y que en este tercer volumen se asienta sin complejos de transgredir entre un lugar y otro, como lo va a hacer en el resto de sus libros.
En Fámulo, hay una sección, “Ornithologiae”, dedicada a tal disciplina, con tres piezas, las especies más importantes para Lerín: “Aguilucho cenizo”, “Quebrantahuesos” y “Cuervo”,pp. 93-97. En Hiela sangre hay diferentes piezas que se refieren al mundo de la naturaleza y también a la ornitología: “Talpa”, p. 23; “Buitre leonado”, p. 59.
Dice en “Quebrantahuesos”: «Contemplad el vuelo, flecha / de dimensión desconocida, garras / sobre hueso frío, la médula mordida […] planea lejos, se aleja / entre el chasquido de plumas secas que cortan / el aire.» p. 95
En “Buitre leonado” en Hiela sangre: «[…] traer a colación / al sin par necrófago. / Se recuerda el verso / “la espalda comida por el Gyps” / en un poema áspero[…]» Donde coinciden el rescate de unos versos de cónsul y su pasión ornítica.
Monstruos
La descripción de la naturaleza lo ha llevado a desarrollar también un gusto estético por la morfología de lo horrendo, por el monstruo, por las bestias que describe también en su novela Familias como la mía, donde hay una detallada descripción de la Bête de Guevaudan, descripción que hace con todo lujo de detalles.
En La hora oval contamos con la descripción de “El monstruo”: «También las orejas y la longitud del pelo impresionaban. Además surgía de un modo constante una llama verdosas de las fauces semicerradas que pude vislumbrar como huidizas»[…]
O “Viejo circus” donde se describe el aspecto de una bestia decadente (un viejo oso) en un circo antiguo. «Cogí un extraño animal y lo levanté por encima de nuestras cabezas. El acto me permitió clavar las uñas en la blanca piel del payaso. No brotó sangre y el no notó la maniobra.»
El juego
Otro de los lugares poco propicios para la lírica es el que pertenece al tema del juego de azar, algo que fue muy importante en su juventud, pero que fue abandonado al llegar a Jaca como ha contado en más de una ocasión al dejar sin dinero al padre de un compañero de clase de su hijo, y del que da cuenta en “Casino en provincias” en Cónsul, quizá unos de los poemas más reconocidos de Ferrer Lerín, donde explica su relación con el juego: «Hay una mesa hexagonal, / verde como la risa, que nos reúne. / La madera del borde, donde los cigarros / queman, soporta, horas / más horas, nuestros codos. / Así, bajo la escayola / y sobre el crujiente suelo / paso las tardes[…]»
El sueño
Como heredero del surrealismo francés, Ferrer Lerín se ha dedicado en muchas de sus composiciones a trasladar, utilizando el proceso de la narración del sueño, toda su carga onírica desde sus primeros libros; este interés por el sueño y su proceso semiautomático es patente, ya que hay mucho de trabajo detrás de la aparentemente sencilla redacción de los sueños, de todo aquello que es prosaico, pulir y dejar solo lo que es verdaderamente onírico, no los espacios intermedios, por lo tanto, se puede decir que es un proceso de montaje y expurgo para crear un texto único. Este sistema de producción es tan patente que se publicó Mansa chatarra reuniendo toda su producción onírica. Las muestras son numerosas: “Mansa chatarra”, “El monstruo”, “La historia preferida”, “Se describe una vida extraña”, “La dama que vive” de La hora oval; “Madre estaba allí, o “La casa”, “Pesadilla”, “Otra vez ella” de Hiela sangre, donde se combinan también esa experiencia del sueño con la libido sexual.
Dice en “Mansa chatarra”: «[…] Estaba lejos de la meta con un paraguas absurdamente inútil con una fuerte alteración nerviosa secuela de tanto mal y las calles parecían hoscas parodiando mi entrega[…] Tuve fuerzas para agacharme y dar migas de queso al muchacho fornido que me acuciaba restregarle la chepa a mi madre e intentar una vez más abrir el aparato»[…]
Donde la utilización de un léxico deslavazado predomina sobre una sintaxis pulcra, pero cuya situación carece de un significado realista. Influencia de los surrealistas franceses, toda vez que en España apenas se hizo esto. En Ferrer Lerín la influencia directa del surrealismo es fundamental y puede verse en el uso del versículo extenso sin ajustarse a la rima o la temática simbólico-sentimental tan arraigada en Europa y en España, como veremos también más adelante en las técnicas de automatización empleadas en el texto por Ferrer Lerín.
O en este texto de Hiela sangre donde el lenguaje descriptivo es de nuevo el vehículo usado por Ferrer Lerín para comunicar un estado onírico, sin por ello pensar que esto es una técnica usada sin consecuencias, recordar un sueño es siempre cercenarlo, recrearlo, y de eso hay mucho en esta técnica onírica: «Regresé a los treinta años de mi muerte. La casa, vieja, sin aquella mano de pintura que nunca pudimos dar; los libros, sepultados por el polvo; los muebles, devorados por la carcoma. Ni rastro de los míos. Mi mujer enterrada lejos, en el sur seco y amarillo. Mis dos hijos, a los que tanto quise, irremisiblemente borrados[…] no queda nadie de aquel tiempo. Y no puedo preguntar a esta gente extraña, porque no me oyen, y quizá, ni me ven. No debí volver.» p. 79
O en Edad del insecto, donde se da este texto “HUNFJKOERDBMBHGjhfutir” donde afirma: «[…] las fábricas principales están en madrid barcelona y valencia y los trapecistas sobre ella que caen estos días a menudo y siempre desde entonces cada vez prefiero no ver ni oír ni gustar solo en paladeando la palabra que es gesto ya tiemblo como los primeros apareamientos alumínicos mas lunáticos de los escuerzos.»
Sexualidad
La libido se traduce mediante la descripción del deseo en los textos de Ferrer Lerín.
Puede verse en la serie de textos sobre Rinola Cornejo en Cónsul: «Rinola aparece echada. El lecho resulta confuso, camino de humedad, vaso profano o simplemente una depresión en el firme[…]El amor como una escenografía teatral.
Edad del insecto “A mi Charlota Ramplin”, donde dice: «te vi bailar sobre las llamas con tus bragas blancas / virgen desnuda / cristo / escupiendo sangre ante el atleta.//
El proceso automatizador
En el texto Port Royal de La hora oval este texto está hecho sobre una base automática donde mezcla, en la primera parte del verso, un sintagma creado por el propio autor, y la segunda, que corresponde a fragmentos escogidos al azar de un libro de piratas. Muestra de ese azar objetivo que defendían los surrealistas y del que Ferrer Lerín nos da aquí una muetsra:
«Nostalgia inusitada. Cosario moteado. / Divino caminar. Doblón áureo./ Húmeda grandilocuencia. Abordar. / Yo. Pedazo de historia. Philip. / Arrancado al trasunto. Gosse./ […]
En Edad del insecto aparece también hay un buen número de piezas que siguen este proceso automatizador, y componen este libro, precisamente aquellos textos que resultaron excluidos de sus tres primeros libros, precisamente, los que eran algo más complicados a la hora de articular su articular modo de trabajar, como en “Troquel embudo de buril” : «67 alopécicas doncellas presentaron as ofrendas rituales al supremo canciller / 84 black bass relampaguean dulce y atávicamente / 16 amigos aman / 98 son los años que / 36 es un número / […]»
“Och, he revives. See how he raises”, donde aparece una comprometida composición que rinde tributo a los poemas creacionistas, que siguen su proceso, pero aún rizando más el experimento en cuanto que dispone el texto en diferentes campos tipográficos, lecciones aprendidas en la vanguardia europea y que él traslada a estos pagos.
»O ahsíya-resucitavedcómoselevanta / O estuve ensangrentándome durante 9 horas / O / O / O al fin devolví el cordero […] y tener que aguardar la regurgitación de tardes lúbricas / soy como pájaro en llama […] su nr ty mo / ft nm mn lo / ».
Donde asistimos a un proceso de automatización hasta casi llegar al impulso mecánico de la mano en la máquina de escribir recorriendo inconsciente las teclas. Un proceso en el cual el poeta transcribe su pensamiento objetivo directo que asalta desde la creación hasta que se convierte solo en movimiento, en mecanografía inconsciente de los dedos golpeando al azar.
Escritores. Cine
Tiene también la obra de Ferrer Lerín un componente culturalista, entendido como la explicación de aquellas obras artísticas que han supuesto un hito en su educación intelectual, por ello, aparecen distintos textos a lo largo de toda su obra que tiene que ver con el visionado de películas clásicas, de escritores que han supuesto un referente en su trayectoria o de las piezas musicales que han influido en su gustos o que le han obsesionado
Uno de los primeros textos que explica esta relación directa con la literatura o con el arte, en particular, aparece en La hora oval, se trata de la composición “Tzara”, que sirve a modo de declaración de intenciones líricas: «Luchar contra el anquilosamiento de las palabras / moverlas disponiendo muevas mallas sacudir la estructura del poema / despertarlo / se trata de agarrar un objeto ver su nombre pesarlo, medirlo / olerlo observarlo / darle libertad para que se manifieste / para que se realice totalmente[…]»
Pero las referencias a otros autores son constantes en su obra, en Fámulo, hay un poema dedicado a un perro que toma el nombre del actor norteamericano Glu Gulaguer del Hollywood dorado; en Libro de la confusión, hay una sección, Agradecimientos, donde dedica tres poemas a Moravia, a Frank Sherwood Taylor, y a Henry Miller:
«Yo era, por esencia, una contradicción, / fanático del sexo / y con vocación de enamorado / buscaba en los muslos heridas de sagapeno, esa gomorresina leonada[…]carestía, / Judío Errante, también los Trópicos, / […] Lascivo inválido, colocaba la lengua seborreica / en el jardín sombrío, por ignorancia […]».









