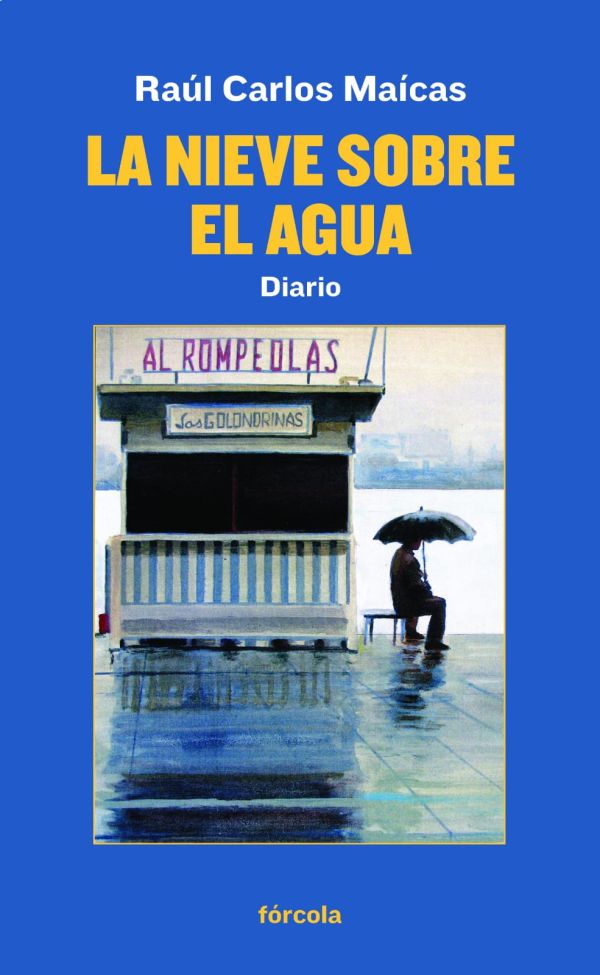Cuenta Carlos Saura que del cine de Luis Buñuel sólo conocía el documental Las Hurdes, tierra sin pan, rodado, y prohibido durante la Segunda República. No fue hasta 1957, en unos encuentros de cine “hispánico” en Montpelier, cuando Saura quedó admirado al descubrir, a través de dos películas, el cine narrativo de aquel aragonés exiliado en México y del que en España apenas se conocía nada. Subida al cielo (1952) y Él (1953), los títulos en cuestión, no sólo entroncaban con “un proceso histórico y un pasado cultural”[1], sino que se referían a una realidad, mexicana o española, daba lo mismo, desde puntos de vista moral y creativo, completamente personales. Es decir, Buñuel había logrado lo que hubiera ansiado cualquier cineasta con ambiciones. Y Saura lo era. “Me impresionó muchísimo”, comentaría más tarde, “pero quizá no supe ver entonces lo que ello pudo gravitar sobre lo que luego yo mismo he hecho.”
El primer largometraje que Saura dirigió, Los golfos (1959), fue seleccionado para participar en el festival de Cannes, “milagrosamente”, dice él con modestia. Aquella edición de 1960 fue histórica. Se exhibían nada menos que La aventura, de Antonioni, El manantial de la doncella, de Bergman o La dolce vita, de Fellini, que fue la que se alzó con el premio mayor, pero especialmente, a efectos de lo que aquí nos ocupa, La joven, una película de Luis Buñuel rodada en inglés, que hablaba del racismo y la solidaridad. No fue entendida en aquel festival, ni tampoco en Estados Unidos, donde se levantó una pequeña campaña contra Buñuel. Pero esto es anecdótico. Lo que importa aquí es que en aquel festival, Saura y Buñuel se encontraron frente a frente por primera vez, acompañados por Pere Portabella, productor de Los golfos. Buñuel tenía sesenta años y Saura, veintiocho. Se entendieron a la primera y cada uno se interesó por las películas del otro. Diez años atrás, Buñuel había sorprendido en Cannes con Los olvidados (1950), que podría tener algún parentesco con Los golfos, no en su forma pero sí en que ambas películas heredaban de algún modo el espíritu del neorrealismo. Sin embargo, no era el neorrealismo el principal punto de contacto artístico entre los dos autores, uno veterano, el otro en sus inicios, tanto como la intención de crear un mundo visual más complejo en el que la imaginación y lo onírico tuvieran la misma importancia que la realidad misma. En un entusiasta artículo publicado en la revista francesa Positif[2], Saura aseguraba que “Buñuel ha prolongado una tradición literaria que procede de la novela picaresca, de Quevedo y de Valle Inclán, pero añadiendo la influencia determinante de Pérez Galdós.” (…) Por otro lado, “el surrealismo se integra perfectamente a la manera de ser de Buñuel: es un movimiento que preconiza un inconformismo perpetuo, y es al mismo tiempo una actitud moral, sin la cual Luis no hubiera aceptado tal movimiento.”
Los dos aragoneses iniciaron una amistad que les iba a durar para siempre. Saura, junto a Portabella, tuvo algo que ver en el hecho de que Buñuel regresara por fin a España a dirigir una película; como se sabe, ésta fue Viridiana (1961), que conquistó Cannes pero espantó desde al mismísimo Franco hasta a los censores españoles, que decidieron dar por no existente la película. Aquello fue una catástrofe, y Buñuel regresó a México. Cuatro años más tarde, Saura le reclamó como actor para el breve personaje de un verdugo en Llanto por un bandido (1964). A Buñuel le divirtió la idea, como poco después también la de hacer de cura en En este pueblo no hay ladrones (1964), del mexicano Alberto Isaac. Por su parte, Saura había aparecido junto a Rafael Azcona también disfrazado de cura en El cochecito (1960), de Marco Ferreri. A estos anticlericales les divertía jugar.
En 1966 Saura realizó La caza, *una obra auténticamente personal, que a Buñuel “le interesó muchísimo”. Y no sólo a Buñuel. La caza obtuvo el Oso de Oro del festival de Berlín y recorrió el mundo. “Se la presenté en una proyección privada. Me confesó que le hubiera gustado haber hecho él esa película. Sorprendido, me preguntó cómo había sido capaz de hacer una película con un guión en el que los diálogos son tan vulgares que apenas dicen nada interesante.”[3]
A partir de La caza, Carlos Saura confesó abiertamente su admiración por Buñuel, hasta el punto de dedicarle su película siguiente, Peppermint frappé (1967). Y cuando, de nuevo coincidieron en Cannes, donde Saura concursaba con La prima Angélica (premio especial del jurado 1974), Buñuel declaró a su vez la admiración que le producía el cine de su amigo. En esta película, José Luis López Vázquez interpreta su personaje tanto de niño como de adulto, un experimento arriesgado que sin duda entusiasmó a Buñuel. Por su parte, la guerra civil está recordada con horror pero dejando resquicios para el humor, contando la realidad de forma creativa*. Saura ha dicho: “La realidad es mucho más compleja de lo que se dice o se piensa de una manera elemental. Ahí están los sueños, las alucinaciones, nuestros deseos, la memoria, las imágenes de nuestra vida, todo lo que se piensa que puede ser... Todo esto está mezclado en el cine de Buñuel, lo cual le convierte en el pionero.”
Saura había descubierto un camino nuevo y reconocía la influencia del maestro que le había abierto los ojos. En España era posible hacer un cine imaginativo, a la española, sobre la realidad española, como con su genialidad hizo en la pintura el aragonés Goya. ¡En qué hora se le ocurrió a Saura hacer estas declaraciones! A partir de entonces fueron muchos los críticos que minusvaloraron su cine porque, en su opinión, se parecía al de Buñuel. Nada menos cierto, sin embargo. Con miras comunes pero desde personalidades lejanísimas entre sí, las obras de Buñuel y Saura han estado a veces en las antípodas. Buñuel no tiene herederos, como tampoco Saura hasta ahora. “Creo que sería imposible prolongar el cine de Buñuel. Con él se terminó Buñuel. Luis Buñuel era simplemente Luis Buñuel”, Saura dixit.
Buñuel regresó de nuevo a España para dirigir una película, la tercera y última en su país. Fue Tristana (1970), proyecto que había quedado aplazado desde el escándalo de Viridiana. Cambió la localización de Madrid a Toledo –“ciudad llena para mí de resonancias, de recuerdos de los años veinte”, escribió Buñuel[4]–, y aun contando con actores que no le interesaban, a excepción de Fernando Rey y Lola Gaos[5], Buñuel realizó una de sus mejores películas[6]. Ese mismo año de 1970 Saura rodó igualmente una de sus mejores obras hasta entonces, El jardín de las delicias, crónica negra sobre la España del desarrollo, “un nuevo análisis implacable sobre la familia”, en palabras de Román Gubern[7]. No hay puntos de conexión entre ambas películas aunque las une en la distancia un mismo ejercicio de crueldad y de ironía. Y de libertad para transgredir normas narrativas.
Luis Buñuel falleció en México a los 83 años tras haber dirigido treinta y dos películas, entre ellas algunas fundamentales. Ese mismo año Saura rodaba Carmen, su segunda incursión en el género musical. No sé si Buñuel llegó a conocer Bodas de sangre, la obra maestra que Gades y Saura habían realizado dos años atrás. Pero sabido el escaso interés que Buñuel había mostrado por la música en sus películas, quizás debido a su sordera, y en consecuencia también por el baile, sería magnífico haber conocido su opinión. (En este aspecto Saura y Buñuel no coincidieron: para Saura ha sido primordial jugar con la música en el cine.)
El caso es que Saura, con la inestimable ayuda de Agustín Sánchez-Vidal, gran conocedor de Buñuel y de su obra, se embarcó unos años más tarde en realizar una película homenaje al maestro de Calanda en la que el propio Buñuel fuera el personaje protagonista, y rodada precisamente en Toledo, donde Buñuel fue tan feliz en sus años mozos. El resultado fue Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001), una película fresca y joven en la que Saura fantaseó en libertad. Le hizo al amigo un homenaje a veces “muy poco respetuoso”, mostrándole socarrón, “muy divertido, como era él.”[8] Y Saura continuaba: “Estoy seguro de que a él le hubiera gustado verse como un personaje de ficción. Puedo ver su sonrisa.” [9]
La auténtica mesa del rey Salomón permanece escondida en algún lugar de Toledo, y Buñuel, junto con sus jóvenes amigos Salvador Dalí y Federico García Lorca, deciden ir en su busca ya que la leyenda dice que en esa mesa pueden leerse el pasado y el futuro de todas las generaciones. Este divertido filme de aventuras fantásticas sorprendió a los críticos, que calaron poco en su humor. Según Saura, algo parecido le ocurrió a Buñuel, cuyas humoradas cinematográficas fueron escasamente comprendidas: “Hay cosas en el cine de Luis que si no se es español absoluto, español de una generación concreta, son muy difíciles de percibir en todos sus detalles. Son las pequeñas cosas, las pequeñas bromas entre amigos, a veces insignificantes, pero que tienen una especie de código secreto. Por debajo de esa historia del surrealismo que se cuenta, hay un sentido del humor muy especial. Que nunca sabes hasta qué punto es una moral, es decir, una intención de moralizar o si, por el contrario, se está subvirtiendo el orden.[10]
A lo largo de su vida, Buñuel dirigió 32 películas. Saura, felizmente en activo, ha realizado ya 40. ¿Todas ellas influidas por Buñuel? En un tiempo, de forma simplista, se daba esto por hecho, y de tal forma que el latiguillo se convirtió en tópico, empañando la independencia de la mirada hacia el cine de Saura. En esto sí se han parecido ambos autores. En cierto sentido, los dos siguen siendo incomprendidos.
[1] Carlos Saura, de Enrique Brasó. Ediciones JB, 1974.
[2] Positif, num. 42, noviembre de 1961, citado por Román Gubern en su libro Carlos Saura, editado por el festival Iberoamericano de Huelva, 1979
[3] Entrevista con Saura del Centro Virtual Cervantes en el centenario del nacimiento de Buñuel.
La caza cuenta la anécdota de tres viejos amigos aficionados a la caza del conejo, cuyos rencores se avivan durante la jornada hasta acabar en un baño se sangre
[4] Citado por Agustín Sánchez Vidal en su libro Luis Buñuel, obra cinematográfica. Ediciones J.C., 1984
[5] Los protagonistas jóvenes fueron la francesa Catherine Deneuve y el italiano Franco Nero, que se correspondían mal con los personajes
[6] “No hay otro filme que, como éste, reúna naturalmente, bajo las zonas transparentes de la conciencia, mayor sencillez y complejidad, mayor delicadeza y horror...”, en palabras del crítico Ángel Fernández-Santos
[7] Román Gubern, op. cit
[8] Declaraciones de Saura con motivo del estreno. Unión, octubre 2001.
[9] Buñuel está interpretado en sus años mozos por el actor Pere Arquillué, y en su edad madura por el Gran Wyoming. Por su parte, Lorca está encarnado por Adrià Collado, y Dalí por Ernesto Alterio.)
[10] Entrevista publicada en Centro Virtual Cervantes con motivo del centenario del nacimiento de Buñuel.