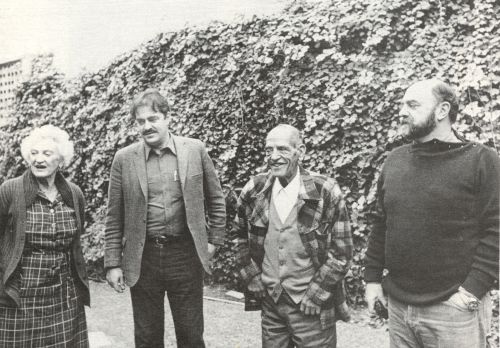Escribir sin pasión sobre esta obra fascinante es muy difícil pero intentaré ser comedido. Lo que te pide el cuerpo al contacto con estos poemas es hacer un alarde de lirismo; de hecho, cuanto he leído sobre ellos es poesía sobre la poesía y a partir de ella, un vuelo lírico como el de un planeador que se sirve del aire caliente para elevarse en pleno descenso. Intentaré evitar ese camino.
El título completo del libro que nos ocupa, el quinto de Luz Pichel (Alén, Lalín, Pontevedra, 1947), es Cativa en su lughar/Casa pechada. Así pues, no es un libro sino dos, y hasta tres o cuatro, en un solo volumen editado con meticuloso esmero. El primero –aunque aparece al final- es el poemario en gallego Casa pechada (aparecido en 2006, en la colección Esquío de Poesía). El segundo es Cativa en su lughar, traducción del anterior al castrapo, variedad fronteriza entre castellano y gallego propia de zonas rurales como Alén, la aldea de la autora; no fronterizo en el sentido geográfico, sino en el lingüístico. El tercero estaría formado por una serie de notas aclaratorias que aparecen junto a los poemas en castellano, en página distinta, siempre par, y que constituyen un corpus independiente del resto con su propio mundo lírico y su propia historia, sus personajes y diálogos. Podría hablarse, por último, de un cuarto libro, el conjunto de “carteles” que la autora dice que va colgando por distintos rincones de la casa, como este “LETRERO PARA LABRAR EN LA PIEDRA DEL LAVADERO Frío en la fuentefría./La niña lava y llora,/vese en el fondofondo” (27), o “ESTE LETRERO HASE DE COLGHAR EN LA CUADRA DE LA YEGUA La bestia mía/negharonle la lengua/no puede andar” (73).
Los tres, o cuatro, se entrelazan y forman una red (un verdadero textus) que la autora va arrastrando por el mar de su memoria como una pescadora de esencias poéticas, pero el fruto de ese arrastre no es un conjunto de elegías, contra lo que podría parecer por lo dicho, sino todo lo contrario, es vida recreada, revivida dramáticamente, como en el teatro, podría decirse.
Todo está cargado de sugerencias, desde los títulos: Casa pechada viene a significar “casa cerrada”, pero también “nublada”, “apretujada” o “de acento dialectal marcado”. Cativa significa “cautiva”, claro, pero también de “mala calidad”, “ruin” o “pobre”, y también “rapaza”, “niña”; es adjetivo que al final se convierte en nombre propio, en personaje trasunto de la autora vuelta a la niñez. Lughar es como el lugar de la Mancha, “lugar”, “aldea” –es “Alén el sitio, el lughar, aldea cativa y rural que compón parroquia con otras…” (44)-, pero marcando con “gh” la sustitución del sonido g de gato por algo parecido a una j, ghato, fenómeno llamado geada, propio de algunas comarcas de Galicia.
Respecto a la traducción, se ve que a veces es bastante fiel al original, como en el poema “Epílogo” (112), pero aun en las traducciones más o menos literales encontramos la vertiginosa emoción del matiz que impone la lengua: en el poema “Ando a buscar belleza”, el verso “é soamente un sapo que anda cantando” (181) se convierte en “es solamente un sapo que anda a cantar” (88). Sin embargo, lo habitual es la revisión y la reescritura, bastante libre y enriquecedora. Podríamos observarlo por ejemplo en la multiplicidad de voces que aparecen en la versión castrapa y que no están en la gallega: ¿son las de los antepasados?, ¿las de los amigos de la infancia?, ¿las de las distintas edades de la autora? De todo un poco.
Pero entre las dos versiones ha cambiado algo más que la lengua y se ha producido algo más que una mera amplificación de los poemas. Separadas por seis o siete años, numerosos signos parecen indicar que la poeta ya es otra, profundamente otra, y no necesita tanto el yo, por lo que en buena medida la primera persona desaparece y se disuelve en una tercera persona, en unos personajes y en la vida misma de la aldea. Por ejemplo, en el poema llamado “Siente el ghato la falta de su dueño”, la versión gallega dice “Mirouse nas miñas bágoas./Y revirouse” (148) y en la castellana “Mirose en una cuenca de agua / y revirose.” (47) De forma parecida, en el poema “Pésanle las ramas a la higuera por culpa de la carga”, en la versión gallega la higuera le habla a la poeta “E a figueira,/aliviada e contenta/move as follas e mira para min,/que me quedo sen figos,” (137) y en la castellana le habla a una niña indeterminada y hay incluso aclaraciones-acotaciones que lo hacen narrativo y hasta teatral: “Descansa en esta sombra,/(…)/-la higuera, que pretende consolarla-/fantochea un poquito con la azada/a ver si encuentras algo,/una patata mismo./ Llevas mucho fardo encima,/no eres animal de por los aires.” (25) Tomando distancia, la experiencia personal y subjetiva se ha disuelto en experiencia colectiva y parece que la voz de la poeta ha salido de sí misma para transformarse y hacerse una con todas las cosas (árboles, niños, perros, montañas, casas, muertos, herramientas).
La presencia de estas dos lenguas en tensión fronteriza pone de manifiesto otro de los aspectos más destacados del libro, el mestizaje, la impureza aquella de la que hablaban Neruda y sus amigos del 27, quizá lo que en música se llama fusión. Todo el libro es un canto a y sobre la impureza del mundo, sobre la esencial mezcolanza de cuanto hay en almas, cuerpos, lenguas, naciones, pero no como quien mira desde fuera y analiza sino como el que la vive por dentro (¿como un Whitman gallego?). De ello resulta una estética y una ética: “Ando a buscar belleza/en la forma deforme/de la patata.//Ando a buscar belleza/en la lengua cativa/de la patata.” (105) Ahondando más en lo híbrido de este libro, que transcurre “al fondo de los caminos hondos de un pueblo donde crece la uralita entre el maíz” (7), en el mismísimo corazón de Galicia, resulta que se cierra con un haiku que resume el viaje (los viajes) que supuso su escritura: “Abrí la puerta,/acaricié las cosas./Cerré con llave.” (111)
Efectivamente, esta obra es un viaje por la memoria a través de las diferentes estancias de la casa familiar, en lo que recuerda a La casa encendida, de Luis Rosales; no solo por la casa, sino también por su carácter liberador. Sirven de guía y parada los mencionados letreros, que son textos breves, sugerentes y precisos a la vez, que parecen convertir la casa familiar por la que deambula la poeta, y todos los habitantes de su pasado –vivos y muertos-, en un verdadero museo (en su sentido etimológico de recopilación del saber humano) de vida atada a la naturaleza y a la aldea, llenos de fantasía o magia, siempre con hondura reflexiva: “Vete al alén,/no se te haga de nocheoscura./Cuando te eche de menos,/duermo en la tierra.” (45) Estos letreros, por cierto, siempre están atentos a la belleza de lo diminuto y a su simbolismo: “Maúllan, atacan, corren,/danse de gholpes contra las paredes/y no es más que la sombra de un volandero.” (54) Este museo convertirá la casa pechada, el pasado definitivamente perdido, en una casa aberta, iluminada para nosotros por estos poemillas que representan un mundo entero a punto de desaparecer, un museo de emociones pasadas, presentes y futuras, personales y colectivas, vivificadas para siempre por la palabra poética.
Pero este libro no es un simple museo porque todo en él está completamente vivo y coleando. Pichel no hace arqueología (quizá sí antropología) sino que crea un ambiente teatral en el que, como en las narraciones de Juan Rulfo, todo es un bullicio de vivos y muertos: “La niña escucha./Detrás de aquella piedra,/los muertos andan a fabular.” (101)
También es Cativa en su lughar un viaje iniciático hacia la edad de la comprensión (sea cual sea esta) en la que la autora asume la complejidad de su pasado y se afirma libre, de ahí parte del carácter liberador: en el poema “Epílogo” “Cativa” le dice a su can “háceme un sitio en el pajar del trigo,/(…)/ando escapada”(112). Pero antes ha tenido que superar (y revivir) muchos miedos y muchas miserias: “Tú por querer, quieres volar. Pero no se te da,/no son alas eso que voltea la tierra, (…)//la maza genealógica,/la del padre,/la de la piedra./ Para mazar en ti, pum./para mazar en ti, pum, pum/ (…) y viene Cativa y mira y odia/y el odio la asusta y vase escapada” (55). En otro lugar es igual de clara: “duélenle las manos pero no dice nada,/pide perdón,/hace como está mandado” (59).
El viaje del que hablamos es el de la vida, claro, pero si quisiéramos verlo como el de la creación de este libro –que a fin de cuentas es lo mismo- encontraríamos que nace de una necesidad biográfica, que es un ajuste de cuentas con las lenguas de la autora, como ella misma confiesa, “Había que usar la lengua de la aldea para no ser aldeana” (7), y un grito de protesta liberador contra todas las formas de malos tratos, las del idioma, las de la escuela, las del sexo, las del machismo, las de los pueblos y las de las ciudades, las burdas y las sibilinas: “Sufrir por el hecho de hablar, eso no.” (9)
El poema “Epílogo” antes mencionado contiene esta aclaración entre paréntesis a modo de subtítulo, “(Canción de la reina liberada que rematará una pieza para monighotes que está por hacer)” (112) que nos recuerda que este libro también es un drama para títeres y “monighotes” que parece que quiere representar la Cativa adulta a sus nietos cativos, para que sepan, para que no olviden, para que vivan su catharsis. (Este aspecto dramático, como vamos viendo, daría materia para otro artículo.)
Las “notas” merecerían un estudio aparte. Son unas auténticas “Glosas alenses”, si se me permite el vocablo, que pretenden explicar términos desconocidos o ambiguos para el lector castellanohablante y lo hacen en un idioma que ya no es el castellano ni el gallego, sino una lengua en formación (y a punto al mismo tiempo de desaparecer; ¿no es eso lo que ocurrió con las primeras glosas medievales, en navarro-aragonés?), sin gramática definida, por tanto, y con un léxico prestado de aquí y de allá. Un ejemplo: “Gando. Es como ganado, toda clase de reses o gentes domesticadas y tratadas a palos. No vayan confundirte con trampa pequeñita y ghrande consecuencia, no te arreen con varas, que todo eso pronúnciase en un diosquetecreó si tú no espabilas.” (18) Estas glosas van tomando entidad propia y dejan de ser meras aclaraciones para convertirse en otro libro independiente, en otra parte de la historia en la que Cativa es personaje (a veces niña, a veces mujer) que participa y hasta dialoga: “Malformada. Es coruja pues tiene el ojo humano siendo como es una lechuza que mete miedo. (…) –Mirade, atendede, mirade lo que yo ando a hacer bien hecho de verdade, dice Cativa. Y viravuéltase por el prado abajo hasta el alto perfil del encantamiento. Un poema.” (96)
Entre las muchas maravillas de Cativa en su lughar destacan la musicalidad y la plasticidad. De un lado abundan el verso libre, contenido constantemente por el recuerdo de la musicalidad tradicional, el versículo y las jugosas prosas, entre otros metros. De otro lado, destaca una mirada fina, “La mañana despacio abre los ojos, / abre de espacio, mira de monte a río lo que baja/y duélele el sentido con la luz” (17). Muchas veces necesita el lenguaje infantil y el de la brujería, como corresponde a esa búsqueda de las raíces más profundas de su ser, pues la infancia y su magia son el comienzo del viaje iniciático: “Rastrillo de palo/rastrillo de hierro/horquillas del mundo/palas de toda casta/palos de cada casa/palodepalo/palodepán/palodel-lomo y delas-piernas/palo de lumbre/guadaño, guadaña/azada y azadón/caldero/trasno del lavadero en el mes de enero/caldera y calderín/ y calderilla.” (23)
Es un libro tan personal, lírico y original que parece mentira que sea a la vez tan dramático y narrativo, tan local y tan universal. Es tan rico y complejo (en el mejor sentido), es tantas cosas a la vez, que me parece imposible nombrar todas sus caras, temáticas o estilísticas. En fin, creo que es un libro grande que será recordado.
[Luz Pichel nació en Alén, Pontevedra, y ha sido profesora de Lengua y Literatura castellanas. Ha publicado los siguientes poemarios: El pájaro mudo (Ediciones La Palma, 1990. I Premio internacional de poesía “Ciudad de Santa Cruz de La Palma”), La marca de los potros (Diputación de Huelva, 2004. XXIV Premio hispanoamericano de poesía “Juan Ramón Jiménez”), El pájaro mudo y otros poemas (Universidad popular José Hierro, 1004) y Casa pechada (Colección Esquío de poesía, Ferrol, 2006. XV premio “Esquío de poesía en lingua galega”). También ha publicado ensayos y traducciones de poesía. Ha sido traducida al inglés y al irlandés.]
Luz Pichel, Cativa en su lughar/casa pechada, Ibiza, Progresele, 2013.