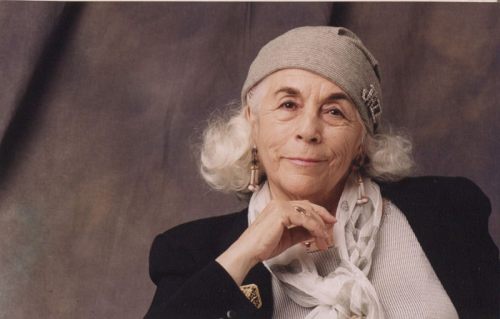
El próximo 8 de diciembre de 2025 se cumplirán cien años del nacimiento de Carmen Martín Gaite. Los centenarios son fechas simbólicas, cuya celebración puede servir para que se hable más de un autor, pero cabe también esperar que se hable mejor (quiero decir con mejor conocimiento), que se ilumine la significación cultural de una trayectoria, que se vaya más allá de las afirmaciones de manuales y del mero anecdotario de su representación pública. Es lo que espero de la celebración de este centenario. Será necesario desvelar el papel de Carmen Martín Gaite de testigo, coparticipe y legataria de la llamada generación del medio siglo, cuya memoria quiso legar a los más jóvenes —a través de títulos como El cuarto de atrás (1978), Usos amorosos de la postguerra española (1987) o Esperando el porvenir (1994)—, y valorar la amplitud de una obra literaria, que no conviene reducir solo con la de una novelista.
Martín Gaite en la historia de la cultura española es un paradigma de mujer de letras. Sus intereses literarios fueron múltiples y se desplegaron en distintas direcciones: desde los géneros literarios consabidos (cuento, nouvelle, novela, ensayo, conferencia, poesía y teatro) a ese híbrido de la escritura del yo, que su hija bautizó como Cuaderno de todo; desde la investigación histórica a la crítica literaria; desde el collage al artículo de opinión; desde las adaptaciones teatrales de los clásicos y los guiones para televisión a la traducción literaria de seis lenguas (inglés, francés, italiano, portugués, rumano y gallego). No encuentro otro ejemplo de escritora con una mayor heterogeneidad de intereses intelectuales en la cultura española (y no solo en la del siglo pasado).
Pese a esta diversidad de modalidades y direcciones, la producción literaria de la Gaite es un tejido unitario y coherente, donde todos los géneros se interfieren y confluyen (la edición anotada que dirigí de sus Obras completas lo demuestra, explícitamente en las “Notas finales” de cada uno de los siete extensos tomos). Martín Gaite como ensayista, historiadora, crítica literaria, poeta, traductora, conferenciante, guionista y cualquier otra modalidad de su creación intelectual, nunca depuso su condición de narradora: convirtió cualquier asunto en narración. Todo para ella era un cuento que tenía que estar bien contado: las lecturas, el amor, la vida propia y ajena, los sueños, la historia. Y también entendió que el hecho de que el cuento estuviera mejor o peor contado dependía siempre de su grado de credibilidad. Su pensamiento fue fundamentalmente narrativo: “La vida es una narración que se va haciendo, aunque no la escribas […]. Uno es lo que narra y cómo lo narra”, anota en uno de sus Cuadernos de todo, donde apuntaba “asuntos” en caliente para que no se los llevara el olvido, ni las trampas que todos los géneros literarios presuponen.
La articulación narrativa de su pensamiento cohesiona su producción intelectual por encima de los compartimentos estancos de unos géneros literarios que se dejan leer cada vez peor por separado. Martín Gaite rechazó en su propia biografía que la encasillaran en etiquetas clasificatorias y como lectora se pronunció igualmente en contra de la enconada tendencia de la preceptiva literaria a segregar con nitidez unos géneros de otros. Durante el periodo en el que ejerció semanalmente la crítica literaria en Diario 16 (desde octubre de 1976 a mayo de 1980) puso en tela de juicio la discutible raya divisoria que en la literatura contemporánea separa unos géneros de otros: “Seguimos alimentando una serie de ideas tópicas acerca de los diferentes géneros literarios, entre las cuales tal vez la más tópica y difícil de descartar sea la de su misma estricta diferenciación”, comenta en su reseña de la novela corta, Andreas o los unidos, del dramaturgo, libretista de ópera y ensayista Hugo von Hofmannsthal.
El marco de referencia de su escritura se vertebró a través de una categoría cognitiva y retórica llamada experiencia: será este otro poderoso rasgo que cohesione toda su producción y sustente de raíz su pensamiento narrativo. Hasta en sus trabajos de investigación histórica o de crítica literaria Martín Gaite tuvo la necesidad de detallarnos su particular relación con el personaje retratado, con la época objeto de estudio o con el libro reseñado. Poniendo el acento en el modo, encontró la sintonía, y buscando la manera de contarse con placer y sentido las cosas a sí misma, tropezó simultáneamente con su oyente utópico. En ella se funden interlocución y método como dos caras de una misma busca. El ensayo “La búsqueda de interlocutor” (1966), tantas veces citado por sus estudiosos, fue también en su caso una búsqueda estilística, una dicción, una retórica en torno a la posible capacidad de sugerencia de un relato. Martín Gaite dejó muy claro que la persecución de un diálogo abierto con un hipotético destinatario comenzaba siendo necesariamente el placer de hallar en soledad la expresión buscada. En otros términos, la anhelada búsqueda de un lector a lo largo de su singladura literaria —desde El balneario (1955) hasta Irse de casa (1998), pasando por El proceso de Macanaz (1969)— solo fue posible gracias a su tenaz persecución de una voz propia, un estilo personal y un punto de vista narrativo eficaz para que “el cuento una vez encarnado alcance o no a convencer a los demás”, corrobora en El cuento de nunca acabar.
Su poética es comunicativa y afectiva por la presencia del lector, a quien se pretende embarcar en el trayecto e incluso seducir. E interlocución y afectos eran términos con muy mala prensa entre los varones sesudos de su generación (a quienes ella llamaba “altivos narradores de tupidos textos”). Hacer literatura presuponía para Martín Gaite la presencia del otro: siempre había un destinatario. Entendió que la verdad artística era una representación compartida y que la literatura debía ser todo lo contrario al discurso de los locos o los vanidosos. Su producción intelectual manifestó además una fuerte sensibilización con los conflictos intergeneracionales gracias a la presencia en su biografía de Marta y los amigos de su hija, que le insuflaron un aire de modernidad, al que ya estaba muy predispuesta. Quizá sea la autora del medio siglo más viva por haberse interesado en conocer a qué tipo de público se dirigía y cómo hacerlo.
Si recorremos toda su obra novelística —desde Entre visillos (1958) a su novela póstuma e inacabada, Los parentescos (2001)—, encuentro un motivo recurrente: las historias de familia, desde la mesocracia provinciana hasta las parentelas desintegradas de hoy. Y en relación con las historias de familia están las casas, su preferencia por los observatorios domésticos para urdir tramas: desde el hogar amenazado con desintegrarse en Entre visillos hasta la casa “zurriburri” de Los parentescos, atravesando el chalet ruinoso de Ritmo lento (1963), el pazo de los veranos de la infancia en Piñor de Retahílas (1974), el ático atiborrado de objetos y fantasmas de El cuarto de atrás (donde una narradora, que firma con la inicial del nombre de la autora, repasa su educación sentimental), el apartamento víctima de las continuas reformas posmodernas de Sofía Montalvo en Nubosidad variable (1992), o la guarida de Fragmentos de interior (1976) e Irse de casa, en las que todos los personajes están a punto de marcharse, se han ido definitivamente o desean regresar al sitio de donde partieron. Y siempre en esas casas hay mucho de la historia particular de su autora, para recordarnos que lo autobiográfico se cuela siempre por las grietas de la ficción en Martín Gaite: “La levadura de los seres de ficción estriba en que están provistos de una doble entidad: por una parte, inventan la realidad, pero, por otra (como creados que han sido por personas de carne y hueso), la reflejan”, confiesa en el apartado dedicado a “Las mujeres noveleras” de El cuento de nunca acabar. Me atrevería a afirmar que lo que unifica toda su obra de ficción desde sus primeros cuentos en la década de 1950 es una reflexión sobre los vínculos, como clave de la construcción de la identidad: “Las verdaderas ataduras son las que uno escoge, las que se busca y se pone uno solo, pudiendo no tenerlas”, leemos en su novela corta Las ataduras (1960). Después del hecho más doloroso de su vida, que fue la muerte de su hija Marta, con 28 años, ahondará en un lazo no elegido, aunque en íntima conexión con el uso de la libertad: la relación maternofilial.
En abril de 1963 se publicó Ritmo lento, novela finalista del Premio Biblioteca Breve del año anterior, pero que alcanzó una escasa acogida y terminó provocándole una crisis en el cultivo de la ficción, que acabó siendo un paréntesis de once años sin publicar novelas (hasta Retahílas), como pone de manifiesto su interesante Correspondencia con Juan Benet (edición incomprensiblemente descatalogada). Martín Gaite experimentó que el lenguaje novelístico estaba anquilosado y tampoco le convencía cómo los novelistas del llamado boom latinoamericano querían poner en evidencia este anquilosamiento: hasta el punto de reconocer en una entrevista de 1970 que solo había leído Cien años de soledad y La ciudad y los perros (la novela en la que recayó el Premio Biblioteca Breve de 1962), y que ambas le habían parecido “estupendas”, pero no había tenido tiempo ni interés en leer Rayuela, La muerte de Artemio Cruz o Conversación en la Catedral.
En el mismo 1963, la escritora por consejo de su padre se hizo social del Ateneo. A partir de las ocho de la tarde, después de acostar a su hija, todas las noches se dirigía a la calle Prado 21, para estudiar sobre todo Historia de España, con la idea de completar lagunas de su curiosidad y formación universitaria (entre las que sobresalía la escasa atención que en sus planes de estudio se había dispensado al pariente pobre de la historiografía española, el siglo xviii), o quizá también para distanciarse de historias propias. El pasado remoto podía ser un lenitivo: “El cercano hace más daño”, como su personaje ficticio Ambroise Dupont recomienda a Águeda Soler en una de sus últimas novelas, Lo raro es vivir (1996).
La biblioteca del Ateneo cerraba a la una de la madrugada “y muchas veces, cuando sonaba el timbre para avisar el cierre […] era yo el único lector nocturno de la sala”, anota en un esbozo autobiográfico. De esta vocación de autodidacta nació su interés por seguirle la pista a la peripecia vital de aquel ministro de Felipe V, Melchor de Macanaz, más regalista que el rey y que planteó unas reformas de una osadía espectacular, como la supresión del Santo Oficio o la política de desamortización, no afrontadas hasta el siglo xix. Su estudio sobre el proceso inquisitorial de Macanaz tendrá una posición axial en el trayecto narrativo de Martín Gaite, al acelerar la conciencia de engarce entre la historia y las historias. El sesgo hacia la investigación histórica le enseñó a la novelista no dejar cabos sueltos en sus historias y le permitió comprender el desfase entre el orden de los acontecimientos y su sucesión dentro de un relato, como el argumento mismo de la historia que quería descifrar. Sus relaciones con Macanaz no siguieron un proceso demasiado distinto al que mantuvo con otras criaturas de ficción: a priori no lo conocía y, partiendo de una intuición inicial, lo fue entendiendo poco a poco, a medida que la narración se iba gestando.
El lector podrá constatar la coherencia de la labor historiadora de Martín Gaite con su biografía intelectual, ya que los dos periodos en los que centró su investigación estuvieron firmemente vinculados con el tiempo que le tocó vivir y entender. Esta relación es muy evidente en Usos amorosos de la postguerra española, concebido como un compromiso moral con la propia memoria que había que legar a los hijos de su generación; pero también en su incursión en el siglo xviii, dada la desconfianza y la manipulación de la historiografía en la que fue educada hacia la actitud crítica y revisionista de los ilustrados. Para un joven de la década de 1960 “desamordazar el siglo xviii venía a ser algo así como una transferencia oblicua del intento imposible por combatir de frente la mordaza de la censura oficial”, puntualiza Martín Gaite en un artículo dedicado a José Antonio Llardent. Esta transferencia queda perfectamente trazada en el Exordio preliminar a Usos amorosos del dieciocho en España (1972): “Si antes de conocer la existencia de los usos galantes dieciochescos no hubiera estado previamente preocupada por la suerte de las mujeres educadas en el tira y afloja del darse a valer y gustar como mera mercancía, encarriladas para el matrimonio, si no hubiera pensado tanto en su esclavitud a los modelos que se les proponen, no siempre coincidentes ni mucho menos con sus ansias de vida y realización, me habría limitado a reparar en el fenómeno del cortejo con los ojos asépticos de los especialistas en anotar pasado”. De su faceta de historiadora recalcaría cómo su interés por el pasado está presidido por lo vivo —y no por lo dictado desde fuera—, por lo que permanecía pendiente en su propia experiencia generacional. En sus títulos de investigación histórica la escritora consiguió además alcanzar una original mixtura de filóloga, narradora e historiadora.
En el total de su extensa obra, destaco la particular voz de la ensayista. Martín Gaite concibió el ensayo como una auténtica autobiografía espiritual. Su ensayismo adoptó un cauce narrativo y manifestó en múltiples ocasiones su aspiración a conseguir un parecido inalcanzable (que no le impidió el desafío) con el relato oral, donde “ni se lleva un programa previo ni están prohibidos los vericuetos”, tal como propuso desde El cuento de nunca acabar. Su registro más portentoso como ensayista fue su capacidad de hacer visible las abstracciones en letra mayúscula y carentes de narración, de convertirlas en un cuento coloreado, de transcribirlas en letra minúscula. Paradójicamente estas capacidades han suscitado ciertos prejuicios y lecturas cegatas de su obra, que la han condenado al escalafón de escritora de segunda fila entre los grandes iconos masculinos de su generación y al género de la literatura escrita para mujeres, como muy bien supo examinar Rafael Chirbes en sus Diarios y otros artículos (“Puntos de fuga” y “La generosidad de la constancia”).
El oficio de contar, el cuento como pretexto para la compañía, las diferencias entre la narración abierta frente a la cerrada, la defensa de la afición en la crítica literaria, los modelos literarios de la infancia, las historias de su grupo de amigos de 1950 —cuya memoria quiso legar a las generaciones más jóvenes—, el poder de la palabra femenina para roturar terrenos salvajes y la esencia fundamentalmente narrativa de nuestro proyecto existencial son algunos de los motivos recurrentes de sus grandes ensayos literarios: La búsqueda de interlocutor, El cuento de nunca acabar (apuntes sobre la narración, el amor y la mentira), Desde la ventana. Enfoque femenino de la literatura española (título incomprensiblemente también descatalogado) y Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa. Este ensayismo literario está presidido por un afán de persuadir al lector, pero al mismo tiempo por el placer desinteresado de la disquisición, de quedar “expuesta al extravío” sin “el andamio de la teoría previa”, como advierte desde uno de los prólogos a El cuento de nunca acabar.
Habitualmente en la bibliografía sobre Martín Gaite se ha utilizado este último título como dispensario, donde extraer recetas y principios de su taller de novelista. Ello va en detrimento de una valoración de la categoría ensayística de su autora y del libro. (En el fondo, la figura de la novelista ha absorbido y desdibujado el rostro de la ensayista; sin embargo, en el total de sus Obras completas, el lector se ha podido encontrar con la evidencia de que hay más volúmenes dedicados al ensayo que a la novela). El cuento de nunca acabar presenta una articulación solo en apariencia descompensada, pero perfectamente trabada en su propio entramado argumentativo de invitación a un viaje emprendido “a base de vela de foque”. De hecho, estuvo a punto de titularlo La vela de foque: sin duda, un rótulo menos acertado, pero toda una declaración de principio sobre el punto de vista, esto es, sobre su sistema de navegación y el modo de sortear obstáculos. Y como en el amor, en la mentira o en cualquier travesía, se comienza siempre por los prolegómenos para embarcar y embaucar al lector a través de la insólita elección de siete prólogos (que ponen en escena una de las contraseñas del discurso autobiográfico desde los Pensées de Pascal: por dónde y cómo empezar); le sigue el trayecto “A campo a través”; y se detiene en una sorprendente “Ruptura de relaciones”, recordándonos lo perecedero de toda relación amorosa y su relación biológica con el libro que deja, pero no acaba. El apéndice será un “Río revuelto” con notas procedentes de los entonces inéditos Cuadernos de todo: “algo parecido a lo que hace el prestidigitador cuando enseña la trampa”. El subtítulo Apuntes sobre la narración, el amor y la mentira queda perfectamente justificado porque los tres fenómenos se conciben como experiencias perturbadoras y desconcertantes, como incentivo para las versiones contradictorias.
El cuento de nunca acabar nos permite acceder a lo que ella misma denominó —mientras rememoraba El libro de la fiebre a la luz del proceso compositivo de El cuarto de atrás— su estilo “excitado y pirado”. La ruptura de Martín Gaite, desde temprana fecha, con el “realismo acomodaticio” la llevó no solo a desligarse de los esquemas habituales de credibilidad y aceptación a través de lo extraño y lo maravilloso (basten citar dos ejemplos temprano: la primera parte de “El balneario” y uno de sus mejores cuentos “La mujer de cera”), sino también al deseo de una escritura donde el lenguaje parezca tomar la iniciativa y sobreponerse al autor. Esta experiencia estilística ha sido poco explorada en su bibliografía, ya que ella misma se empeñó en ocultarla, tal vez debido a su respeto por el lector, por su defensa de la luz contra el caos de los argumentos, que debía venir “de aquella manía escolar de los cuadernos de limpio”, como leemos en “Flores malva” (1988), un curioso injerto de memoria, fabulación y ensayo, como también lo fueron sus dos grandes títulos: El cuarto de atrás y El cuento de nunca acabar. Esta veta desafinada y salvaje se vincula con dos situaciones compositivas y expresivas: los momentos en que la narradora se queda sin interlocutor y su relato no sabe contra quién apuntalarse, o cuando intenta contar su experiencia subjetiva del tiempo en puro alud. El estilo excitado ilumina poderosamente el estadio de prefiguración de su obra y la autocrítica de su escritura. Toda la producción más pirada y salvaje de la Gaite no estará nunca en sus cuadernos de limpio, sino en los cuadernos en borrador, los que no quiso publicar en vida. Parece como si nuestra autora hubiera guardado a buen recaudo ese coto de su obra que formaba parte de la “cultura de la vergüenza”, según leemos en sus cartas con Benet. Algunas secuencias de los Cuadernos de todo, El libro de la fiebre y Visión de Nueva York son los títulos (publicados póstumamente) que más se aproximan a ese ideal de escritura descarrilada que ya enunciara como necesidad —y que tan conscientemente la tentara— tras la publicación de Ritmo lento. Aunque también es preciso reconocer que esa escritura desconcertada se asoma (y no solo como tentación) en muchos momentos de su producción narrativa y ensayística publicada en vida. De su narrativa breve, podríamos recordar su insólito cuento de 1958, “Tendrá que volver”, y tres de sus últimos relatos: “Variaciones sobre un tema” (1967), “Retirada” (1975) y “Flores malva”. Desde luego, El cuento de nunca acabar, más allá de los desplantes a los géneros literarios de ese “cuento, ensayo o lo que vaya a ser”, quizá sea la obra que más se aproxime por sus ramificaciones a ese ideal de estilo descarrilado, sin olvidar el reto formal de Retahílas y El cuarto de atrás de presentarnos una escritura haciéndose y aparentemente en borrador, donde la narración cuestiona con insistencia la diferencia entre lo improvisado y lo organizado, entre lo pensado y lo dicho, entre lo oral y lo escrito. A Martín Gaite le interesaba más investigar una historia que contarla y hacer partícipe al lector en esta pesquisa. Era su práctica de la escritura salvaje. La autora de “La búsqueda de interlocutor” echaba en falta la borrachera, ese estado de trance que empuja a escribir de un tirón, el arrebato de Kafka la noche del 22 de septiembre de 1912 cuando redactaba La condena, pensando que era solo un borrador.
La atracción y el miedo al caos fueron un enfrentamiento constante en su vida y obra. El lado payo y disciplinado de la que fuera señorita universitaria de provincias, e hija de notario, no renunció al margen gitano de la existencia y la escritura. En ambas, estuvo en ocasiones al borde del precipicio, aunque nunca se atrevió a dar el salto al vacío. Pero sí estuvo tentada y se asomó: “No nos aficionamos de verdad a la literatura hasta que nos atrevemos a divagar, a tejer la misma tela de araña que se cría, en torno a los pretextos. Pero nunca llegamos a atrevernos del todo, la mano tiembla insegura con miedo a salirse de los cauces, a desafinar, a irse demasiado por las ramas de la libertad pura. La sombra de aquella preceptiva literaria infantil se cierne siempre sobre el resultado del dibujo, condiciona su trazo. A mí, ahora mismo, ya me parece que estoy divagando más de la cuenta”, confiesa de un modo programático en El cuento de nunca acabar o la genuina clave de bóveda de toda su producción literaria.
Espero que este centenario sirva para examinar la significación cultural de Carmen Martín Gaite a la luz de su biografía intelectual, para valorar las particularidades de su ensayo literario y de investigación histórica, y para que títulos como Desde la ventana, la Correspondencia cruzada con Juan Benet y Cuadernos de todo dejen de ser obras descatalogadas, si queremos acercarnos a una mejor comprensión de la complejidad y la heterogeneidad de los intereses intelectuales de una figura paradigmática en nuestra historia cultural.


