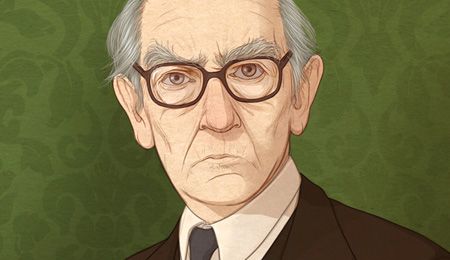Ha muerto Gracq, me dijeron. Yo estaba en París, en el café Bonaparte, cuando supe que había muerto Gracq aquella misma mañana. En un primer momento, a pesar de la edad del escritor, 97 años, permanecí incrédulo ante la noticia. Yo acababa de llegar aquel mismo día a París y no podía creer que, a las pocas horas de volver a estar en aquella ciudad, se hubiera muerto Gracq, precisamente el escritor sobre el que en mi casa de Barcelona, poco antes de subirme al avión, acababa de escribir un texto de homenaje que había enviado al suplemento Babelia. Ahora tenía que pensar a Gracq de una forma ligeramente distinta. Lo imaginé inmortal. Recordé que, en A lo largo del camino[1], Gracq decía que lo que llamamos inmortalidad no es a menudo sino una continuidad mínima de existencias en biblioteca, capaces de ser movilizadas de vez en cuando para avalar la moda o el carácter literario de la época.
La continuidad mínima de existencia de la obra de Gracq en bibliotecas está sobradamente asegurada y sería una sorpresa que sucediera lo contrario, pues ya en vida era un clásico. Perdurará su genial El mar de las Sirtes[2], pero perdurará también sin duda su obra ensayística, ya que contiene opiniones sobre la literatura francesa que no pasarán de moda; son comentarios muy penetrantes, de una agudeza singular, en los que para los autores comentados tiene críticas, movimientos que reprobar, pero también palabras de admiración que componen fragmentos que respiran una pasión por la literatura difícilmente igualable. Gracq comunicaba pasión por la lectura. Tiene precisamente comentarios muy perspicaces acerca del arte de la lectura y las diferentes variantes del mismo: “Es divertido pasar del Diario de Gide a los Cuadernos de Valéry: de un espíritu que sólo se anima con sus lecturas a otro a quien la producción mental ajena ofusca, y que sólo admite a título de corroboración –muy a menudo indeseada- de su propio pensamiento. Quienquiera que piense, y piense al margen de él, lo arremete: es de aquellos para quienes los libros de los otros invaden por naturaleza su espacio vital propio, y sienten la concreción de un pensamiento ajeno como una medio insolencia”[3].
Como lector, Gracq estaba mucho más próximo a Gide, por supuesto. Aunque inmensamente crítico con lo que leía, era generoso. Era un cazador de fragmentos que intuía que podían describir en su esencia misma la poética de un escritor. Así sucede, por poner un solo ejemplo, con un fragmento de Valéry Larbaud en Gaston d´Ercoule, que a Gracq le parece más que suficiente para comprender la naturaleza de la escritura feliz de ese autor: “Estación, en una tarde de verano: el mundo abierto de par en par y tranquilo y luminoso en los extremos de la bóveda”.
No se puede estar más alegre y abierto al mundo que Larbaud en ese fragmento. Como lector, al igual que Gide, Gracq también estaba extraordinariamente abierto al mundo. Es la antitesis del lector egocéntrico y avaro; de Paul Valéry a fin de cuentas. A éste le definió así: “Sombrío exclusivamente mental que se desarrolla a partir de un pensamiento esencialmente fragmentario, parecido a esas soberanías desmigajadas y dispersas del antiguo Sacro Imperio, para las cuales cualquier masa estatal limítrofe significaba peligro”.
Al “sombrío exclusivamente mental”, Gracq oponía la apertura al mundo de Gide o la alegría de Larbaud, ambas procedentes de su escritor posiblemente más admirado y que a mí me parece que era Stendhal, de quien nos dice: “No tiene maravillas concretas, mientras que un Huysmans sólo tiene de éstas. En la página de Stendhal hay diez veces menos que espigar para el discurso francés de un candidato que en la de Balzac o Flaubert; como novelista, sólo destaca por sus conjuntos, porque reside aproximadamente en su movimiento (siempre ese allegro del que hablaba el otro día, verdaderamente, en toda la extensión de la palabra, vivace: ser sensible o no, es casi una cuestión de ritmo mental, de longitud de onda íntima: el alegro de Mozart me parece tan excesivo como me alegra el de Stendhal”[4].
Esa justa medida de la alegría de Stendhal es la que complace a Gracq, sospechamos que rendido metafóricamente siempre ante la alegría contenida, pero general, de su maestro. Es como en el amor. Podemos amar detalles, pero cuando amamos el conjunto, amamos su alegría y ritmo generales, estamos sin duda perdidamente enamorados, no hay disimulo posible.
La sombra de Stendhal se proyecta en los libros de ficción de Gracq, como en Los ojos del bosque[5], por ejemplo. Recuerdo los días en que, al encargarme una editorial un breve prólogo a una edición de bolsillo de ese libro, decidí preparar el prefacio retirándome por una temporada a un albergue en los confines de las Árdenas, donde me sentí feliz, instalado deliberadamente en un tiempo muerto parecido al de la drôle de guerre de las Árdenas en la que se enmarca la acción de la novela. Me sentí perfecto viviendo con la alegría de Larbaud y de Stendhal en esa especie de tiempo paralizado, casi irreal, mezcla de drôle de guerre y de no tener nada que hacer salvo planear un prólogo. Me pasaba el día leyendo, escribiendo, por decirlo en términos de título de un libro de Gracq[6] . Era mi forma de revivir la experiencia del oficial Grange, el personaje central de la novela. La verdad es que necesitaba yo hacer algo así para recuperarme de las heridas de la vida mundana, necesitaba eso tanto como vivir en la confianza de que un día podría volver a vivir de nuevo en la discreción y la tranquilidad de los años de mi juventud, aquellos en los que se desarrolló mi primera etapa como escritor: volver a los días en que Marcel Duchamp –cuyas tomas de posición ante la vida y el arte creo que tienen puntos en común con Gracq- era mi modelo existencial. Y era mi modelo por su discreción, geometría, clasicismo, elegancia y calma.
Fueron días felices, de prólogo lento y jamás tan disfrutado. Desde el balcón de mi cuarto de albergue se divisaba toda esa zona boscosa que es el escenario de la búsqueda interior del joven oficial francés Grange en Los ojos del bosque. Estaba yo bien cerca de los lugares donde transcurría la acción de esta novela que Gracq había publicado en 1958 y que fue la última de las suyas, pues tras ella se desvió del camino narrativo adentrándose en sus cuadernos de notas y en otras obras fragmentarias de orden ensayístico.
Allí en las Ardenas, en mi balcón sobre el bosque, descubrí o confirmé (ya no recuerdo) que en su deseo de preservarse, de no ser molestado, de decir no, en definitiva, en ese “dejadme en mi rincón y pasad de largo” que Gracq atribuía a su ascendencia vendeana, se oían sin duda los ecos esenciales de Hölderlin y de Robert Walser; ecos que, a fin de cuentas, convivían con los de los antepasados del escritor, aquellos hombres que vencieron, masacraron en sus tierras a las tropas de la Convención. De hecho, Gracq fue siempre un digno heredero de ellos, un gran experto en resistir a París. Basta recordar cuando en 1951 rechazó el premio Goncourt. Fue asimismo un superviviente y un resistente de la escritura desde su legendaria La literatura en el estómago, libro profético que avanzaba el circo mediático actual. Que no haya edición española de ese panfleto debe atribuirse a las perversidades del propio mercado. Ahí, en ese opúsculo, Gracq lo dice todo sobre lo que pasa ahora –ahora mismo- en el mundillo de la literatura.
André Bretón consideró surrealista a Gracq cuando éste en 1938 publicó El castillo de Argol[7], su primera novela. Pero yo creo que esa alabanza hablaba más del tradicionalismo profundo de Breton que del propio Gracq, pues en realidad el autor de Los ojos del bosque poco tiene de experimental y lo que traía a colación con su castillo de Argol era nada menos que la leyenda del Santo Grial, tratada con una sagrada seriedad que hoy desconocen los Dan Brown de turno. Tal vez lo que revelaban los elogios de Breton era lo mucho que había en el surrealismo de clasicismo y de feliz regreso al simbolismo medieval. Después de todo, para Gracq ir tras el Grial era, más que buscar un objeto milagroso, cifrar la esencia de la condición humana. Cifrarla fue siempre su objetivo y yo creo que la cifró, por ejemplo, cuando habló del vacío y del grito de la zumaya en la linde más cercana a los ojos de aquel bosque lleno de terrores ante el que me asomé yo durante unas semanas mientras escribía mi prólogo feliz.
Gracq ha muerto. Al releer recientemente El mar de las Sirtes, me ha parecido ver que esta novela se halla muy conectada con el aire de nuestro tiempo y alineada con lo más renovador de las tendencias narrativas de estos comienzos de siglo. No deja de ser sorprendente que esto ocurra con un libro que, cuando apareció en 1951, fue visto como una narración brillantemente anticuada, de un sublime clasicismo extemporáneo. Pero lo cierto es que, releída ahora, El mar de las Sirtes no sólo parece contener la belleza extrema de la más absoluta modernidad, sino que, además, se diría que, cargada de la electricidad estática de una vieja biblioteca, esta novela se proyecta de forma inquietante, como el propio volcán Tängri de su séptimo capítulo, hacia nuestro futuro.
Justo es reconocer que también yo la vi de forma parecida, como brillantemente anclada en el pasado, cuando hace unos años pude leerla por primera vez en la magnífica traducción al español de José Escué. Reconocí ya entonces muchas de sus virtudes (precisión verbal, rigor de la lengua y sintaxis implacable: formalismo de carácter esencial, donde la elaboración por medio de las palabras respondía a un fondo concreto, a un pensamiento, a una concepción muy elevada del arte), pero me equivoqué al creer que El mar de las Sirtes, por sus aciertos formales y sus ecos decimonónicos, sería estudiada en el futuro, en amable asincronía, al lado de las obras de Balzac o Stendhal.
Releída ahora, lo primero que me ha parecido ver es que su método narrativo es sorprendentemente contemporáneo, pues acoge con hospitalidad variadas tendencias literarias que el autor absorbe, intertextualiza y transforma, lo que le relaciona, aunque sea sólo de forma oblicua, con ciertas técnicas posmodernas o, mejor dicho, borgianas de trabajo. Y es que El mar de las Sirtes no sólo se alimenta de los materiales que le proporciona la vida, sino que también crece, misteriosamente, sobre otros libros. Esto no hace más que confirmarnos que, como dice Gracq, el genio no es más que una aportación de bacterias particulares, una delicada química individual en medio de la cual un espíritu nuevo absorbe, transforma y, finalmente, restituye, con una forma inédita, no el mundo en bruto, sino más bien la enorme materia literaria que le precede.
En El mar de las Sirtes esta delicada operación con la materia literaria se ha hecho, por otra parte, fondeando en las aguas de la tradición más noble y más radicalmente revolucionaria de la poesía. Y ésta es una de las vertientes por las que entronca con lo más avanzado de las tendencias novelísticas actuales, porque seguramente la novela del siglo XXI poseerá altos registros poéticos, o no será. Sospecho que Gracq es nuestro contemporáneo también en este aspecto. Es, ante todo, un poeta de la novela, como lo prueba el hecho de que Nerval, Rimbaud y Breton vertebren El mar de las Sirtes confirmando, de pasada, que escribir se relaciona raramente con un impulso plenamente autónomo: “El mimetismo espontáneo cuenta mucho: no hay escritores sin inserción en una cadena de escritores ininterrumpida”.
De Nerval extrae el lenguaje de la locura, de la libertad expresiva en su faceta más vagabunda, y encuentra en este autor una inyección omnipresente del recuerdo, “una canción del tiempo pasado que vuela y que se desarrolla a partir de las llamadas incluso más tenues de lo reciente como de lo lejano, y que no veo en ningún otro escritor”. Con Rimbaud le ocurre algo por el estilo, con el añadido de que es un autor que indefectiblemente siempre le sobrecoge y le fascina hasta el punto de caer hipnotizado bajo su influjo de la misma manera que puede retenerle en su balcón durante horas una tarde de mal tiempo en Sion: “furor deshecho que se concentra virgen de nuevo, inconcebible desencadenamiento de energía equivocada”. Y en cuanto a Breton lo esencial de la obra de éste lo halla en Nadja y su alma errante capaz de vivir acontecimientos previstos con anterioridad y de llevar al lector y al autor por una realidad donde todo es insólito.
El vagabundeo libre y a veces anticipatorio de Nerval y Nadja, la configuración psíquica tormentosa de Rimbaud, los signos exteriores procesados por una mente sesgadamente surrealista, todo eso forma parte de la configuración de El mar de las Sirtes. Cuando la percibimos ahora tan contemporánea, comenzamos a explicarnos las reacciones de estupor o de altivo menosprecio que provocaron sus innovadoras bacterias literarias entre los supuestos genios que triunfaban por aquellos días –eran tiempos modernos- de 1951, el año en el que apareció el “anticuado” libro de Gracq y fue premiado con aquel legendario Goncourt que rechazó.
Una tenebrosa intuición de futuro está extrañamente agazapada a lo largo de la luz fría de Syrtes y de la morosa espera que cruza toda la trama de esta novela en la que Gracq nos va contando cómo se aísla el espíritu de la historia a base de concentrar el proceso que llevó a la explosión de una guerra, tal como él lo vivió antes de 1939. Y es que al tiempo que nos cuenta todo esto, va dirigiendo sus espirituales pasos hacia una visión, más bien escalofriante, del terrorífico y estéril, tembloroso porvenir que a Occidente le espera. Porque ahí está otro de los aspectos que hacen tan actual a este libro. Percibe el futuro. Debido a esto, la misma novela es una sorprendente aproximación a lo que nos está sucediendo ahora, es la narración de una espera y el anuncio de una renovación que nunca llega, una historia de iniciación, y naturalmente la oscilación entre el secreto y una posible revelación, que, a través casi siempre del enfrentamiento con la muerte, resulta ser al final la revelación del relato en sí, la triunfal afirmación de la literatura sobre el mundo. Esa gloriosa afirmación no hace más que confirmar que nos encontramos ante un libro excepcional sobre nuestro presente, un libro que quizás estemos comenzando a poder leer hoy, puesto que nos habla, a través de su noble y moroso palabreo intertextual, de nuestra veneciana decadencia de ahora.
Y si digo veneciana es porque la trama, que sirve de pretexto para intentar descifrar y aislar el espíritu de la historia se ocupa de un imaginario lugar, el señorío de Orsenna, que es una especie de Venecia en los días de su ocaso final y dónde el héroe rompe con su vida fácil y pide ser destinado al sur, en la línea fronteriza de las Sirtes, descubriendo allí una guerra olvidada entre dos estados ficticios, enfrentados desde hace siglos por motivos que ya ni se recuerdan. Esta historia de El mar de las Sirtes posee una trama tan lenta como el atardecer terrible de una civilización de antiguo esplendor, ya apagándose. Estamos ante una novela de la inactividad y de la ensoñación solitaria y de un contagio nebuloso entre la trama y el estilo.
La trama se arrastra detrás del estilo, que avanza a zancadas. Y es en el fondo una trama de luz fría y terriblemente moderna, importando poco si es ficción o realidad, verdad o mentira. Muy especialmente con libros como el de Gracq poco importa resolver esa trasnochada disyuntiva, y digo trasnochada pues, a fin de cuentas, la tarea de la literatura ha sido siempre ocuparse del sentido y no de la verdad, y esto que digo es algo que no por casualidad parece que sólo tienen realmente presente los narradores de vanguardia de estos principios de siglo XXI.
Por literatura de percepción no entiendo una literatura profética, porque ésta es algo muy distinto y sin duda nada interesante. Por El mar de las Sirtes lo que fluye es una extraña retahíla de iluminaciones de estirpe rimbaudiana, algo así como una gran sabiduría de percepción del futuro, en la línea de un Kafka, por ejemplo. Como se sabe, uno de los aspectos más seductores de la literatura se encuentra en el hecho de que algunas veces puede ser algo así como un espejo que se adelanta; un espejo que, como algunos relojes, tiene la capacidad de avanzarse. Kafka fue un buen ejemplo de esto porque percibió hacia donde evolucionaría la distancia entre estado e individuo, máquina de poder e individuo, singularidad y colectividad, masa y ser ciudadano. Kafka vio el panorama más allá en la evolución. Eso explica que le gustara tanto otro libro de marcado acento perceptivo, Bouvard et Pecuchet, donde hay ya un espléndido diagnóstico de cómo la estupidez avanzará imparable en el mundo occidental. El libro de Gracq se sitúa en esta corriente de escritores con espejos que tienen la capacidad de adelantarse. Parece conocer el núcleo de nuestro problema actual: la situación de absoluta imposibilidad, de impotencia del individuo frente a la máquina devastadora del poder, del sistema político.
Hasta el siglo diecinueve, el gran político y el gran escritor podían confluir en una similitud solidaria de lenguajes. La novela decimonónica retrataba el mundo con las mismas categorías que presidían la labor del político que construía el mundo. La literatura podía ser central, colocarse en el centro del devenir histórico. En el siglo veinte, aquella solidaridad se quebró. El político y el escritor, la historia y la poesía, comenzaron a hablar dos lenguajes diferentes e incompatibles. Sus mundos empezaron a no coincidir uno con otro. Flaubert primero y Kafka después fueron los maestros de esta sutil, decisiva inversión. Musil iba a ser el último de este brillante eslabón cerrándolo con su monumental obra abierta, El hombre sin atributos, donde presentaba un nuevo modo de narrar que se constituía en un permanente ensayo de la vida. Su obra cerró todo un ciclo de la narrativa europea, y para algunos fue el último de nuestros novelistas, pues terminada la segunda guerra mundial, ya no quedó nada narrable en el continente. Hoy, en lo que entendemos por nuestro presente, ya puede decirse que no pasa nada, porque en realidad todo ya ha pasado, todo acabó. Ahí creo que habría que inscribir ese “Cela c´est passé”, que es una de las palabras clave de Rimbaud y a la que el propio Gracq dice que no se le concede la atención que merecería.
Esa calma y esas descripciones surrealizadas de paisajes que siguen a todo eso que cesó podría ser el contexto en el que Gracq sitúa la trama de su novela, cuya inactiva acción sucede en una especie de inmensa sala de espera que recuerda a una ciudad de antiguos esplendores como Venecia en los días de su decadencia final, o al mismísimo apagado crepúsculo occidental de nuestros días. Y sí, en efecto. Todo eso estaría dando pleno sentido a que un escritor, tan consciente de la asimetría con el lenguaje político como Gracq, viviera durante tantos años apartado radicalmente. Para bien o para mal (probablemente para lo segundo), en Occidente el brillo y horror de otro tiempo se fue y todo ahora ya pasó. Toda la historia europea ha acabado por ser la historia de un gran vacío provocado por ese inmenso orgullo de pensar que, muertos los dioses, nosotros somos lo único inmortal que existe. Ese extraordinario desafío nos llevó a la conquista del mundo. Y es que, como dice Félix de Azúa, un vacío tan grande nos provocó tal desesperación que inevitablemente terminamos por convertirnos en la cultura más guerrera que ha existido nunca. ¿Para qué? No lo sabemos. Es la nuestra una pura actividad sin fin, una enloquecida carrera hacia la nada. Y ese es precisamente el paisaje moral y literario que prefigura Gracq en su tan perceptiva El mar de las Sirtes, publicada nueve años después de la muerte de Musil –sin que eso signifique más que eso: nueve años después- y donde el género novelístico es abordado como género supremo de la utopía y como instrumento idóneo para enseñorearse nuevamente de la irrealidad en una época en la que –precisamente lo mismo que está sucediendo en nuestros días- la realidad está perdiendo todo sentido si no es que lo perdió ya del todo.
Toda esa atmósfera gracquiana alcanza en El mar de las Sirtes su cumbre máxima cuando, en el séptimo capítulo, vemos aparecer, fantasmagórico, el volcán Tängri, una montaña salida del mar, un cono blanco y nevado flotando como un alba lunar sobre un tenue velo morado que lo despega del horizonte. A veces esa memorable iluminación, esa imagen volcánica me evoca al propio Gracq y su papel –creo que va a crecer después de su muerte- en la historia de la renovación de las tendencias narrativas: “Allí estaba. Su luz fría irradiaba como un manantial de silencio con una virginidad desierta y constelada de estrellas”.
[1] J. Gracq, A lo largo del camino, Acantilado, Barcelona, 2008.
[2] J. Gracq, El mar de las Sirtes, Mondadori/Debolsillo, Barcelona, 2006.
[3] J. Gracq, A lo largo del camino, Acantilado, Barcelona, 2008.
[4] J. Gracq, Leyendo, escribiendo, Fuentetaja, Madrid, 2005
[5] J. Gracq, Los ojos del bosque, Mondadori/Debolsillo, Barcelona, 2006.
[6] J. Gracq, Leyendo, escribiendo, Fuentetaja, Madrid, 2005
[7] J. Gracq, El castillo de Argol,, Mondadori/Debolsillo, Barcelona, 2006.