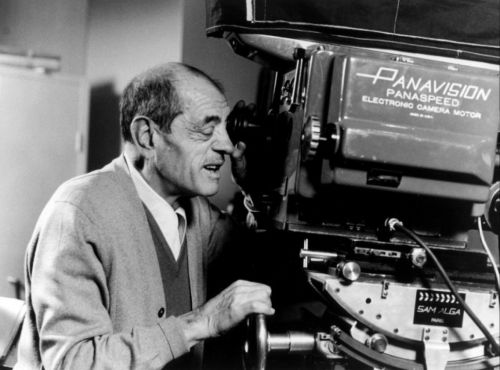Cómo elevar el vuelo, sin ser un ángel, desde un cuarto propio, cómo comprar flores y gatos persas, papel para escribir; cómo lanzar un anzuelo, cómo lanzarse uno mismo como anzuelo para intuir una idea del mundo, para rozar una idea sobre el mundo. Cómo pasar el día con la mano suspendida en el aire, asida a una pluma, al borde de un tintero, al borde del lago. Y qué decir. Y cómo decirlo. Y cómo decirlo en libertad.
A Virginia Woolf le preguntaron por su profesión y le sugirieron que hablara sobre ella y sobre las dificultades a las que se enfrentaba una mujer en esa profesión. Como era de esperar, hizo algo más que un catálogo de nudos sociológicos. En esa pequeña conferencia, Virginia señala las condiciones y obstáculos con los que se enfrenta una mujer a la hora de elegir la escritura como profesión, y a la hora, como creadora, de dejar correr la mano sobre el papel con libertad; en no más de cinco páginas, resume toda una actitud frente a la creación.
Comprar el papel y la pluma, disponer del cuarto y el tiempo necesario, disfrutar de cierta independencia económica: éstas eran las condiciones materiales. No es poco, y aún era menos poco para una mujer en aquella época. Sin embargo, Virginia Woolf añadía que para comenzar a escribir, además de reclamar aquel cuarto propio y el tiempo y el papel, había que matar al ángel de la casa. Es decir, el acto fundacional de la escritura como profesión, señalaba con serena y compleja precisión, era, en cierto sentido, un acto de violencia. En el caso de una mujer a principio de siglo, se trataba de elegir al otro abstracto que es la escritura frente a los otros particulares.
Había que comenzar con un acto de desplazamiento, de violentación del orden establecido, para ejercer la profesión de escritor, seguido de un acto de libertad extrema en el decurso de la conciencia para vivir como tal: estas son las premisas que Virginia Woolf reclama para la creación. Aunque sea desde un lugar distinto del prisma, me parece que las observaciones de Virginia Woolf continúan siendo vigentes. Preguntarse por el actual ángel de la casa, preguntarnos sobre cuáles son los fantasmas de contención con los que se enfrentan hoy los creadores, y, suponiendo que se puedan conjurar, preguntar si se enfrentan hoy con libertad –como mujeres, como hombres- sin la coacción de la mirada sancionadora externa a la que alude Virginia, ¿acaso no siguen siendo tareas necesarias?
_______________
*Conferencia dictada en la National Society for Women’s Service el 21 de enero de 1931. Póstumamente publicada en La muerte de la polilla, 1942
Es posible que en estos años las dificultades para iniciar la creación y afrontarla con libertad sean menos disímiles entre hombres y mujeres, sin embargo creo que, en cierto sentido, son más complejas para ambos sexos. Los ángeles domésticos y los espejos petrificadores no han perdido ni su persuasión ni su severidad.
Alas: la escritura como profesión
Volvamos al acto fundacional de la escritura: matar al ángel de la casa. Virginia se refería con esta imagen al popular poema de Coventry Patmore en el que éste elogiaba a su perfecta esposa victoriana. Según la intepretación de Virginia, esa perfecta esposa era una especie de lubricante de la realidad, una mezcla de ángel y duendecillo, malicioso si era el caso, que se encargaba de limar asperezas, engrasar los goznes para que no chirriaran, moderar desavenencias, apaciguar desencuentros y facilitar el curso de los acontecimientos previstos. En principio no parece una mala tarea, salvo porque no hay opción ni imprevistos. El ángel de la casa custodiaba un orden ni elegido ni cuestionable, y lo hacía bajo la brújula de la renuncia y la abnegación.
En esa pequeña conferencia, Virginia Woolf confesaba que si bien creía haber solventado el problema de matar al ángel de la casa, sin embargo no había podido solucionar el conflicto del espejo; es decir, si bien los hombres eran libres para entregarse al acto de la creación en términos de imaginación y trance, las mujeres no podían hacer tal cosa. Podían, sí, reclamar su cuarto, reclamar la remuneración por su trabajo, reclamar su deseo de no ser las conciliadoras perpetuas de lo irreconciliable, pero el ejercicio extremo de la imaginación para crear la obra de arte estaba aún lejos. La descripción es sencilla y transparente, la joven mujer, que no sabe en qué consiste ser una mujer, ni cree que nadie pueda saberlo, ya ha escrito un artículo, lo ha enviado en un hermoso sobre, se lo han publicado, le han pagado por ello y con ese dinero ha comprado un gato persa: algo tan inútil como bello y necesario. Ése es su primer acto de escritora profesional, comprar un gato persa. Con ese acto y el de encerrarse a escribir su cuarto propio, Virginia entiende que ha matado al ángel de la casa.
Regreso entonces a la pregunta, con qué ángel se encuentran hoy la escritora o el escritor, la poeta, el compositor... Desgraciadamente, podemos hoy todavía preguntarnos, como Virginia, si en el ejercicio de la escritura hay algún obstáculo mayor para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, no es esto lo que me interesa señalar, sino que el acto de la escritura, la decisión de escribir, se inicia con un acto de perturbación del orden, un acto de serena violencia que lleva a la escritora a la aniquilación de la gestualidad que le es impuesta. No estoy muy segura de que podamos seguir explicitando, con la “libertad” con que lo hizo Virginia, que es necesario ese grado de violentación de la realidad social e ideológica para, siquiera, empezar a plantearse el acto “profesional” de la escritura. Me temo que hoy no estamos menos impelidos a no generar conflictos, más allá de lo admisible, de lo que lo estaban hace casi un siglo los ángeles de las diversas casas. Quién de entre los profesionales compra hoy con su primer “sueldo” de escritor el camaleón de Keats, el barril de Diógenes, la itinerancia de Rilke, el pan con dos cerillas de Vallejo, en lugar de la mantequilla para las tostadas o la hipoteca de la casa. Así lo enuncia Virginia, así podemos enunciarlo hoy. Todo es entendible, sobrevivir es también vivir, comer pan con mantequilla, necesario. Pero no lo es menos el gato persa, la belleza del camaleón, la verdad de la belleza y la decisión de no asumir algunas contingencias. Al menos no todas. Ni es menos necesario tomar la decisión de no tener contento a todo el mundo, cosa terrible.
Matar al ángel de la casa: primer escalón, de ascensión o de descenso.
Espejos: la metamorfosis de la escritura
Pero esa mujer es ambiciosa y quiere algo más que ser una “profesional” de la escritura, esa mujer quiere un acto libre de imaginación y creación, quiere levantar la mano, aferrarla a la pluma y, una vez que le ha lanzado el tarro de tinta al ángel de la casa, como el que lanza una piedra a un estanque, una vez que ese receptáculo de líquida escritura le ha dado muerte al ángel, quiere algo más. El acto de asesinar al ángel es una experiencia laboral, social, no le basta con documentar y testimoniar, y ahora quiere una experiencia de creación de escritura, de imaginación. Pero no es posible:
“Quiero que me imaginéis escribiendo una novela en estado de trance. Quiero que penséis en una joven sentada, con una pluma en su mano, que durante minutos, e incluso durante horas, no sumerge en el tintero. La imagen que llega a mi mente cuando pienso en esa joven es la imagen de un pescador que yace hundido en sueños al borde de un profundo lago con una vereda que se extiende alrededor del agua. Dejaba que su imaginación se derramara libremente sobre cada roca y en cada grieta del mundo que yace sumergido en las profundidades de nuestro ser inconsciente. Entonces sucedió la experiencia, la experiencia que creo menos frecuente entre las mujeres escritoras que entre los hombres. La línea se fugó entre los dedos de la joven. Su imaginación se había desvanecido. Había buscado los estanques, las profundidades, oscuros lugares donde dormita el pez más grande. Y entonces algo se había quebrado. Hubo una explosión. Hubo espuma y confusión. La imaginación se había estrellado contra algo duro. La joven despertó de su sueño. Estabo en un estado de la más aguda y extrema angustia. Para decirlo sin rodeos, había rozado algo, algo sobre el cuerpo, sobre las pasiones que no le cabía a ella nombrar como mujer. Los hombres, su razón se lo decía, se habrían quedado pasmados. La conciencia de lo que los hombres dirían de una mujer que dice la verdad sobre sus pasiones la había expulsado de su artístico estado de inconsciencia. No podía escribir más. El trance se había desvanecido. Su imaginación no podía continuar creando. Creo que esta es una experiencia muy común entre las mujeres escritoras, se encuentran impedidas por el extremo convencionalismo de su sexo.”
Esa joven mujer quiere un acto de creación, un gesto que le permita entrar en contacto con lo desconocido, con lo que desconoce de ella y con lo que desconoce del mundo, y, si es posible, con lo que el mundo desconoce de si, es decir, con lo otro. Busca un acto de creación que se refleja en un espejo de doble naturaleza. El vuelo de la libertad creadora se anuda no tanto a las alas de un ángel como a las aletas de un pez, es decir, para que el vuelo no carezca de identidad y se convierta en una losa ha de sumergirse antes en lo inconsciente, individual o colectivo. La joven escritora, que bordea la orilla del lago y que ve el pez de lo inconsciente al fondo, sabe que debe prescindir de las preocupaciones que le pueda suscitar su imagen como mujer para poder sumergirse en busca de ese acto de creación; ha podido atravesar, como Alicia, el espejo de su propia mirada, pero no ha podido hacer lo mismo con la mirada del otro, ese otro que es el azogue, el que convierte una superficie transparente en un espejo, y que delimita lo que se refleja. En esta época, me pregunto si hay siquiera un espejo para la tarea del escritor, si hay siquiera “otro” que espera algo de ese “profesional” de la línea, continua, partida, suspensiva...
La creación como un diálogo con y contra los espejos. La creación como un acto de metamorfosis en diálogo con lo otro y en disidencia con lo uno.
Me pregunto si podríamos pensar en Orlando como en la respuesta al ángel de la casa. Creo que en parte sí: Orlando no sólo posee un cuarto propio sino un espacio laberíntico e infinito, como el mundo, Orlando no depende económicamente de nadie, y por tanto no le debe servilismo a nada ni a nadie, Orlando participa de ambos sexos porque lo que no necesita que el otro sexo le devuelva su imagen, y, lo que es más interesante, ante tal cúmulo de peculiaridades desplegadas con tanta naturalidad y levedad, a nadie le resulta ofensiva su extravagancia. Orlando es libre de encontrar la manera para desarrollar sus deseos e inquietudes, y, sobre todo, su intensa y a la vez serena necesidad de vincularse a la vida y las experiencias, y meditarlas como mejor le plazca. Todo esto, claro, con muchos matices, nadie es enteramente libre; si bien hay ciertas y distintas convenciones a las que adecuarse, el espacio que le queda a Orlando para ser lo que es, es bastante amplio porque, y esto es lo más importante, Orlando no tiene miedo, su identidad es cambiante y no está comprometida por un espejo petrificado. Orlando atraviesa el tiempo y la cultura y sus trasmutaciones casi como la poesía de Holderlin. Su vida es su escritura y ese interminable poema dedicado a un árbol.
Alcanzar esa libertad quizá sea utópico, pero de eso se trata, ¿no?. Al menos de intentarlo. Me pregunto qué escritor en estos días puede encerrarse en su cuarto, con su gato persa, su camaleón, su Odradek, su barata resma de papel, el arma homicida del ángel y lo que queda de éste, su pluma, y dejar correr la mano, a través de las metamorfosis. Cómo acceder a ese trance al que se refería Virginia Woolf sin quedarse paralizado ante la mirada sancionadora de lo que se espera o, lo que es peor, de lo que nadie espera.
Bien, convengamos en que, a estas alturas de la modernidad y de la posmodernidad, las prevenciones no son las que eran, pero convengamos también que resulta iluso pensar que estamos libres de sanciones de una u otra índole. En estos momentos, me temo que el doble espejo, ese en el que debemos mirarnos y a la vez el que debemos eludir, no tiene tanto el carácter de azogue moral, que también, como un carácter formal. Porque, ¿cuáles son hoy los espejos petrificados o falsos espejos que paralizan la mano sobre el papel? ¿Los críticos literarios, los estudiosos, los medios de comunicación o silenciamiento, el mercado, el río del clasicismo y la tradición del que cada artista debe ser despositario o de la que debe huir? Y ¿cuántos están dispuestos a sumergirse en el trance al que se refiere Virginia y regresar siendo otros? ¿Qué otros serían esos, y, para quién? Intuyo que ésta es más una época de cambios que de transformaciones, y que, en cierto sentido, la literatura ha renunciado a su poder alquímico de transformación. Convertida la cultura en consumo de ocio, convertidas las filosofías y las religiones en materiales arqueológicos, desprestigiadas las revoluciones, ignorados los recursos retóricos que no acudan al naturalismo, normativizadas formalmente las piezas artísticas, de la índole que sean (cuadros, poemas, películas, canciones, piezas de teatro, novelas), resulta cada vez más complicado, que no complejo, dejar correr la mano en libertad. Si la libertad de un creador fuera escribir un poema en prosa de quinientas páginas, o realizar una saga fílmica de veintisiete cortos de tres cuartos de hora de duración cada uno, o una novela por entregas en capítulos de tres renglones... Sí, esa libertad sería posible, como lo sería un circo de fantasmas, pero me temo que sólo bajo la intermediación de mecanismos publicitarios que enfatizaran no su carácter de objetos de conciencia sino de divertimento extravagante. Me pregunto, en realidad, cuál es el espacio de diálogo que ahora se le otorga a la creación.
Coda: anzuelos y piedras
De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, reza el refrán, y la cuestión es como enfrentarse a la escritura sin confundir las alas con piedras ni la profesión con la creación. Cómo no terminar con los bolsillos llenos de piedras, creyendo que son las alas de la profesión. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Virginia Woolf no daba soluciones, se limitaba a poner el dedo en la llaga, a nombrar con lucidez no exenta de consternación, las dificultades que advertía y creía necesario salvar. Las nombraba como un San Jorge derrotado frente al dragón que habría deseado ser un Jonás que regresa del vientre de la ballena. Han pasado los años, y me parece que la enseñanza se mantiene intacta. Virginia exponía en esa breve conferencia sus conquistas y derrotas, sus fantasmas y hallazgos: los anzuelos necesarios para la creación y los detestables como seducción de la complacencia; las piedras necesarias para no perder el camino o para generarlo o para ser lanzadas contra los espejos del orden, y las que nos sumergen en el río sin retorno. Virginia Woolf se balanceó de manera extrema entre la racionalidad y el abismo, entre la transparencia sintáctica y la complejidad semántica, entre las bibliotecas conquistadas o por conquistar y los gatos persas; buscó obcecadamente la manera no de narrar un mundo femenino sino de encontrar el espacio para la mirada femenina. En Una habitación propia escribía: “Es funesto ser un hombre o una mujer a secas; uno debe ser ‘mujer con algo de hombre’ u ‘hombre con algo de mujer’. Es funesto para una mujer subrayar en lo más mínimo una queja, abogar, aún con justicia, una causa; en fin, el hablar conscientemente como mujer. Y por funesto entiendo mortal; porque cuanto se escribe con esa parcialidad consciente está condenado a morir. Deja de ser fertilizado. Alguna clase de colaboración debe operarse en la mente entre la mujer y el hombre para que el arte de creación pueda realizarse”. Esta, parece también hoy, una tarea pendiente.
Un cuarto, una desobediencia, libertad para sumergirse en lo inconsciente, diálogo con lo otro: ¿podremos cumplir con estas tareas? Esa joven mujer delgada nombró sin beligerancia, pero asumiendo la complejidad, el conflicto permanente al que se enfrenta la creación. Conciliar lo irreconciliable, asumir las dificultades a las que en cada época están expuestos los creadores, descubrir lo que paraliza la mano, buscar con rotunda obstinación la libertad. Pocas prosas son tan transparentes y sugerentes a un tiempo, tan conscientes de lo que nombra el arte sólo puede ser nombrado de esa manera. Su búsqueda lúcida y desasosegada, incluso en sus textos más breves y aparentemente circunstanciales, es una permanente llamada de atención que nos obliga a preguntarnos por las alas, los espejos, los anzuelos, las piedras.