
Todavía hoy, cuarenta y un años después de su muerte, Miguel Labordeta Subías (Zaragoza, 16 de julio de 1921 - 1 de agosto de 1969) continúa considerándose un poeta menor, escasamente conocido, más citado que leído, poco y no siempre bien estudiado, un poeta secreto, de culto y “de provincias”, valorado sobre todo por un grupo reducido de lectores que encuentra en él, antes que ninguna otra cosa, una plasmación radical de autenticidad e independencia literarias. Ajeno a todo tipo de consignas y modelos, excluido voluntariamente de cualquier escuela, corriente o movimiento literario más o menos organizado, aislado en su particular “zaragozana gusanera” —en esa ciudad “ausente de todo cuanto tenga el poder de la vida”, como escribiera Julio Antonio Gómez en un poema memorable y desolador de Acerca de las trampas—, rodeado de sus fantasmas en ese edificio encantado que fue el palacio de los Gabarda (sede del Colegio Santo Tomás de Aquino, cuya dirección asumió nuestro poeta tras la muerte de su padre en 1953), acompañado de unos pocos y entusiastas amigos a los que se les había inoculado el virus de la poesía, Miguel Labordeta fue elaborando una obra literaria de una singular intensidad, no demasiado extensa —a decir verdad, más bien reducida, a la luz de los borradores con los que fue conformando su taller literario—, escrita con frecuencia desde la rebeldía, la renuncia y la contradicción permanentes, a contracorriente muchas veces de los gustos y las modas imperantes en cada momento, una obra que incluso se adelanta a propuestas futuras, marcada por un constante “desacato a los modelos establecidos” (Pérez Lasheras y Saldaña, apud Labordeta, 1994: 12), una obra limitada solo por la servidumbre de la libertad y vertebrada sobre dos grandes ejes temáticos y expresivos: el compromiso, asimilado como ese cordón umbilical que vincula la poesía con la denuncia de todas las miserias de la tierra y la solidaridad con los desarraigados, y la vanguardia, en su sentido más amplio, nunca entendida como un periodo histórico concreto o un semillero de posibilidades artísticas, sino como la expresión de una indagación, el resultado de una inmersión en el yo más profundo, asimilada siempre como un horizonte utópico, generador de exploración y fuerza imaginaria.
La poesía de Miguel Labordeta sigue leyéndose con interés y continúa comunicando a quienes se acercan a ella, sean estos jóvenes o no tan jóvenes poetas o, sin más, lectores —como suele decirse— con dos dedos de frente, dotados de una acusada conciencia crítica y social y de un considerable conocimiento de la tradición literaria. No de otra manera podría explicarse que un poema de 1951 (“Severa conminación de un ciudadano del mundo”, de Epilírica) leído por un parlamentario —que además era hermano del poeta— en el Congreso de los Diputados en la sesión del 5 de febrero de 2003, más de cincuenta años después de haber sido escrito, generara una expectación inusitada en la alocución del portavoz de un grupo minoritario ante la aplastante presencia de los grupos mayoritarios, especialmente aquellos que representaban y daban voz a la derecha más ultramontana y reaccionaria, que acostumbraban seguir los discursos ajenos —cuando no se ausentaban de sus escaños— con indiferencia manifiesta o con constantes abucheos, insultos y desprecios lanzados por quienes únicamente valoran como válidas y verdaderas sus propias ideas. Este poder de la palabra, esta magia implícita en versos que, con seguridad, aludían a una circunstancia concreta, a una referencia específica, pero que han servido, sirven todavía, para expresar la sinrazón de una manera de entender la política al margen de los intereses generales de la ciudadanía, radica en lo que es la esencia de la auténtica poesía: ser expresión que atraviesa el tiempo.
Y esta actualidad reside en gran medida en la actitud del propio emisor del mensaje: un cierto desasimiento (palabra que utilizó como título de uno de sus poemas de Transeúnte central) hacia lo que significa el poder y sus representantes, un sentimiento compartido con los más humildes, una advocación continua hacia todo y hacia todos (que al mismo tiempo es imprecación que alcanza al propio yo), una mirada conmiserativa y rebelde conceden a los versos de Miguel Labordeta esa dosis de simpatía precisa y necesaria para seguir comunicando.
Ya desde sus primeros libros —Sumido 25 (1948), Violento Idílico (1949) y Transeúnte central (1950)—, nos encontramos con una escritura muy poco convencional, difícilmente etiquetable con algún adjetivo más o menos afortunado, una escritura desbocada, de largo y hondo aliento, desconocedora de la contención —al menos en su primera etapa— y quizás por eso mismo en ocasiones extraordinariamente potente y generosa en el despliegue de unas extrañas imágenes que habrían de pasar inadvertidas para una academia y una intelligentsia literarias que —traicionando su propia función— habían decidido claudicar ante la inercia y la comodidad haciendo noche en el letargo crítico[1]. Esta primera etapa habría culminado —si la censura lo hubiese permitido— con la publicación de Epilírica, un libro que Labordeta había escrito entre 1950 y 1952 y que tenía previsto publicar ese mismo año pero que no aparecería hasta 1961, un libro, por lo tanto, que ha de verse como parte del ciclo poético abierto en 1948 con Sumido 25. En 1969, poco antes de su muerte, publica en la colección “Fuendetodos” (dirigida por su amigo Julio Antonio Gómez) su quinto y último libro de poesía, Los soliloquios, una obra singular escrita a la luz de esa recuperación de la vanguardia que supusieron el letrismo, la poesía visual y la poesía concreta, un poemario que apuntaba el surgimiento de un nuevo Labordeta que la muerte muy pronto habría de segar. En el origen de esta nueva vuelta de tuerca poética muy probablemente se encuentra la relación que Labordeta estableció con el poeta Julio Campal —a quien conoció en Palma de Mallorca en 1965 a través de Antonio Fernández Molina—, una relación que se prolongaría después en Zaragoza en diversas actividades de difusión de la poesía de vanguardia.[2]
Con anterioridad, en 1960 fundó la revista Despacho Literario (de la que se editarán cuatro números hasta 1963) y publicó a regañadientes en la colección “Orejudín” (aneja a la revista homónima dirigida por su hermano José Antonio, quien tuvo que insistir bastante) su primera agrupación de poemas ya editados, Memorándum. Poética Autología, un volumen en el que Labordeta introdujo algunas modificaciones con respecto a las primeras versiones publicadas, consistentes, en su mayor parte, en facilitar la comprensión añadiendo signos de puntuación que ordenaran lógicamente la lectura desde un punto de vista gramatical. En 1967 ve la luz Punto y aparte, primera antología verdaderamente representativa de su poesía publicada hasta esa fecha y en la que el autor puso como prólogo el poema-epístola que le dedicara Gabriel Celaya en Las cartas boca arriba (este volumen tendría luego una segunda edición preparada por José-Carlos Mainer en 2000). En ambos casos, el poeta vuelve sobre sus textos, reordenándolos, distribuyéndolos en estrofas, puntuándolos, trasvasando incluso poemas de unos libros a otros, eliminando algunas trabas y dificultades que impidiesen la interpretación de algunos pasajes, preocupado quizás por conseguir una mayor coherencia significativa. En 1970, gracias a sus amigos de Palma de Mallorca —en especial, Antonio Fernández Molina, que por entonces todavía ejercía de secretario de redacción de Papeles de son Armadans— aparece en la colección Tamarindo una Pequeña antología en edición firmada por Emilio García Jurizmendi, la primera tras su fallecimiento y la primera realizada por manos ajenas a las del poeta.
En 1972, gracias a los desvelos de uno de sus grandes valedores, el también poeta y editor Julio Antonio Gómez, aparecen las primeras Obras completas, que incluirían, además de sus libros de poesía, esa especie de poética dramatizada que fue Oficina de horizonte (estrenada en 1955 con escenografía de Agustín Ibarrola, protagonizada por esa inefable figura que fue Pío Fernández Cueto, recitador, actor peregrino y bohemio a quien Labordeta dedicara un poema y para quien escribió esta pieza teatral, que fue publicada por primera vez en 1960 en el segundo y último número de Papageno, la revista dirigida por el autor de Al oeste del lago Kivú los gorilas se suicidaban en manadas numerosísimas), una obra dramática que muy bien puede leerse como un extenso poema alegórico sobre el lugar, la función y el destino del poeta en el mundo (como han analizado Enrique Serrano, 1988, Rosendo Tello, 1994, y Antonio Pérez Lasheras, en Pérez Lasheras y Saldaña, eds., 1996). La edición de estas primeras “completas” saldría arropada con ilustraciones de Pablo Serrano, José Orús, Manuel Montalvo, José Manuel Broto y José Luis Lasala y con textos de Ricardo Senabre, José Antonio Labordeta y Rosendo Tello, quien, ese mismo año, se encargaría de preparar la edición de Autopía, un libro inconcluso que desarrolla líneas temáticas y expresivas abiertas en Los soliloquios; en 1975 Pedro Vergés agrupó en La escasa merienda de los tigres textos procedentes de diferentes publicaciones y no incluidos en libros. Clemente Alonso Crespo preparó en 1981 una nueva edición de Epilírica (Los nueve en punto) y, dos años después, dispuso la Obra completa, publicada en tres volúmenes en la colección “El Bardo”; esta publicación, elaborada a partir de los borradores que dejó el propio poeta (quien escribía sus apuntes en dietarios que hoy ya se pueden consultar en el archivo depositado en la Universidad de Zaragoza), ha provocado que parte de la escasa crítica que se ha acercado a esta poesía contemple una realidad muy distante de la que siempre quiso construir el poeta; aparecen algunos títulos que Labordeta nunca publicó, poemas que se repiten e ideas, imágenes, metáforas y versos enteros que se multiplican hasta la saciedad, algo muy contrario a lo que pretendió con su constante labor de criba y de pulido. Sirva como ejemplo este párrafo que le dedica Francisco Ruiz Soriano (1997: 109-110) en una obra dedicada a analizar la primera poesía de posguerra:
Uno de los poetas más importantes de esta tendencia en su línea más trágica es el poeta aragonés Miguel Labordeta, que englobado dentro de la bohemia más heterodoxa, desde posiciones romántico-vanguardistas evolucionará hacia la poesía experimental en su última poética, con Epilírica (1961), Los soliloquios (1969) y Autopía (1972), obras donde investiga la combinatoria, la recursividad y la disposición visual de las palabras en la página (que denominó “poema mapa”). Sus primeros libros —Crecimiento, Sumergido crecimiento, Abisal cáncer, Las anunciaciones del habitante— presentan ya la problematización del ser arrojado al mundo, la frustración por la sociedad industrial alienante —en la más pura tradición lorquiana de Poeta en Nueva York—, ya la búsqueda del autorreconocimiento ante una identidad perdida. Temas que encontramos en su primer libro publicado, Sumido 25 (1948) y en los siguientes: Violento idílico (1949), donde expone la contradicción entre el deseo nostálgico de ideales perdidos y la situación presente de podredumbre con tono hondamente pesimista, y Transeúnte central (1950), indagación en el dolor de toda persona abocada a ser “transeúnte” en el devenir de la vida; en algunos poemas de este libro aparece cierta predisposición social y actitud prometeica. Su poesía refleja un fondo autobiográfico de preocupaciones en torno al Tiempo, la Nada y la Muerte, llena de preguntas esenciales; Labordeta erige una afirmación nihilista del yo y una concepción metafísica del ser, revestido siempre de cierto vitalismo y panteísmo que lo aproximan a las composiciones de angustia anímica de José Luis Hidalgo.
Las inexactitudes incluidas en este párrafo son tantas que es difícil reparar con cierta atención en todas ellas. En primer lugar, el enredo terminológico: comienza hablando de “esta tendencia”, cuando el epígrafe que incluye estas palabras se denomina “Otras líneas poéticas y promoción del exilio”, con lo que quizás estuviera relacionado con el epígrafe precedente, “Hacia la poesía social”; a continuación se habla de “línea más trágica”, “bohemia más heterodoxa”, “posiciones romántico-vanguardistas”, “poesía experimental”, “actitud prometeica”, “fondo autobiográfico”, “preguntas existenciales”, “afirmación nihilista del yo”, “concepción metafísica del ser”, “vitalismo”, “panteísmo” y “angustia anímica”. No decimos que algunos de estos sintagmas no sean adecuados, sino que su acumulación produce una confusión extraordinaria. Por otra parte, incluir títulos que el poeta manejaba como borradores y que fueron reasumidos en sus primeros libros vuelve a generar perplejidad. La denominación de “poema mapa” fue acuñada por el poeta para una determinada composición incluida en Los soliloquios (“Planisferio del alquimista Zósimo”) y por lo tanto resulta aplicable a algunos de sus poemas más cercanos al letrismo. Finalmente, citar Epilírica como parte de su “última poética” y no precisamente como cierre de su primer ciclo (aunque se publicase nueve años después de su escritura) es desconocer lo que se propuso el poeta con sus versos, su auténtica intención (que, por otra parte, expresó de manera clara y reiterada en otros testimonios). En este orden de cosas, creemos que habría que leer más detenidamente las declaraciones y reflexiones metaliterarias que Miguel Labordeta fue realizando a lo largo de su carrera poética (manifiestos, entrevistas, prólogos, etc.). En ellas puede observarse que los límites de la poesía española del momento le resultaban muy estrechos y que no dejó de perseguir una escritura poética entendida como un fenómeno global y complejo. Solo así se explica la alusión que, en su conocido artículo-manifiesto “Poesía revolucionaria” (1950), dedica a lo que se está haciendo más allá de nuestras fronteras (en alusión a la Beat Generation norteamericana, de la que tendría noticia a través de Carlos Edmundo de Ory, amigo y correspondiente de Allen Ginsberg). Las etiquetas no podían servir a quien se pasó la vida huyendo de ellas.
1983 fue también el año en que Antonio Fernández Molina seleccionó y prologó los poemas de Metalírica. En 1988 Sumido 25 conoció una segunda edición en la Institución “Fernando el Católico”, en 1994 ocurrió lo propio con Transeúnte central (a cargo de Jesús Ferrer Solá) y vieron la luz dos nuevas ediciones, nuestra antología Donde perece un dios estremecido y Abisal cáncer (edición a cargo de Clemente Alonso Crespo), un dietario abarrotado de hallazgos expresivos, escenario de ese sueño que tuvo por nombre Berlingtonia, coetáneo de su primer libro poético e incluido con anterioridad en la Obra completa de 1983. En 2004 Antonio Ibáñez publicó una documentada y bien narrada biografía con el título de Miguel Labordeta. Poeta Violento Idílico, 1921-1969; recientemente, en 2008, se ha editado en búlgaro, con traducción de Rada Panchovska, una selección de su poesía (aparte de este trabajo, algunos —pocos— poemas han sido traducidos al francés, albanés, rumano y alemán en diferentes volúmenes colectivos) y en 2010 José Luis Calvo Carilla se ha encargado de la edición de Transeúnte central y otros poemas.
Internacionalista convencido y declarado, ciudadano del mundo, fundador de una disparatada e imaginaria Oficina Poética Internacional (OPI) que aglutinó a unos cuantos artistas que se vieron arrastrados por su magnetismo y su poder de seducción, Labordeta fue una rara avis en una ciudad oscura de un país en gran medida triste y siniestro. Autor de una escritura crepuscular, itinerante, poliédrica y nómada, las relaciones que estableció con sus amigos —y en esto coinciden casi todos los que le trataron— se basaron siempre en la fraternidad y la generosidad y nunca quiso ejercer de maestro, como se lee en ese poema de Autopía titulado “Escucha joven poeta inadvertido”, que se abre y se cierra con estos versos: “escribe para todos / es decir para nadie / […] / haz lo que te dé la gana / quema estas advertencias por favor / es mi consejo póstumo” (Labordeta, 1994: 233). Así, se ha querido ver con cierta frecuencia en Miguel Labordeta el símbolo o el paradigma de la independencia y la libertad creadoras, la subversión y la resistencia al encasillamiento fácil; sin embargo, la crítica prácticamente es unánime en el reconocimiento de esa labor de liderazgo —si no teórico o estético, por lo menos moral— que Labordeta ejerció entre quienes por entonces —mediados los cincuenta— comenzaban a velar sus primeras armas literarias en la ciudad (su hermano José Antonio, Fernando Ferreró, Guillermo Gúdel, Miguel Luesma, Luciano Gracia, Julio Antonio Gómez, Rosendo Tello, Benedicto Lorenzo de Blancas, Ignacio Ciordia, Raimundo Salas, José Antonio Rey del Corral, Emilio Gastón, autores que vivieron y bebieron durante algunos años al calor de esa comunidad fundada sobre el exceso, el humor y la camaradería que tuvo su centro en el Niké). Poco después, Labordeta quiso apoyar con un prólogo Generación del 65, una antología preparada por Juan María Marín y Fernando Villacampa que vio la luz en 1967 y que incluía poemas de, entre otros, Mariano Anós, Adolfo Burriel, Aurora Egido, Jorge Juan Eiroa, Juan María Marín, José Antonio Rey del Corral, Ignacio Prat, José Antonio Maenza y Fernando Villacampa (la historia es conocida: el volumen apenas se difundió puesto que fue muy pronto secuestrado por orden gubernativa y permanece a la espera de una próxima reedición, en la que está embarcada Graciela de Torres Olson para la colección Larumbe). De alguna forma, ese acercamiento a una nueva generación (esa que ha sido denominada en ocasiones como “generación del lenguaje”), con el espaldarazo que supone el apoyo expreso de Labordeta, representa una nueva manera de enfrentarse al hecho poético en el que las palabras, más que enmarcarse en una relación sintagmática de un lenguaje discursivo, se relacionan paradigmáticamente con otros elementos referenciales, otorgando así relevancia a su carácter simbólico: las palabras dejan de ser meras referencias para evocar cosas, sentimientos, pensamientos, para llegar a ser esas mismas realidades.
En todo caso, es cierto que su escritura no transcurre por autopistas culturales claramente delimitadas (cuando no sancionadas por el canon más institucionalizado) sino que se desplaza por territorios de alta montaña donde el sendero a veces se pierde, carreteras comarcales no muy bien señalizadas y vías de navegación en las que con frecuencia se han perdido las balizas y la travesía debe hacer frente a marejadas y tormentas. Una poesía entendida de tal modo, sin itinerarios previamente marcados, dispuesta a inmolarse en cualquier momento, convierte la exploración y la experimentación en técnicas fundamentales de escritura, y esta es probablemente una lección que Labordeta aprendió de la vanguardia histórica y que mantuvo siempre como una exigencia estética irrenunciable.
Es un hecho que el surrealismo tuvo en él, tras la guerra civil, a uno de sus más entregados cultivadores, como muy bien vio José Manuel Blecua (apud Labordeta, 1983: 6), quien habla de una originalidad conseguida “con una lengua poética no fácil precisamente, puesto que más de una vez se perciben las patentes huellas surrealistas y el bucear en lo subconsciente”; del mismo modo, es también evidente que Labordeta trató de distanciarse de esa y de otras etiquetas, utilizadas una y otra vez como marbetes excesivamente simplistas y reductores. Y esos intentos debieron de dar sus frutos puesto que algunos críticos no tardaron en apreciar la singularidad del surrealismo labordetiano; así, Guillermo Carnero (1978) habla de un “surrealismo existencialista” para referirse a los tres primeros libros publicados por nuestro poeta, y Víctor García de la Concha, en una expresión que riza el rizo, de “surrealismo realista”. En todo caso, Labordeta representa un caso único, irrepetible y heterodoxo en la historia del surrealismo literario español, hasta el punto de articular una propuesta tan impregnada hasta la raíz de elementos expresionistas que, con frecuencia, sería preferible hablar de un expresionismo poético con elementos surrealistas (Ángel Crespo, en Pérez Lasheras y Saldaña, eds., 1996; Pérez Lasheras y Saldaña, apud Labordeta, 1994: 43). En todo caso, en los borradores del poeta puede comprobarse que este automatismo no solo está sometido a una severa y concienzuda revisión, sino que se trata más bien de un instrumento, una técnica que utiliza para crear imágenes en las que se asocian elementos dispares, disímiles, pero que mantienen una íntima relación con el subconsciente. Más aún, debido a las muchas veces lamentables circunstancias históricas en las que se desenvolvió la vida española tras la guerra civil, el mundo de los sueños y del subconsciente deja paso a menudo a una escritura renovada con elementos que proceden del trágico momento histórico, maniatado por limitaciones de todo tipo y, por otra parte, un mínimo análisis del taller poético labordetiano demostraría la constante reelaboración de sus escritos, un hecho que desmentiría de alguna manera el automatismo surrealista.
Así, su poesía zigzaguea sin cesar, interrumpe su avance, desanda a veces el camino, vuelve sobre sus pasos y se desvía de la ruta marcada, se despliega mostrando sin ningún pudor sus cartas pero al mismo tiempo trazando continuas líneas de fugas y derivas. Por todo ello —al calor de esa tendencia tan arraigada en la crítica literaria hispánica basada en el encasillamiento fácil—, esta escritura se ha leído a menudo como un exponente claro del surrealismo (o, en el mejor de los casos, de la vanguardia, en general) y, de esta manera, ha sido incluida en algunos volúmenes que recogen este tipo de poesía (ya en 1952 Joan Fuster y José Albi seleccionaron algunos poemas suyos para la Antología del surrealismo español que publicó la revista Verbo, considerándolo como uno de los poetas más activos en este movimiento). Sin embargo, el propio Labordeta, preguntado sobre esta cuestión, respondía: “¿Surrealista? Yo creo que nadie lo es enteramente, y que sin embargo, nadie de sensibilidad actual puede quedarse al margen de su influencia mágica” (Albi y Fuster, 1952: 184); casi treinta años después, Germán Gullón reunió algunos poemas suyos en su Poesía de la vanguardia española, icluyéndolo dentro del “surrealismo tardío”. En todo caso, flaco favor hacemos a esta escritura si su lectura se orienta únicamente desde el marbete —por muy amplio que sea, al fin y al cabo reductor— vanguardista; lo cierto, no obstante, es que apenas aparece en antologías de poesía española contemporánea (y ello en un país que experimenta una obsesiva, casi enfermiza, pasión por la elaboración de estos artefactos como elementos de canonización literaria). En todo caso, dadaísmo, surrealismo, expresionismo y letrismo no funcionan en Labordeta como horizontes u objetivos conceptuales sino como estrategias retóricas, simbólicas e imaginarias al servicio de su desgarrador universo lírico.
A este respecto, podría afirmarse que los ismos, en la poesía de Miguel Labordeta, antes que senderos artísticos claramente delimitados, funcionan como materiales de trabajo al servicio de una exploración personal, son procedimientos, métodos, caminos, medios o instrumentos de búsqueda de una voz propia, autónoma y al margen de todo tipo de etiquetas. Sobre esta cuestión de los epígrafes, marbetes, fórmulas, marcas o clasificaciones identificatorias que tratan de configurar el canon literario, es significativa la afirmación del propio poeta, quien en una entrevista definía su Epilírica como “uno de los primeros libros de poesía social”, matizando a renglón seguido: “bueno, de lo que luego se llamaría social por los oportunistas, que antes garcilasistas, correrán a gritos desaliñados por el hombre, la justicia, el cocido y tal […] estos figuran en las antologías como forjadores de la poesía social, etc., en cambio de Labordeta dicen desdeñosamente «es un surrealista»” (texto de 1966, editado por Rotellar, apud Romo, 1988: 67). De esta manera, Leopoldo de Luis despachó la poesía labordetiana tildándola de “disconforme y rebelde”, la excluyó de su Antología de la poesía social (1969: 36) y justificó su ausencia con la mención del poema “Un hombre de treinta años pide la palabra” como el más próximo de los suyos a esta tendencia.[3]
Es un hecho indudable que esta poesía, en vida de su autor, apenas despertó el interés de la crítica y, cuando lo hizo, fue casi siempre para destacar la aparición de un nuevo libro con un sustantivo, un adjetivo o un sintagma excesivamente estrechos y encasilladores: tremendista, surrealista, expresionismo de hondas raíces metafísicas, etc., etiquetas, en todo caso, erróneas por insuficientes, injustas por traicionar la complejidad de una escritura que respira imaginación y libertad por todos sus poros, una escritura rebelde, subversiva (en el fondo y en la forma) y dispuesta en todo momento a retorcerse sobre sí misma y romper con el entramado léxico y la linealidad discursiva, una escritura, además, elaborada con palabras, sintagmas y expresiones que con frecuencia no pueden interpretarse a partir de las acepciones que recoge el diccionario puesto que ofrecen sentidos traslaticios, figurados, metafóricos, simbólicos, imaginarios, distintos, en cualquier caso, a los que colectiva y habitualmente aceptamos según dicta la norma lingüística académica.
Y una poesía concebida a partir de estas premisas no puede sino calificarse de revolucionaria, “poesía revolucionaria”, expresión con la que el propio Labordeta tituló una especie de poética publicada en 1950 en la revista Espadaña, revolucionaria por su constante afán de subvertir los conceptos más arraigados en el imaginario colectivo, alterar la sintaxis más usual, quebrar la lógica interna de la gramática, pero también por su irrenunciable deseo de alcanzar nuevos y liberadores sentidos a partir de esa incansable labor de erosión y desintegración del lenguaje. En todo caso, vanguardista y revolucionaria son adjetivos que conectan a la perfección si de lo que se trata es de definir un tipo de poesía “de avanzada”, preocupada por describir los verdaderos problemas del hombre, aunque no sea entendida en su momento ni permita ganar ningún gran premio literario (como declara el propio poeta). Germán Gullón comenta que “Para identificar, en principio, a un poema como vanguardista, el rasgo más indicativo es la rotura de la arquitectura gramatical o de la lógica interna del poema, o de ambas cosas a la vez, causadas por un desajuste rítmico, su entrecortamiento, y la pérdida del lirismo tonal”, y poco más adelante, al hacer referencia a la aparición de las greguerías de Gómez de la Serna, primera manifestación vanguardista en la literatura española, añade: “el discurso poético aparece ya disgregado, la referencialidad tradicional de las palabras puesta en entredicho y tomada a broma” (Gullón, 1981: 8). No de otra manera actúa nuestro Miguel Labordeta.
Tras su muerte comenzaron a publicarse algunos trabajos de cierta entidad sobre esta poesía; a los iniciales de Ricardo Senabre —“Prólogo”— y Rosendo Tello —“Claves circulares (en torno a la obra de Miguel Labordeta)”— (incluidos en las Obras completas de 1972 junto a un “Retrato” de su hermano José Antonio) seguirían otros, como los agrupados en el volumen colectivo Miguel Labordeta. Un poeta en la posguerra (1977, que reúne, entre otros, textos de Mariano Anós, Federico Jiménez Losantos, José Antonio Labordeta, José-Carlos Mainer, Carlos Edmundo de Ory y Pedro Vergés), un volumen que lamentablemente no contribuyó a la recuperación de la poesía del autor sino, más bien, a propagar la confusión. Habrá que esperar a la década de los ochenta para que surjan algunos trabajos elaborados ya desde planteamientos científicos y hermenéuticos más sólidos; así, los estudios de Francisco J. Díaz de Castro (“La poesía de Miguel Labordeta, 1”, 1984), que se había doctorado en 1974 en la Universidad de Valencia con un estudio sobre nuestro poeta, Jesús Ferrer Solá (La poesía metafísica de Miguel Labordeta, 1983, publicación derivada de su tesis de licenciatura), Clemente Alonso Crespo (Materiales para una edición anotada de la poesía de Miguel Labordeta, resumen de su tesis doctoral leída en la Universidad de Zaragoza en 1983) y el más documentado y extenso de Fernando Romo (Miguel Labordeta: una lectura global, 1988, resultado asimismo de su tesis doctoral) apuntalan los cimientos de una nueva crítica labordetiana basada en el análisis de mecanismos textuales y no tanto en prejuicios más o menos intuitivos. Los años noventa suponen una consolidación de la bibliografía científica que esta poesía ha generado; en 1994 la revista de cultura aragonesa Rolde dedicó al autor de Sumido 25 un número monográfico coordinado por Antón Castro y la Universidad de Zaragoza organizó un congreso dedicado a este poeta cuyas actas (Pérez Lasheras y Saldaña, eds., 1996) recogen una buena representación de las lecturas críticas que esta escritura ha suscitado; en 1996 Díaz de Castro publica en Ínsula un breve pero revelador texto en el que vincula esta escritura con la vanguardia y el compromiso, dos conceptos en absoluto incompatibles, como en tantas ocasiones ha querido hacerse ver. Al margen de estas publicaciones, la poesía labordetiana ha sido objeto de atención en diferentes trabajos de alcance más general; así, por ejemplo, en un ensayo sobre la pervivencia del surrealismo en la poesía española de posguerra Raquel Medina (1997) se ocupa de nuestro poeta junto a Carlos Edmundo de Ory, Juan Eduardo Cirlot y Camilo José Cela.
La poesía de Miguel Labordeta surge en un momento en el que todavía se escuchan los ecos de la guerra civil. Son los años de la represión política más dura, la miseria, el hambre y las cartillas de racionamiento, unos años en los que los poetas, en general, entienden su labor de dos maneras sustancialmente diferentes: poetas intimistas, religiosos, vinculados a una lírica de los sentimientos amorosos y las necesidades espirituales y, probablemente por eso mismo, desvinculados de la realidad histórica más desgarrada y apremiante, garcilasistas, por un lado, y poetas sociales, tremendistas, partidarios de una escritura atenta a la denuncia y el compromiso político pero despreocupada al mismo tiempo de alcanzar un nivel elevado de exigencia formal y expresiva, espadañistas, por otro, configurando un escenario que derivaría poco después hacia otra fórmula bipolar materializada en la consabida polémica entre comunicación y conocimiento. Miguel Labordeta —frente al Juan Ramón Jiménez purista y selectivo, partidario de una poesía de las esencias y las formas más depuradas, apta solo para un restringido club de iniciados, y al Blas de Otero y al Gabriel Celaya preocupados por elaborar un discurso poético que respondiese a las necesidades de la inmensa mayoría— pareció encontrar muy pronto acomodo en una especie de término medio más o menos equidistante de ambos extremos, una suerte de limbo o tierra de nadie donde él quiso encontrarse, a solas, de verdad, con los suficientes, una posición que reflejó con claridad en un artículo de 1951, “Ni poesía pura ni poesía popular”. Labordeta aboga por una concepción de la poesía como “reconocimiento”, en una singular mezcla de elementos neoplatónicos, románticos, psicoanalíticos, existenciales y orientales, en la que se busca el autoconocimiento, lo que justificaría esa constante indagación sobre el propio ser. Por otra parte, y sin renunciar en ningún momento a su independencia, Labordeta mantuvo relaciones más o menos estrechas con poetas en un momento dado tan diferentes entre sí como pudieron ser Gabriel Celaya —con quien entabló una amistosa polémica que el poeta vasco reflejó en Las Cartas boca arriba (1951)— o Carlos Edmundo de Ory, uno de los fundadores del postismo, con quien mantuvo una intensa relación epistolar salpicada en ocasiones de hondas reflexiones literarias. Ambos coinciden en aconsejar y aleccionar a Miguel Labordeta sobre los derroteros que debería cobrar su poesía, en el caso del primero incluso con severas, aunque cariñosas, admoniciones.
Ajeno, pues, a todas esas inconsistentes y muchas veces artificiales y estériles polémicas que, de una manera u otra, siempre han intentado instrumentalizar la poesía al servicio de objetivos más o menos espurios, Miguel Labordeta parece empeñado desde el primer momento —una vez superados los escarceos iniciales— en desarrollar una voz personal que diese vía libre a sus preocupaciones temáticas y a sus figuraciones expresivas, y esa voz se encuentra ya en Sumido 25, su primer libro, donde se pueden leer poemas perfectamente medidos, dotados de unas sorprendentes y poderosas imágenes, desde el inicial y archicitado “Espejo”, pasando por “Elegía a mi propia muerte”, “Puesto que el joven azul de la montaña ha muerto” (musicado por su hermano José Antonio), “Agonía del existente Julián Martínez” (uno de sus heterónimos, otros fueron Nerón Jiménez, Valdemar Gris, Mr. Brown, Nabuco, etc., denominaciones que, junto a otras como “Ciego insumiso”, “Buzo ardiente”, “ilustre profesor sin chaqueta”, “un existente jovial y atribulado”, “este señor calvo encantador”, dan testimonio de una identidad compleja, con frecuencia escindida), “Hombres sin tesis”, hasta el poema con que se cierra, “Mensaje de amor que Valdemar Gris ha mandado para finalizar este Sumido 25”, unos textos escritos por un poeta de veinticinco años con una identidad descompuesta y fragmentada y desde la perspectiva imaginaria de la muerte (que se convertirá en una de las constantes de esta escritura en sus libros posteriores) y en los que se hallan esbozadas prácticamente todas sus claves simbólicas. La poesía labordetiana es de una asombrosa riqueza inaginaria y, en ese sentido, ofrece vetas todavía no del todo exploradas, como recientemente ha demostrado Isabel Bueno Serrano (2009).
Y, con la muerte, ese otro tópico de la tradición literaria que es el viaje se convierte en uno de los grandes motivos vertebradores de sus primeros libros —en algún caso, ya desde el mismo título, como se lee en la imagen del “transeúnte”—, de ahí que el deseo de evasión de una realidad que se percibe como dolorosa, castrante y brutal acabe convirtiéndose en un elemento recurrente. Poemas de su primera etapa como “Desnudo entero”, “Puesto que el joven azul de la montaña ha muerto”, “Plegaria del joven dormido” o, entre otros, “Un hombre de treinta años pide la palabra”, reflejan muy bien una actitud basada en el inconformismo, la rebeldía y —por decirlo con expresión más reciente— la apuesta por otro mundo posible. Ahora bien, si en Sumido 25 se escuchaba la voz de un sujeto que contempla atónito los desastres del mundo, a partir de Violento Idílico nos encontramos con un cambio de registro, la mera observación se prolonga en llamadas constantes, subversivas y revolucionarias a la transformación social, un gesto que culminará en Transeúnte central, su libro más explícitamente político y social, en el que son elementos constantes la denuncia de cualquier forma de injusticia y la solidaridad con los desfavorecidos. A partir de Violento idílico se aprecia también la influencia de Heidegger, manifestada sobre todo en el concepto de dasein (así se titula uno de los poemas de este libro, en evidente homenaje al pensador alemán), por medio del cual la muerte se concibe como un no-ser pero también como la posibilidad de mirar desde el otro lado.
Aunque publicado en 1961, Epilírica, escrito entre 1950 y 1952, supone, como hemos recordado más arriba, el cierre de su ciclo poético inicial y, en ese sentido, participa de la cosmovisión poética que Labordeta fue gestando a partir de su primer libro; así, inconformismo, rabia, desarraigo y denuncia de unas condiciones de vida injustas son rasgos que acercan esta obra a ese tipo de escritura política que ya había aparecido en textos anteriores. La censura prohibió dos poemas (“Hermano hombre” y “Mientras muero en el frente”, dos textos que, sin embargo, ya se habían publicado en diferentes revistas) y la primera edición salió por lo tanto amputada, con siete y no con los nueve poemas con que veinte años después, en 1981, Clemente Alonso Crespo la editaría. Y junto a ese registro existencial, civil, social, con el que el sujeto lírico comparte inquietudes y aspiraciones con los demás, encontramos otros de hondo calado sentimental arropados por una metafísica y una mitología muy personales.
Y en esas circunstancias se encuentra cuando, avanzada ya la década de los sesenta, Julio Antonio Gómez pone en marcha con Eduardo Valdivia y Luciano Gracia (y con la inestimable colaboración gráfica del fotógrafo Joaquín Alcón) la colección de poesía Fuendetodos, que acoge una pequeña editorial denominada Javalambre. Julio Antonio Gómez insiste sin reblar hasta conseguir que Labordeta acepte publicar unos poemas que verán la luz con el título de Los soliloquios, unos poemas escasamente figurativos en los que las palabras reflejan el desequilibrio que se da entre la experiencia, las sensaciones y las ideas, unos textos, en definitiva, que marcan un punto y aparte —sobre todo en el plano formal— con respecto a sus entregas anteriores; introduce así un nuevo giro de tuerca en su trayectoria poética que solo la muerte habría de truncar muy pronto. “Desaparecer” es la palabra troceada y descompuesta en cinco líneas con que se cierra un poemario enmarcado entre palabras de Ovidio y René Char, al comienzo, y Vicente Aleixandre y Fernando Pessoa, al final.
Se ha repetido con frecuencia y ha llegado a convertirse ya en un tópico: la poesía es una pregunta que planta cara a todas las respuestas. Más que proponer explicaciones o respuestas a los interrogantes y desafíos del mundo, la poesía se presenta como una radical oportunidad para generar espacios de tensión, conflicto e incertidumbre. Así, la poesía labordetiana no habría intentado responder a la pregunta que se lee en el primer y citadísimo verso de su primer libro, “Dime Miguel: ¿Quién eres tú?”, sino llevar a un primer plano ese escenario de crisis, convertir esa situación conflictiva que afecta a la construcción de la propia identidad en la raíz medular de su poética, verbalizar la imagen difuminada de la identidad desde un lugar manchado por la otredad, y todo ello en un territorio marcado por la presencia del espejo, ese elemento que al mismo tiempo delimita y expande difuminando las fronteras entre la realidad y la ficción, entre el aquí y el allá, entre lo que es y lo que parece, entre lo propio y lo ajeno. En este sentido, es sabido que la disolución del sujeto y su intento de reconstrucción en el texto se ha convertido en un lugar común de la lírica contemporánea. Baudelaire, primero, Nerval, Rimbaud y Mallarmé, después, abren grietas que afectan a la línea de flotación del estatuto identitario; así, la pérdida de la propia identidad y su posterior búsqueda en el poema se han convertido en motivos recurrentes de la lírica labordetiana, en la que nadie y nada funcionan con frecuencia como símbolos de un vacío ontológico y metafísico que encuentra su referente existencial en un escenario donde la identidad vive volcada hacia el abismo de su propia disolución.
Porque, en efecto, “vanas son las preguntas a la piedra / y mudo el destino insaciable por el viento”, como dejara escrito en “1936”, aquel poema de Los soliloquios en el que el vate maduro que por entonces ya era Labordeta lamentara cómo a toda una “generación perdida” —la suya— le habían sido arrebatadas la juventud y la alegría “por la historia siniestra / de un huracán terrible de locura” (Labordeta, 1994: 186). Nuestro poeta se adentró por el sumidero en el que emergen las preguntas esenciales en busca de respuestas que jamás encontró y, así, la poesía que nos legó, rigurosa y crítica consigo misma como muy pocas otras obras poéticas españolas contemporáneas, no permite ningún tipo de concesiones, se presenta al mismo tiempo como un admirable ejercicio de libertad e independencia creadoras y funciona como el testimonio de un sujeto que hizo del extrañamiento ante la barbarie del mundo una constante actitud personal.
Referencias bibliográficas
AA. VV. (1977). Miguel Labordeta. Un poeta en la posguerra, Zaragoza, Alcrudo Editor.
Albi, José, y Joan Fuster (1952). “Antología del surrealismo español”, Verbo, 23-25.
Bueno Serrano, Isabel (2007). “Los cuatro elementos en la poesía de Miguel Labordeta”, Rolde, 121-122, 42-51.
Carnero, Guillermo (1978). “Poesía de posguerra en lengua castellana”, Poesía, 2, 77-90.
Corbalán, Pablo, ed. (1974). Poesía surrealista en España, Madrid, Ediciones del Centro.
Díaz de Castro, Francisco J. (1984). “La poesía de Miguel Labordeta (1)”, Caligrama, 1-2, 65-90.
_________(1996). “El vanguardismo comprometido de Miguel Labordeta”, Ínsula, 592, 28-31.
Ferrer Solá, Jesús (1983). La poesía metafísica de Miguel Labordeta, Barcelona, Universitat de Barcelona.
García de la Concha, Víctor (1987). La poesía española de 1935 a 1975. II. De la poesía existencial a la poesía social 1944-1950, Madrid, Cátedra.
Gullón, Germán, ed. (1981). Poesía de la vanguardia española (Antología), Madrid, Taurus, col. “Temas de España”.
Ibáñez, Antonio (2004). Miguel Labordeta. Poeta Violento Idílico, 1921-1969, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, Biblioteca Aragonesa de Cultura, 23.
Labordeta, Miguel (1948). Sumido 25, Zaragoza, Heraldo de Aragón [2.ª ed. 1988, pról. de José Antonio Labordeta y “Nota epigonal para después de leer este Sumido 25” de Clemente Alonso Crespo, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, col. “San Jorge”].
_________(1949). Violento Idílico, Madrid, Librería Clan, col. “Cuadernos de Poesía”.
_________(1950). Transeúnte central, San Sebastián, Escélicer, col. “Norte” [2.ª ed. 1994, pról. de Jesús Ferrer Solá, Madrid, Libertarias].
_________(1960). Memorándum. Poética Autología, Zaragoza, col. “Orejudín”.
_________(1961). Epilírica, Bilbao, Alrededor de la Mesa [2.ª ed. 1981 con el título de Epilírica (Los nueve en punto), ed. y pról. de Clemente Alonso Crespo, Barcelona, Lumen].
_________(1967). Punto y aparte, Madrid, Ciencia Nueva, col. “El Bardo”.
_________(1969). Los soliloquios, Zaragoza, Javalambre, col. “Fuendetodos”.
_________(1970). Pequeña antología, ed. de Emilio García Jurizmendi, Palma de Mallorca, col. “Tamarindo”.
_________(1972). Obras completas, Zaragoza, Javalambre, col. “Fuendetodos”.
_________(1972a). Autopía, ed. y pról. de R. Tello, Barcelona, El Bardo.
_________(1975). La escasa merienda de los tigres y otros poemas, ed. de Pedro Vergés, Barcelona, Barral, col. “Ocnos”.
_________(1983). Obra completa, 3 vols., ed. de Clemente Alonso Crespo, pról. de José Manuel Blecua, Barcelona, Amelia Romero, editora, col. “El Bardo”.
_________(1983a). Metalírica, sel. y pról. de Antonio Fernández Molina, Madrid, Hiperión.
_________(1994). Donde perece un dios estremecido (Antología poética), ed. de Antonio Pérez Lasheras y Alfredo Saldaña, Zaragoza, Mira Editores.
_________(1994a). Abisal cáncer, ed. de Clemente Alonso Crespo, Zaragoza, Olifante.
_________(2000). Punto y aparte, 2.ª ed., pról. de José-Carlos Mainer, Barcelona, Amelia Romero, editora, col. “El Bardo” (cuarta etapa).
_________(2008). Poesía, ed. bilingüe búlgaro/español, trad. de Rada Panchovska, Sofía, Próxima-RP.
_________(2010). Transeúnte central y otros poemas, ed. de José Luis Calvo Carilla, Madrid, Mare Nostrum.
López Fernández, Laura (2001). “Un acercamiento a la poesía visual en España: Julio Campal y Fernando Millán”, Espéculo. Revista de estudios literarios, 18, en línea: http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/campal_m.html (consultado el 9 de agosto de 2010)
Luis, Leopoldo de, ed. (1969). Antología de la poesía social, Madrid, Alfaguara (1.ª ed. 1965).
Medina, Raquel (1997). El surrealismo en la poesía española de posguerra (1939-1950). Ory, Cirlot, Labordeta y Cela, Madrid, Visor.
Muriel Durán, Felipe (2000). La poesía visual en España, Salamanca, Almar, col. “Patio de Escuelas”.
Pariente, Ángel, ed. (1985). Antología de la poesía surrealista en lengua española, Madrid, Júcar, col. “Los poetas”.
Pérez Lasheras, Antonio, y Alfredo Saldaña, eds. (1996). Hacia lo alto del Faro. Actas del Congreso Sumido 25. Homenaje a Miguel Labordeta, Zaragoza, Stvdivm. Revista de Humanidades, 2.
Rolde (1994). Monográfico dedicado a Miguel Labordeta, enero-junio, 67-68.
Romo, Fernando (1988). Miguel Labordeta: una lectura global, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
Ruiz Soriano, Francisco (1997). Poesía de posguerra. Vertientes poéticas de la primera promoción, Barcelona, Montesinos, col. “Biblioteca de divulgación temática”.
Serrano Asenjo, Enrique (1988). “La escritura reflexiva de Miguel Labordeta en su teatro”, Mester, XVII, 29-38.
Tello, Rosendo (1994). “Claves simbólicas en Oficina de horizonte”, en José María Enguita, ed., III Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (siglos XVIII-XX), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 103-136.
[1] Es bastante significativo que uno de los primeros estudiosos que pretendió incluirlo en la historia de la poesía española de posguerra, Víctor García de la Concha, se encontrara con dificultades para encuadrarlo bajo alguna de las etiquetas más usuales y tuviera que acudir a una contradictio in terminis como “surrealista realista” (García de la Concha, 1987: 746) y que una de las historias literarias más leídas por los estudiantes de Filología Hispánica (futuros profesores de lengua y literatura) incluya a nuestro poeta en un apartado titulado “Francotiradores” junto a dos grupos más o menos formados (el postismo, representado por Carlos Edmundo de Ory, y el grupo Cántico de Córdoba) que, como él, tuvieron asimismo una presencia periférica en la vida literaria durante los años posteriores a la guerra civil.
[2] “Por los 50 otros poetas que experimentan con la iconicidad y la plasticidad son Miguel Labordeta y Juan Eduardo Cirlot. Al principio se dejan influenciar por el surrealismo pero llegan a crear un lenguaje personal. Cirlot es un poeta e intelectual desconocido en parte porque hay libros que todavía se están publicando póstumamente. Su libro Variaciones fonovisuales publicado póstumamente en 1996 utiliza técnicas permutatorias que combina con el dibujo tipográfico. Cirlot era un gran conocedor de lo simbólico, de filosofías orientales, de la música, numismática, medievalismo, cine, escultura, etc.” (López Fernández, 2001). En este sentido, no debemos olvidar que Cirlot realizó su servicio militar en Zaragoza, donde contactó, siendo muy joven, con Labordeta y los poetas e intelectuales que se reunían en el café Niké.
Julio Campal organizó la exposición “Poesía concreta” en la galería Grises de Bilbao, entre enero y febrero de 1965, y fue este el primer evento de poesía experimental que tuvo lugar en España. Unos meses más tarde, del 18 al 24 de noviembre, se inauguró en la Sociedad Dante Alighieri de Zaragoza la muestra “Poesía visual, fónica, espacial y concreta”, que Labordeta, con su OPI, ayudó a organizar. Y al año siguiente, en Madrid, se celebraron dos actos que contribuyeron al asentamiento definitivo de este movimiento: la “Exposición Internacional de Poesía de Vanguardia”, en la galería Juana Mordó, y la “Semana de poesía concreta y espacial”. Finalmente, en el verano de ese mismo año 1966 se celebró en la galería Barandiarán de San Sebastián la “Semana de poesía de vanguardia”.
[3] Al margen de esta polémica en torno a la catalogación de la poesía labordetiana como “surrealista” o “social”, lo cierto es que encontramos varios textos suyos incluidos en antologías de poesía surrealista (Corbalán, 1974; Gullón, 1981 —en el epígrafe “surrealismo tardío”—; Pariente, 1985) o de poesía visual (Muriel, 2000).









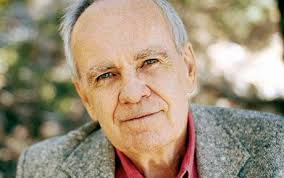

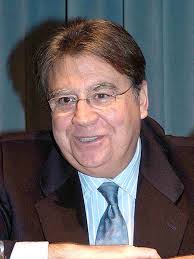



































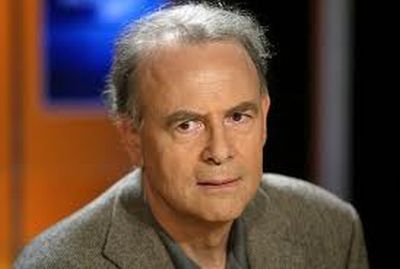








































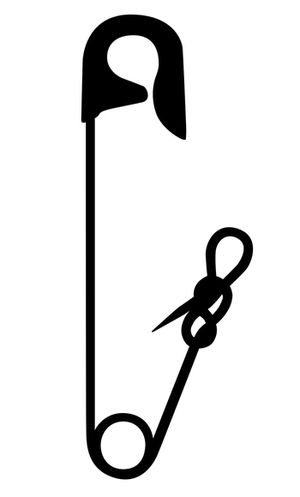
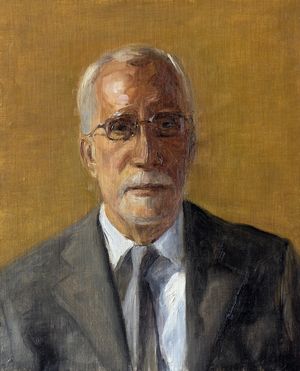 La obra de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) constituye, desde hace años, un conjunto narrativo denso, trabado y coherente, donde temas, personajes y situaciones gravitan alrededor de una idea del lenguaje literario que pretende superar al realismo clásico de formación, los planteamientos descriptivos del cotidianismo y el simple reflejo de un entorno reconocible. Con esta lograda pretensión se han ido sucediendo novelas y cuentos bajo una clara trayectoria que va desde la escenificación de la provincia mágica al predominio del conflicto ético, de la marcada ambientación rural a espacios indeterminados, fluctuantes en la percepción cambiante de los propios personajes; y -continuando con los signos evolutivos- se deja atrás una obsesiva configuración minuciosa de los valores estilísticos para cobrar protagonismo la fuerza de unos conflictos problemáticos o secundarios, pero siempre interesantes en su intrigante planteamiento. Al margen de cualquier vanguardismo pretendidamente renovador, esta obra experimenta con su propia factura clásica inicial, avanzando hacia una moderna consideración moral de las tramas narrativas, tomando a la vez la deriva de un lenguaje más abierto, realmente coloquial, sólidamente dramatizado.
La obra de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) constituye, desde hace años, un conjunto narrativo denso, trabado y coherente, donde temas, personajes y situaciones gravitan alrededor de una idea del lenguaje literario que pretende superar al realismo clásico de formación, los planteamientos descriptivos del cotidianismo y el simple reflejo de un entorno reconocible. Con esta lograda pretensión se han ido sucediendo novelas y cuentos bajo una clara trayectoria que va desde la escenificación de la provincia mágica al predominio del conflicto ético, de la marcada ambientación rural a espacios indeterminados, fluctuantes en la percepción cambiante de los propios personajes; y -continuando con los signos evolutivos- se deja atrás una obsesiva configuración minuciosa de los valores estilísticos para cobrar protagonismo la fuerza de unos conflictos problemáticos o secundarios, pero siempre interesantes en su intrigante planteamiento. Al margen de cualquier vanguardismo pretendidamente renovador, esta obra experimenta con su propia factura clásica inicial, avanzando hacia una moderna consideración moral de las tramas narrativas, tomando a la vez la deriva de un lenguaje más abierto, realmente coloquial, sólidamente dramatizado.



