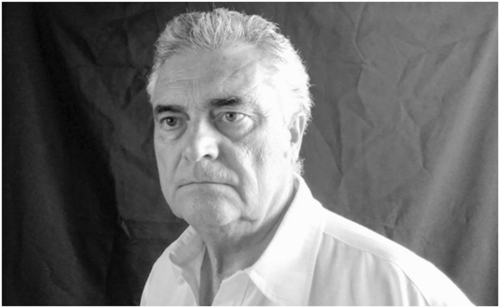Hace unos meses se cumplieron los primeros cuarenta años de ininterrumpida, emocionante e intensa vida editorial de Olifante. Si embarcarse en un proyecto de este calibre fue algo ya en sí mismo extraordinario, mantenerlo activo durante todo este tiempo resulta, sin ningún género de duda, un hecho asombroso y legendario. Más todavía si tenemos en cuenta que la poesía es, en gran medida, el género en el que esta editorial se ha volcado desde el principio, una actuación que ha llevado a cabo con un rigor y un compromiso indestructibles.
En España, un país en el que se edita mucha poesía pero, en comparación con otros lugares, me temo que no se lee tanta, hablar hoy de editoriales de poesía es hacerlo, inevitablemente, de Olifante, es decir, de Trinidad Ruiz Marcellán, corazón y cerebro de un sello editor que se ha ganado a pulso —sin reblar, con una enorme tenacidad— un puesto de primerísimo nivel en el panorama de las editoriales independientes de este país, primero desde Zaragoza, y luego y todavía hoy desde Litago, en las faldas del Moncayo, donde, junto a Marcelo Reyes (1962-2015) y sus hijos (Manisha, Kike y Snehal), han desarrollado una encomiable actividad vinculada a la poesía. Ahí están la Casa del Poeta en Trasmoz, un pajar en ruinas que rehabilitaron y transformaron en un acogedor refugio que mantuvieron abierto durante años como residencia para escribir, traducir o analizar obras poéticas, la promoción de la Ruta Bécquer como homenaje a la presencia de los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano en tierras moncaínas entre 1863 y 1864, el Premio Poesía de Miedo o el Festival Internacional de Poesía Moncayo, que impulsaron desde 2002 y durante quince programaciones, un acontecimiento que —además de teatro, música, danza, escultura y pintura— aglutinó a un buen número de poetas de muy diferentes lenguas, culturas y procedencias geográficas.
Trinidad, según ha contado ella misma, descubrió la poesía con quince años en la Biblioteca pública de la calle Santa Teresa de Zaragoza, a través de unos versos de La voz a ti debida de Pedro Salinas. Aquella experiencia fue para ella un acontecimiento que jamás olvidaría. Desde entonces, leyéndola, escribiéndola y rompiéndola —ese gesto tan necesario y tan poco frecuente—, la poesía ha sido una inseparable presencia en su vida. Muchos años después, Trinidad —cuya editorial ha dado casa y aliento a tantas y tantas voces— rompería su particular y prolongado silencio y, tras aparecer en algún volumen colectivo, se revelaría como una singular poeta, primero con Traducción del silencio (2017), una emotiva y contenida elegía a quien fuera su compañero de vida, Marcelo, y después con Una carta de amor como un disparo. Moncayo Moncayo (2019), un libro tocado por un cierto vaho crepuscular en el que las emociones y los elementos naturales se entrelazan como raíces de un mismo árbol. En paralelo, como un tributo a su memoria, se publicó Marcelo anda por ahí (Homenaje a Marcelo Reyes) (2016). Y desde ahí precisamente, desde las laderas de esa mítica montaña, tan cerca de la machadiana Soria y del becqueriano Veruela, con Mario Muchnik como un referente imprescindible en el trabajo editorial, Trinidad continúa dirigiendo con perseverancia y discreción las riendas de esta casa. E la nave va.
II
Como es sabido, en la segunda mitad del siglo pasado, Aragón fue un lugar propicio para el desarrollo de proyectos editoriales centrados en la poesía. Recordaré aquí únicamente tres de esas aventuras que, por diversas circunstancias —proximidad temporal, afinidades estéticas o ideológicas, amistad, etc.—, pudieron dejar alguna huella en la posterior actividad editorial de Olifante.
Luciano Gracia (1917-1986) fundó y dirigió Poemas, una colección que se mantuvo viva desde 1963, cuando ve la luz Nada es del todo, de Manuel Pinillos, hasta 1986, año en el que se publica el n.º 56 y último de la colección, Los ojos verdes del búho, de José Luis Rodríguez García. Aquí, y en 1967, apareció y desapareció una leyenda de la bibliografía poética aragonesa contemporánea, Generación del 65. Antología de poetas hallados en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, al cuidado de Juan Marín y Fernando Villacampa y con prólogo de Miguel Labordeta.
Julio Antonio Gómez (1933-1988), al margen de otras aventuras menores, sacó adelante dos planes literarios: una revista de resonancias mozartianas, Papageno, y, sobre todo, una colección de poesía que tuvo una presencia significativa en el panorama editorial de finales de los sesenta y comienzos de los setenta, Fuendetodos, un afán en el que J. A. Gómez se volcó hasta vaciarse. La serie encontró acomodo en la editorial Javalambre, fundada por Eduardo Valdivia en 1967, y, en el lapso de cinco años, publicó dieciocho libros, algunos magistrales, todos ellos resultado de un trabajo de composición, maquetación, impresión y encuadernación merecedor de los mayores elogios (hay que ver los volúmenes, apreciar al tacto el gramaje del papel empleado, disfrutar de la inteligencia y la sensibilidad con que se redactaron los colofones, olisquear todavía hoy el rastro de las tintas utilizadas, etc., si se quieren valorar los logros técnicos de un repertorio único en el conjunto de la edición poética española de esos años). La primera entrega, Los soliloquios, de Miguel Labordeta, apareció en 1969, poco antes de la muerte del autor de Sumido 25; la última, Función de Uno, Equis, Ene. F (1.X.N), de Gabriel Celaya, en 1973. Entre ambos, otros de Vicente Aleixandre, Leopoldo de Luis, Blas de Otero, Ildefonso M. Gil, Luis Rosales, Gloria Fuertes, y proyectos que no cuajaron, entre los que se encuentran títulos de Carlos Edmundo de Ory o Salvador Espriu.
En 1975, Ángel Guinda funda Puyal, colección que ve la luz al abrigo de Publicaciones Porvivir Independiente. Se mantuvo activa hasta 1982 (gracias al empeño de su impulsor y, también, al considerable número de suscriptores que la apoyaron), y publicó un total de veintidós títulos de, entre otros, José Luis Alegre Cudós, Manuel Pinillos, Ana María Navales, Francho Nagore, José A. Rey del Corral, Ángel Crespo, Joaquín Sánchez Vallés, Manuel Estevan y Manuel M. Forega.
He citado estas tres colecciones —Poemas, Fuendetodos y Puyal—, ya lo he señalado, por razones de peso, argumentos en los que encuentro una línea de continuidad entre estos proyectos y Olifante. De hecho, la propia Trinidad ha señalado en más de una ocasión su filiación y su deuda con respecto a esos catálogos, sostenidos, con todas sus diferencias, sobre unos principios éticos y estéticos insoslayables. Hubo y hay, claro, otras colecciones que han prestado y continúan prestando atención a la poesía en y desde Aragón: Orejudín, vinculada a la revista homónima que fundara J. A. Labordeta; Alcorce, promovida por la editorial Coso Aragonés del Ingenio (E. Alfaro, J. A. Anguiano, E. Gastón y J. Mateo Blanco); San Jorge de la Institución Fernando el Católico, que inicia su trayectoria en 1969 con Fábula del tiempo, de R. Tello; Horizontes (1974-1976) de la editorial Litho Arte; las «Galeradas» de Andalán, separatas poéticas quincenales que se publicaron entre 1982 y 1987. Y, más próximas en el tiempo, La gruta de las palabras, de Prensas Universitarias de Zaragoza, Cancana, de Lola Editorial, Cave Canem, las editoriales Libros del Innombrable y Eclipsados, con nutridos y potentes catálogos poéticos en sus sellos, etc.
III
Fue en 1979 cuando vio la luz el primer título de Olifante, Cartas a Eugénio de Andrade, de Luis Cernuda, en edición de Á. Crespo y con un retrato hasta ese momento inédito del autor de La realidad y el deseo (Trinidad ha recordado en más de una oportunidad aquel conmovedor viaje a Oporto para conocer al poeta portugués, en compañía de Á. Guinda, Á. Crespo y Pilar Gómez Bedate). Sin duda, la editorial iniciaba su trayectoria con un libro singular —se trataba de un epistolario y no de un poemario— que, sin embargo, daba ya alguna pista sobre el interés que el sello habría de mostrar por la poesía portuguesa y en portugués, y escribo «en portugués» porque, con el tiempo, la editorial publicaría otros muchos títulos de poetas del país vecino, brasileños, mozambiqueños, etc. (José Agostinho Baptista, José Manuel Capêlo, Casimiro de Brito, Alberto de Lacerda, Teixeira de Pascoaes, Jorge de Sena, Augusto dos Anjos, Lêdo Ivo, António Osório, António Ramos Rosa, José Viale Moutinho, Vergilio Alberto Vieira, etc.), un hecho que demuestra esa ibericidad declarada por la editorial desde el primer momento. En 1989, vería la luz otro epistolario, El corazón desbordado (ed. de A. Castro), esta vez de Julio Antonio Gómez, un volumen que ha de leerse, también, como un homenaje a quien fuera uno de los referentes de Trinidad en el ámbito de la edición; y años después, en 2013, publicaría de nuevo otro del mismo Cernuda, las Cartas a Bernabé Fernández-Canivell, al cuidado de Á. Guinda, quien años antes, en 1980, había editado estas cuatro cartas en Puyal. Desde entonces, y hasta la fecha, han sido más de seiscientos (se escribe pronto) los títulos que esta editorial ha acogido en sus diferentes colecciones —Olifante, Papeles de Trasmoz, Veruela, Antonio Machado, Audiovisual, Voces, Maior, Prosa, Haya, Olifante ibérico—, escritos en diversas lenguas (albanés, alemán, árabe, aragonés, bengalí, búlgaro, catalán, escocés, eslovaco, español, estonio, flamenco, francés, gallego, hindi, húngaro, inglés, irlandés, italiano, persa, polaco, portugués, etc.).
En el panorama editorial español contemporáneo —«precario, castigado, resistente», según la responsable de Olifante— abundan las antologías de poesía, textos que con frecuencia se han utilizado para librar batallas cainitas y comerciales o para explotar, sancionar y consolidar corrientes de escritura, volúmenes que a menudo se han interpretado como síntomas con los que calibrar una determinada temperatura lírica y no como propuestas de exploración de escenarios inéditos, (con)fundiendo los valores de la estética con las plusvalías del mercado. Así, en dicho horizonte encontramos un exceso de bibliografía que ha anulado tantos y tantos intentos de análisis y ha convertido en costumbre y canon unos cuantos tópicos y lugares comunes. Y, como digo, en ese superávit bibliográfico no escasean precisamente unas antologías de poesía que responden a factores e intereses muy precisos que pocas veces tienen que ver con la compleja y heterogénea realidad literaria: la proximidad o lejanía de editores y antólogos con respecto a unas determinadas concepciones artísticas y, por lo tanto, la elección de unos u otros poetas, la amistad o animadversión que los unan o separen de esos mismos poetas, el mayor o menor conocimiento que sean capaces de mostrar del propio tejido poético, los deseos de airear la vitalidad de una tradición poética particular en detrimento de otras, agentes, en fin, muchos de ellos extraliterarios condicionados por objetivos muy diversos.
Olifante, en este sentido, no es una excepción. A lo largo de su dilatada trayectoria, ha entregado unas cuantas muestras de poesía colectiva, de muy diversa condición y proyección. En 1987, Á. Guinda, autor y colaborador habitual de la editorial, preparó la edición de Los placeres permitidos. Joven poesía aragonesa, que reunía textos de Javier Carbó, José Carlos de la Fuente, Carlos Esteban, Javier Sanz y Alfredo Saldaña; en 2007, vio la luz 20 poetas aragoneses expuestos (ed. de Félix Esteban y pról. de Pilar Manrique); en 2009, Avanti. Poetas españoles de entresiglos XX-XXI (ed. de Pablo Luque); recientemente, en 2017, se ha publicado, al cuidado de M. M. Forega, Amantes. 88 poetas aragoneses.
Para el caso de la poesía aragonesa, es conocido que en estos últimos años hay dos repertorios relevantes, el preparado por A. M.ª Navales (Antología de la poesía aragonesa contemporánea, Zaragoza, Librería General, 1978) y el posterior, más amplio y documentado, de Antonio Pérez Lasheras (Poesía aragonesa contemporánea. Antología consultada, Zaragoza, Mira Editores, 1996). En ambos casos, la presencia de voces femeninas, con la excepción de la propia Navales, que aparece representada en los dos volúmenes, brilla por su ausencia.
Por esa razón, quiero dedicar unas líneas a un libro que forma parte del catálogo de la editorial, Yin. Poetas aragonesas 1960-2010 (2010), un volumen con el que Olifante trató de reparar esa injusticia histórica y que cumple con creces el objetivo principal que sus responsables se marcaron, que no era otro que el de mostrar la riqueza y diversidad de la poesía aragonesa contemporánea escrita por mujeres (había algunos precedentes en el Estado español: Las diosas blancas. Antología de la joven poesía española escrita por mujeres, ed. de R. Buenaventura, Madrid, Hiperión, 1985; Ellas tienen la palabra. Dos décadas de poesía española, ed. de N. Benegas y J. Munárriz, Madrid, Hiperión, 1997; Poetisas españolas, ed. de L. Jiménez Faro, Madrid, Torremozas, 2003).
Por lo que respecta a Yin. Poetas aragonesas 1960-2010, nos encontramos con un volumen en el que pueden leerse propuestas para todos los gustos, escritas en los más diferentes registros: vitalismo más o menos depurado (Pilar Rubio, T. Ruiz Marcellán, Luisa Miñana), culturalismo tocado por contenidos en ocasiones clasicistas, realismo (más o menos limpio o sucio), neorromanticismo un tanto culto e intelectual (Olga Bernad, Almudena Vidorreta), hiperrealismo, neosurrealismo, poesía de la experiencia, de la diferencia, de la conciencia, poesía sensista adornada de un erotismo más o menos leve o acusado (Loli Bernal, Marta Fuembuena, Clara Santafé), metapoesía (Elena Pallarés, Carmen Aliaga, Vida Armada), poesía neosocial, comprometida con una transformación más o menos radical de la realidad (Sofía Díaz Gotor, Elvira Lozano), figurativa, elaborada al calor de elementos telúricos (Sonia Llera), visionaria, iluminada por un cierto y heterodoxo misticismo, etc., y algunas de estas propuestas muestran un gran compromiso con la denuncia de la realidad más destructiva de su tiempo y dan testimonio de la situación en que se encuentran aquellos que viven «sur le dos tourmenté de la terre», como escribiera René Char.
Estas poetas llevan a cabo estos aportes de muy diferentes maneras porque saben que la realidad puede disfrazarse con distintos ropajes y, por lo tanto, representarse de diversas formas. Algunos textos suponen una apuesta permanente por el riesgo (incluso por aquel que acarrea la posibilidad de la pérdida de sentido), no aceptan la idea de la poesía como ficción, apariencia o simulacro y responden a una deliberada voluntad de ruptura y transgresión (Miriam Reyes). La poesía se presenta así como una extraordinaria oportunidad para la insumisión y la subversión permanentes (Cristina Járboles) y, también, como discurso social, podría decirse que supone en algunas de estas voces un viaje de regreso hacia la soledad y el silencio (Teresa Agustín), sus auténticos lugares de origen, hacia la pérdida —cuando no la negación— de su propio registro y su particular rostro dado el escenario radicalmente marginal y periférico que ocupa en nuestra escala de valores.
Dicho esto, es evidente que resulta extraordinaria, por insuficiente, la presencia de voces femeninas en la bibliografía poética aragonesa a lo largo de su historia. Este volumen supuso un primer abono en el pago de esa deuda e implica un merecido reconocimiento hacia quienes —en contra de sus propios deseos y sus legítimas aspiraciones— hicieron del silencio su casa. En general, la poesía que aquí puede leerse nada o muy poco tiene que ver con la que escribieron aragonesas de otros tiempos —Ana Abarca de Bolea, Luisa Herrero de Tejada, etc.—, que convirtieron el género en una herramienta al servicio de la fe religiosa. Esta poesía —seleccionada por Á. Guinda, que optó desde por la inclusión y un abanico amplio de presencias, y acompañada por un texto introductorio inteligente y clarificador de Ignacio Escuín— es ahora fuente de posibilidades diversas, oportunidad para la exposición de conflictos de todo tipo, venero de ideas y emociones sin domar, escenario para la representación de tensiones y alternativas a los discursos más gastados, y todo ello desde la más veterana de las poetas reunidas, Lola Mejías (1912-1999), hasta las más jóvenes, Ana Muñoz y Clara Dávila, nacidas en 1987, cuando la editorial que acogió esta publicación contaba ya con ocho años de andadura. Son sesenta y cuatro voces llamadas a desempolvar nuestras conciencias adormecidas por el letargo crítico, ateridas por el frío, vapuleadas por el miedo. Recientemente, al cuidado de Óscar Latas y Ángeles Ciprés Palacín, ha visto la luz en la misma editorial Arquimesa. Poesía en aragonés escrita por mujeres 1650-2019 (2019), un volumen configurado desde una doble perspectiva diacrónica y tópica que recoge poemas de catorce escritoras, entre las que pueden leerse textos de Rosario Ustáriz Borra, Nieus Luzia Dueso Lascorz, Carmina Paraíso, Elena Chazal y María Pilar Benítez.
Y, al margen de estos libros colectivos, Olifante ha publicado a lo largo de todos estos años un buen puñado de títulos que nos han demostrado con soberana naturalidad que la poesía es también cosa de mujeres, de mujeres de hoy y de ayer, de aquí y de más allá, de esta y de otras lenguas: C. Aliaga, Begoña Abad, Rosana Acquaroni, T. Agustín, Ana Luísa Amaral, Elisa Berna, Ana Cristina Cesar, Moya Cannon, Marga Clark, Anabel Corcín, Florbela Espanca, Concepción Estevarena, Pilar Gómez Bedate, Cristina Grande, Cristina Grisolía, Clara Janés, Katarína Kucbelová, Magdalena Lasala, Luljeta Lleshanaku, L. Miñana, Nancy Morejón, A. Muñoz, Mary O´Malley, Carolina Otero, E. Pallarés, Lilián Pallarés, Julia Piera, Marina Pino —autora de Dejemos que Venecia se hunda, primer libro de una mujer en la editorial, diez años después de su fundación—, Estela Puyuelo, Inés Ramón, Elena Román, Carlota Urgel, Nuria Ruiz de Viñaspre, Krisztina Tóth, Irene Vallejo, Concha Vicente y Sholeh Wolpé son algunas poetas que podemos encontrar en el catálogo de la editorial.
Olifante, además de los ya citados, ha publicado otros volúmenes colectivos que dan muestra de ese interés que ha mantenido siempre este sello por la poesía como un fenómeno de alcance y proyección mundiales. Entre ellos: Poesía italiana de hoy (1974-1984). La narración del desengaño (1984, ed. de Pietro Civitareale), Poesía mozambicana del siglo XX. Poesía en acción (1987, ed. de Xosé Lois García), La pared de agua. Antología de poesía bengalí contemporánea (2011, ed. y trad. de Subhro Brandopadhyay y con adaptación de Violeta Medina), Poetas de Otros Mundos. Resistencia y verdad (2018, ed. de Á. Guinda), con veinticuatro poetas procedentes de los cinco continentes.
Y, en paralelo a esta ininterrumpida labor de edición poética, habría que señalar que Olifante también ha acogido en su catálogo algunos otros textos y ensayos que revelan un interés por la propia poesía, desde otras perspectivas: Abisal cáncer, un singular «diario poético» de Miguel Labordeta editado por Clemente Alonso Crespo; Hundiendo en las palabras las huellas de los labios. Poesía y Canción, de J. A. Labordeta; Memoria y recuerdo en el poema «Espacio» de Juan Ramón Jiménez y León Felipe: de la soledad española al definitivo exilio mejicano, ambos de Manuel M. Forega; Poetas suicidas: sensibilidad o supervivencia, de Ricardo Fernández Moyano; Hay alguien ahí, de Alfredo Saldaña; La Mística, volumen colectivo coordinado por M. M. Forega.
En un inventario tan amplio como el que tiene ya esta editorial, son muchos, sin duda, los libros que, por diversas razones, podríamos destacar. Entre ellos, algunos títulos de los que la propia editora se siente especialmente orgullosa son estos: Cancionero, de Cecco Angiolieri, Cantos órficos, de Dino Campana, La Partenza, de Francis Vielé-Griffin, Poemas, de Jacobo Fijman, y Las leyes de la gravedad, de Mohsen Emadi. Y si hay un escritor vinculado a la trayectoria de esta casa, ese, sin duda, es Ángel Guinda, autor, entre otros libros publicados en distintas editoriales, de Vida ávida (1980), Claustro (1991), Conocimiento del medio (1996), Toda la luz del mundo (2002), Claro interior (2007), Poemas para los demás (2009), Espectral (2011), Caja de lava (2012), (Rigor vitae) (2013) y Catedral de la Noche (2015), todos ellos en Olifante, donde también ha publicado Poesía violenta. Manifiesto (2012), el ensayo El Mundo del Poeta. El Poeta en el Mundo (2007), además de coordinar varias antologías y ejercer como editor literario en algunos volúmenes.
Y, desde luego, hay otras personas estrechamente ligadas a la editorial a lo largo de todos estos años: Columna Villarroya, que ha llevado a cabo el trabajo de laboratorio fotográfico con una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias; Alberto Lisbona en el proceso técnico; Julio Álvarez, Vicente Pascual y Ricardo Calero en el diseño gráfico; Luis Felipe Alegre, que ha puesto nervio y voz a la poesía en tantas y tantas ocasiones vinculadas a la editorial; Manuel M. Forega, A. Castro e Inmaculada Muro en diferentes labores puntuales de coordinación editorial; todas ellas, junto a un sinfín de traductores, editores literarios, coordinadores de obras colectivas, maquetadores, procesadores de textos, impresores, encuadernadores, etc., han contribuido de manera fundamental a que el resultado final fuese en cada ocasión el mejor posible.
Que el cierzo sea propicio para que el olifante nos siga trayendo durante mucho tiempo la buena nueva de la poesía, que la cumbre de la montaña siga protegiendo a quienes viven y descansan en sus laderas, que la pasión de editar no se apague, que el frío, el silencio y la soledad de las noches invernales continúen cuidando de las palabras y de quien, junto a la encina, es «Reluciente amanecer. / Llama en pie».