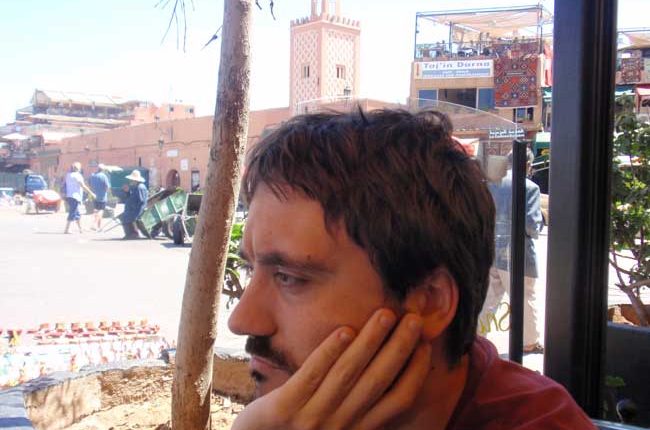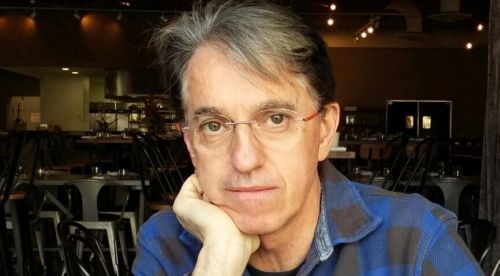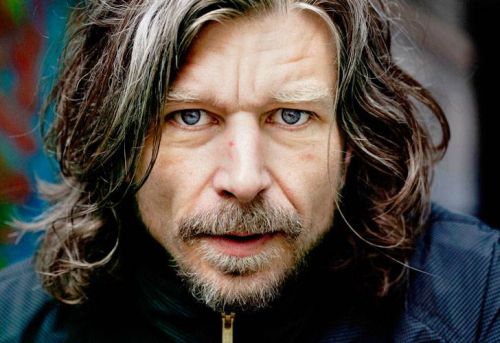
Cuarta parte
Un tibio y nublado día del mes de agosto de 1969, por una estrecha carretera del extremo de una isla de la costa sur de Noruega, entre jardines y peñascos, prados y bosquecillos, subiendo y bajando pequeñas cuestas, doblando cerradas curvas, unas veces con árboles a ambos lados, como en un túnel, y otras pegado al mar, iba un autobús. Pertenecía a la Compañía de Vapores de Arendal, y, como todos susautobuses, era de varias tonalidades de marrón. Cruzó un puente a lo largo de un brazo de mar, puso el intermitente a la derecha y se detuvo. Se abrió la puerta y una pequeña familia bajó de él. El padre, un hombre alto y delgado con camisa blanca y pantalón claro de tergal, llevaba dos maletas. La madre, con un abrigo beige y un pañuelo azul claro que cubría su largo pelo, empujaba un cochecito de bebé con una mano, y llevaba cogido a un niño de la otra. El humo gris y aceitoso se quedó suspendido por un instante sobre el asfalto después de que el autobús se hubiera ido.
–Hay que andar un trecho –dijo el padre.
–¿Crees que podrás, Yngve? –preguntó la madre, mirando al niño, que asentía con la cabeza.
–Claro que sí –contestó.
Tenía cuatro años y medio, el pelo rubio, casi blanco, y la piel bronceada después de un largo verano al sol. Su hermano, de apenas ocho meses, estaba tumbado en el cochecito, mirando fijamente al cielo, sin saber ni dónde estaban, ni adónde se dirigían.
Empezaron a subir lentamente la cuesta. El camino era de gravilla, y estaba lleno de baches de todos los tamaños tras un chaparrón. A ambos lados había campos de labranza. Al final del llano, que medía unos quinientos metros de largo, empezaba un bosque bajo, como encogido por el viento del mar, que descendía hacia las playas de cantos rodados.
A la derecha había una casa recién construida. Por lo demás, no se veía ningún edificio.
La suspensión del cochecito crujía. El bebé iba cerrando los ojos, mecido por ese delicioso balanceo, hasta quedarse dormido. El padre, que tenía el pelo oscuro y corto, y una tupida barba negra, dejó una de las maletas en el suelo para secarse el sudor de la frente con una mano.
–Hace bochorno –dijo.
–Sí –asintió la mujer–, pero tal vez haga más fresco cuando nos acerquemos al mar.
–Esperemos –dijo él, cogiendo de nuevo la maleta.
Esta familia, en todos los sentidos normal y corriente, con padres jóvenes, como lo eran casi todos en aquella época, y dos hijos, como casi todas las familias de entonces, se había mudado de Oslo, donde había vivido durante cinco años en la calle Therese, muy cerca del estadio de Bislet, a la isla de Trom, donde les estaban construyendo una casa en una urbanización. Mientras esperaban a que estuviera acabada, alquilarían otra, una casa vieja, en Hove. En Oslo, él había estudiado inglés y noruego en la universidad, mientras trabajaba de vigilante por las noches; ella había estudiado enfermería en la escuela de Ullevål. Aunque él aún no había terminado la carrera, había conseguido un puesto de profesor en el Instituto Roligheden, y ella trabajaría en el sanatorio de Kokkeplassen para personas nerviosas. Se conocieron en Kristiansand cuando tenían diecisiete años, ella se quedó embarazada a los diecinueve y se casaron a los veinte, en la pequeña granja del oeste en la que ella se había criado. Nadie de la familia de él asistió a la boda, y aunque sonríe en todas las fotos, una zona de soledad se cierne sobre su rostro; se ve que no encaja bien entre todos los hermanos y hermanas, tíos y tías, primos y primas de ella.
En este momento tienen veinticuatro años y su verdadera vida por delante. Trabajos propios, casa propia, hijos propios. Son ellos dos, y también ese futuro en el que están entrando es el suyo propio.
¿O no lo es?
Nacieron en el mismo año, 1944, y pertenecen a la primera generación de posguerra que en muchos aspectos representó algo nuevo, en gran parte porque estuvieron entre las primeras personas de este país que alcanzaron a vivir en una sociedad en buena medida planificada. La década de los cincuenta fue la del nacimiento de los entes públicos –el ente de educación, el ente de asuntos sociales, el ente de carreteras–, las direcciones generales y las administraciones, con una monumental centralización, que en el transcurso de un tiempo asombrosamente corto tendría consecuencias sobre el modo de vida. El padre de ella, nacido a principios del siglo xx, venía de la granja en la que ella nació y se crió, en Sørbøvåg, en la parte de los fiordos de la provincia de Sogn, y no tenía ninguna formación. Su abuelo paterno venía de una de las islas de la región, como seguramente sería el caso de su padre y del padre de éste. La madre venía de una granja en Jølster, a unos cien kilómetros de distancia; ella tampoco tenía estudios, y la presencia de sus antepasados en ese lugar estaba documentada hasta el siglo xvi. La familia de él se encontraba en un nivel más alto que la de ella en la escala social, ya que tanto su padre como sus tíos varones tenían estudios superiores. Pero también ellos vivieron en el mismo sitio que sus padres, es decir, en Kristiansand. Su madre, que tampoco tenía ninguna formación, venía de Ǻsgårdstrand, su padre fue práctico, y en la familia había también policías. Cuando conoció a su marido, se mudó con él a su ciudad. Eso era lo acostumbrado. Ese cambio que tuvo lugar en la década de los cincuenta y de los sesenta fue una revolución, sólo que desprovista de la violencia e irracionalidad de las revoluciones habituales. No sólo empezaron a estudiar en la universidad los hijos de pescadores y pequeños granjeros, obreros de la industria y dependientes de las tiendas, hijos que luego serían profesores y psicólogos, historiadores y trabajadores sociales; muchos de ellos también se fueron a vivir a lugares muy alejados de las comarcas de las que provenían sus familias. El que todo esto lo hicieran con la mayor naturalidad dice algo de la fuerza del espíritu de la época. Ese espíritu viene de fuera, pero actúa por dentro. Para él todos son iguales, pero él no es igual para todos. Para esta joven madre de la década de los sesenta habría sido un pensamiento absurdo el casarse con un chico de una de las granjas vecinas, y pasarse allí el resto de su vida. ¡Ella quería salir! ¡Quería vivir su propia vida! Lo mismo ocurría con su hermano y sus hermanas, y así sucedía en familias por todo el país. Pero ¿por qué querían eso? ¿De dónde venía ese deseo tan fuerte? En la familia de ella no había ninguna tradición de algo parecido; el único que se había marchó fue el hermano de su padre, Magnus, y se fue a Estados Unidos huyendo de la pobreza. La vida que llevó en América fue durante mucho tiempo sorprendentemente parecida a la que había llevado en Noruega. El caso del joven padre de la década de los sesenta era distinto; en su familia lo natural era procurarse una educación superior, pero tal vez no casarse con la hija de un pequeño granjero del oeste del país e irse a vivir a una urbanización a las afueras de una pequeña ciudad del sur.
Pero allí estaban ese día cálido y nublado de agosto de 1969, camino de su nuevo hogar, él arrastrando dos pesadas maletas llenas de ropa de la década de los sesenta, ella empujando un cochecito de la década de los sesenta, con un bebé vestido con ropa de los sesenta, es decir, blanca y llena de encajes, y entre ambos, moviéndose de un lado para otro, alegre y lleno de curiosidad, emocionado y expectante, su hijo mayor, Yngve. Cruzaron el llano, pasaron por la pequeña zona de bosque hasta la puerta abierta de la verja y entraron en la zona del antiguo campamento. A la derecha había un taller de coches, propiedad de un tal Vraaldsen; a la izquierda, grandes barracones rojos en torno a un llano de gravilla, y detrás, un pinar.
A un kilómetro hacia el este estaba la iglesia; era de piedra y databa de 1150, pero tenía partes incluso más antiguas, y era probablemente una de las iglesias más antiguas del país. Estaba situada sobre una pequeña colina y desde tiempos inmemoriales había funcionado como punto de referencia para los barcos que pasaban por allí, y estaba marcada en todos los mapas de navegación. En Mӕrdø, una pequeña isla de las muchas que bordeaban el litoral, había una vieja casa de capitán de barco, como testimonio de la época de esplendor de la zona –los siglos xviii y xix–, cuando floreció el comercio con el mundo exterior, sobre todo el de la madera. Durante las excursiones al museo provincial de Aust-Agder, a los chicos de los colegios se les enseñaban objetos holandeses y chinos de aquella época y de más atrás aún. En Tromøya había plantas raras y exóticas que habían llegado hasta allí en los barcos que vaciaban sus aguas de lastre, y en el colegio aprendieron que fue en Tromøya donde se cultivó por primera vez la patata en el país. En las sagas reales de Snorri la isla se menciona varias veces; bajo la tierra de prados y campos cultivados se encontraron puntas de flecha de la Edad de Piedra, y entre las piedras redondas de las largas playas de cantos rodados había fósiles.
Pero cuando esta familia nuclear llegada de fuera atravesó con todas sus pertenencias y a paso lento ese espacio abierto, el entorno no recordaba ni al siglo x, ni al xiii, ni al xvii, ni al xviii, sino a la Segunda Guerra Mundial. El lugar había sido utilizado por los alemanes durante la guerra; fueron ellos los que construyeron gran parte de los barracones y las casas. En el bosque había búnkeres de piedra completamente intactos, y en lo alto de las pendientes sobre las playas se veían varios emplazamientos de cañones. Había incluso por allí un pequeño aeródromo alemán.
La casa en la que vivirían los años siguientes era un edificio solitario en medio del bosque. Estaba pintada de rojo, con los marcos de las ventanas blancos. Se oía un constante murmullo procedente del mar, que no se veía, pero que estaba a sólo un par de cientos de metros más abajo. Olía a bosque y a agua salada.
El padre dejó las maletas en el suelo, sacó la llave y abrió la puerta. Dentro había una entrada, una cocina, una sala de estar con una estufa de leña y un cuarto de baño, que también servía de lavadero; en el piso de arriba había tres dormitorios. Las paredes no tenían aislamiento, la cocina estaba escasamente equipada. No había teléfono, ni friegaplatos, ni lavadora, ni televisión.
–Pues ya hemos llegado –dijo el padre, y llevó las maletas al dormitorio, mientras Yngve corría de ventana en ventana mirando fuera y la madre aparcaba el cochecito con el niño dormido en el umbral de la puerta.
Claro está que yo no recuerdo nada de aquella época. Resulta completamente imposible identificarse con ese bebé al que mis padres hacían fotos, resulta tan difícil que casi parece mal emplear la palabra “yo”,para hablar de aquello. Tumbado en el cambiador, por ejemplo, con la piel inusualmente roja, las piernas y los brazos abiertos y una cara retorcida en un grito cuya causa ya nadie recuerda, o sobre una piel de oveja en el suelo con un pijama blanco, todavía con la cara roja y grandes ojos oscuros ligeramente bizcos. ¿Esa criatura es la misma que la que está aquí sentada, en Malmö, escribiendo esto? ¿Y esa criatura sentada en Malmö escribiendo esto con cuarenta años, un día nublado de septiembre, en una habitación llena del murmullo del tráfico de fuera y el viento otoñal que aúlla por el anticuado sistema de ventilación, serála misma que ese anciano gris y enjuto que dentro de cuarenta años tal vez esté sentado temblando y babeando en una residencia de mayores en algún lugar dentro de los bosques suecos? Por no hablar del cuerpo que un día estará tendido sobre una mesa en una morgue. Se seguirá hablando de él como “Karl Ove”. ¿No es, en realidad, increíble que un solo nombre contenga todo esto? ¿Que contenga el feto en el vientre, el bebé en el cambiador, el cuarentón detrás del ordenador, el anciano en el sillón, el cadáver sobre la mesa? ¿No sería más natural operar con distintos nombres, ya que la identidad y el concepto de uno mismo varían tantísimo? Se podría imaginar que el feto se llamara Jens Ove, por ejemplo, el bebé Nils Ove, el niño entre los cinco y los diez años Per Ove, el de entre diez y doce Geir Ove, el de entre diecisiete y veintitrés John Ove, el de entre veintitrés y treinta y dos Tor Ove, el de entre treinta y dos y cuarenta y seis Karl Ove, etcétera, etcétera. Entonces el primer nombre representaría lo propio de la edad, el segundo nombre la continuidad y el apellido, la pertenencia familiar.
No, no recuerdo nada de aquella época, ni siquiera sé cuál era la casa que habitamos, aunque mi padre me lo indicó en una ocasión. Todo lo que sé de aquella época lo sé por lo que me han contado mis padres y por las fotos que he visto. Aquel invierno la nieve alcanzó varios metros, como sucede algunas veces en la región de Sørlandet, y el camino hasta la casa parecía un estrecho desfiladero. En una foto Yngve está empujando un carro conmigo dentro, en otra está con sus cortos esquís sonriendo al fotógrafo. En otra de dentro de casa me está señalando, riéndose, y en otra estoy yo solo agarrado a la cuna. Yo le llamaba “Aua”, fue mi primera palabra. Según me han contado, él era el único que entendía lo que yo decía y se lo traducía a mis padres. También sé que Yngve iba por las casas llamando a la puerta y preguntando si había allí algún niño, esa historia la contaba siempre luego mi abuela paterna. “¿Vive aquí algún niño?” preguntaba ella con voz de niño riéndose. Y sé que me caí por las escaleras y que tuve una especie de conmoción, dejé de respirar, la cara se me puso azul y tuve espasmos, mi madre se fue corriendo conmigo en brazos a la casa más próxima con teléfono. Ella creía que era epilepsia, pero no lo era. No fue nada. Y sé que mi padre estaba a gusto de profesor, que era un buen pedagogo, y que uno de aquellos años acompañó a una clase a la montaña. Existen fotos de esa excursión, él parece joven y alegre en todas, rodeado de adolescentes vestidos de esa manera tierna tan característica de los primeros años de la década de los setenta. Jerséis de punto, pantalones anchos, botas de goma. Tenían el pelo abultado, pero no recogido en un moño como en la década de los sesenta, sino cayendo suavemente sobre sus dulces rostros adolescentes. Mi madre dijo una vez que él nunca fue tan feliz como en aquella época. Y luego están las fotos de la abuela:Yngve y yo delante de un lago helado, Yngve y yo con holgadas chaquetas de punto, ambas hechas por ella, la mía color mostaza y marrón, y dos sacadas en la terraza de su casa de Kristiansand: en una, ella tiene su mejilla junto a la mía, es otoño, el cielo está azul, el sol bajo, estamos mirando la ciudad, yo tendría unos dos o tres años.
Uno podría imaginarse que estas fotos representan una especie de memoria, una especie de recuerdo, sólo que carentes de ese “yo” del que suelen salir los recuerdos, y la pregunta natural es ¿qué significan entonces? He visto innumerables fotos de la misma época de las familias de mis amigos y novias, y son de un parecido sorprendente. Los mismos colores, la misma ropa, las mismas habitaciones, los mismos quehaceres. Pero a esas habitaciones no asocio nada, son hasta cierto punto carentes de sentido, y aún más claro me parece ese aspecto cuando veo fotos de la generación anterior, lo que veo no es más que un grupo de personas vestidas con ropa extraña, haciendo algo para mí enigmático. Lo que fotografiamos es la época, no los seres humanos dentro de ella, ellos no se dejan captar. Tampoco lo hicieron las personas de mi entorno más cercano. ¿Quién era esa mujer que posaba delante de la cocina eléctrica del piso de la calle Therese, ataviada con un vestido azul claro, con las rodillas juntas y las piernas separadas, ese postura tan típica de los sesenta? ¿La del pelo recogido en un moño, los ojos azules y esa leve sonrisa, que era tan leve que casi no era una sonrisa? ¿La que tenía una mano alrededor de la reluciente cafetera con tapadera roja? Pues sí, era mi madre, mi madre en persona, pero ¿quién era ella? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo consideraba su vida, la que había vivido hasta entonces, y la que le esperaba? Eso sólo lo sabe ella, y la foto no dice nada al respecto. Una mujer desconocida en una habitación desconocida, eso es todo. ¿Y ese hombre que diez años después está sentado en una montaña bebiendo café de esa misma tapadera roja, pues se olvidó de meter unas tazas en la mochila antes de irse? ¿Quién era él? ¿El hombre de la barba cuidada y abundante pelo negro? ¿El de los labios finos y los ojos alegres? Ah sí, era mi padre, mi padre en persona. Pero nadie sabe ya quién era él para sí mismo, ni en ese momento, ni en todos los demás momentos. Y así pasa con todas esas fotos, también con las mías. Están completamente vacías, el único significado que se puede sacar de ellas es el que les ha proporcionado el tiempo. Y sin embargo esas fotos forman parte de mí y de mi historia más íntima, de la misma manera que las fotos de otros forman parte de la suya. Lleno de sentido, vacío de sentido, lleno de sentido, vacío de sentido, que tiene sentido, que no tiene sentido, esa es la ola que atraviesa nuestra vida y que constituye su emoción fundamental. Todo lo que recuerdo de mis primeros seis años de vida, y todo lo que existe de fotos y objetos de esa época es algo que me atrae, constituye una parte importante de mi identidad, y llena de sentido y continuidad esa periferia por lo demás vacía y carente de recuerdos del “yo”. Gracias a todos esos fragmentos y piezas me he construido un Karl Ove y también un Yngve, una madre, un padre, una casa en Hove y otra en Tybakken, unos abuelos paternos y unos abuelos maternos, un vecindario, y un montón de niños.
Ese estado provisional chabolista es lo que yo llamo mi infancia.
La memoria no es una magnitud fiable en una vida. No lo es por la sencilla razón de que la memoria no antepone la verdad a todo. No es nunca la exigencia de veracidad lo que decide si la memoria reproduce un suceso correctamente o no. Lo decide el interés personal. La memoria es pragmática, es insidiosa y astuta, pero no de un modo hostil o malicioso; al contrario, hace todo lo posible para satisfacer a su amo. Algunas cosas las empuja hasta el vacío del olvido, otras las retuerce hasta lo irreconocible, otras las malinterpreta elegantemente, y algunas, que es casi nada, las recuerda nítida y correctamente. Tú no puedes nunca decidir qué es lo que se recuerda correctamente.
En mi caso, el recuerdo de los primeros años es prácticamente nulo. Apenas recuerdo nada. No tengo ni idea de quién me cuidaba, qué hacía, con quién jugaba, es como si el viento se hubiera llevado todo, los años entre 1968 y 1974 son un gran vacío en mi vida. Lo poco que recuerdo no vale gran cosa: Estoy en un puente de madera dentro de un ralo bosque que casi podría ser alta montaña, por debajo de mí corre un gran arroyo, el agua es verde y blanca, yo doy saltos en el puente, el puente se balancea, y yo me río. A mi lado está Geir Prestbakmo, el chico de los vecinos, también él saltando y riéndose. Estoy sentado en el asiento trasero de un coche, nos detenemos en un cruce con semáforos, mi padre se vuelve y dice que estamos en Mjøndalen. Me dijeron luego que íbamos camino de un partido con el Start, pero no recuerdo nada ni del viaje hasta allí, ni del partido, ni del viaje de vuelta a casa. Subo la cuesta de delante de casa empujando un gran camión de plástico, es amarillo y verde y me produce una fantástica sensación de riqueza, bienestar y alegría.
Eso es todo. Esos son mis primeros seis años.
Pero estos son los recuerdos canonizados ya en el chico de siete u ocho años, la magia de la infancia: ¡lo primero que recuerdo! No obstante, existe otra clase de recuerdos. Los que no están fijados y no se dejan evocar por la voluntad, pero que de vez en cuando se desprenden y asoman a la conciencia por su cuenta, y durante un rato se mueven por ella como una especie de medusas transparentes, despertados por un determinado olor, un determinado sabor, un determinado sonido… Siempre van acompañados de una inmediata e intensa sensación de felicidad. Luego están los recuerdos relacionados con el cuerpo, cuando haces algo que hiciste en algún momento, levantar la mano para protegerte del sol, recibir un balón en el aire, correr por un prado con la cuerda de una cometa en la mano y tus hijos a tus talones. También están los recuerdos que vienen con los sentimientos: la rabia repentina, el llanto repentino, el miedo repentino, y te encuentras allí donde estabas como lanzado hacia atrás dentro de ti mismo, lanzado a través de las edades a una velocidad vertiginosa. Y luego están los recuerdos relacionados con el paisaje. Porque el paisaje de la infancia no es el mismo que los que siguen luego, está cargado de una manera muy diferente. En ese paisaje cada piedra, cada árbol tenía un significado; tanto porque todo era visto por primera vez, como porque fue visto muchas veces se ha sedimentado en lo más profundo de la conciencia, no sólo vaga y aproximadamente, tal y como el paisaje aparece delante de la casa de los adultos si cierran los ojos para evocarlo, sino de un modo casi monstruosamente preciso y detallado. En el pensamiento sólo tengo que abrir la puerta y salir para que las imágenes me fluyan. La gravilla de la entrada de los coches en el verano, de un color casi azulado. ¡Sólo eso, las entradas de coches de la infancia! ¡Y esos coches de los setenta aparcados en ellas! Escarabajos, Sapos, Taunus, Granadas, Asconas, Kadets, Cónsules, Ladas, Amazones… Pero sigamos, cruzamos la gravilla, caminamos junto a la valla de madera impregnada, vamos dando zancadas por encima de la cuneta poco profunda que había entre nuestra calle, la carretera circular de Nordåsen y la calle Elgstien, que atravesaban toda la zona y que pasaban por dos urbanizaciones, además de la nuestra. ¡La pendiente de tierra oscura y grasienta que bajaba desde el borde del camino y se adentraba en el bosque! Cómo unos finos y verdes tallos habían empezado a crecer casi espontáneamente en ella; frágiles y solitarios en todo eso nuevo, grande y negro, y luego la multiplicación casi brutal durante el año siguiente, hasta que la pendiente estuvo completamente cubierta por unos matorrales espesos y frondosos. Arbolillos, hierba, dedaleras, diente de león, helechos y arbustos que borraban por completo la separación hasta entonces tan clara entre la calle y el bosque. Subamos por esa cuesta a lo largo del asfalto con los estrechos adoquines de cemento, y, ah, el agua que murmuraba y fluía junto a él cuando llovía. El sendero de la derecha, un estrecho atajo hasta el nuevo supermercado B–Max. La pequeña zona pantanosa, no más grande que dos plazas de aparcamiento, los abedules como colgando sedientos encima. La casa de los Olsen, en la parte de más arriba del pequeño páramo y la calle que se metía por detrás. Se llamaba Grevlingveien. En la primera casa del lado izquierdo vivían John y su hermana Trude, en un lugar que no era más que un montón de piedras. Yo siempre tenía miedo cuando me veía obligado a pasar por delante de esa casa. En parte porque temía que John estuviera allí escondido tirando piedras o bolas de nieve a todos los niños que pasaban, en parte porque tenían un pastor alemán… Aquel pastor alemán… Ah sí, ahora me acuerdo. Qué salvaje era aquel animal. Estaba atado en el porche o en la entrada de los coches, y ladraba a todos los que pasaban por delante de la casa, deambulando por el espacio que le permitía la cuerda, aullando y lanzando quejidos. Estaba delgaducho y tenía los ojos saltones y amarillos. Una vez bajó la cuesta a toda prisa hacia mí, con Trude pisándole los talones y arrastrando una correa detrás. Yo había oído decir que no había que correr cuando un animal te perseguía, por ejemplo, un oso en el bosque, sino que había que quedarse quieto y hacer como si nada, de modo que así lo hice, me paré momentáneamente al verlo llegar. No sirvió de nada. No le importó que yo estuviera inmóvil, abrió las fauces y me clavó los dientes en el antebrazo, muy cerca de la muñeca. Trude tardó un segundo en llegar hasta él, agarró la correa y tiró de ella con tanta fuerza que el perro dio un paso atrás. Yo me eché a llorar y me fui corriendo. Ese animal, todo en él me asustaba. Los ladridos, los ojos amarillos, la baba que le escurría de las fauces, los dientes redondos y afilados de los que ya tenía una marca en el brazo. En casa no dije nada de lo ocurrido por miedo a que me regañaran, porque en un suceso así había muchas posibilidades de reproche. Yo no debería haber estado allí, o no debería haberme puesto a llorar, ¿a qué venía tenerle miedo a un perro? Desde ese día el miedo siempre se apoderaba de mí cuando veía a ese animal. Y eso era fatal, porque no sólo había oído decir que había que quedarse quieto cuando un animal peligroso te atacaba, también había oído que un perro era capaz de oler el miedo. No sé quién lo dijo, pero era una de esas cosas que se decían, y que todo el mundo sabía: los perros pueden oler el miedo. Y entonces pueden asustarse o ponerse agresivos y atacar. Si uno no tiene miedo, ellos son buenos.
Yo meditaba mucho sobre eso. ¿Cómo podían oler el miedo? ¿Y no era posible hacer como si uno no tuviera miedo y los perros no notaran el sentimiento real que uno escondía?
Traducción del noruego de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo.
(Fragmento del libro La isla de la infancia. Mi lucha. Tomo III, de Karl Ove Knausgard, que será próximamente publicado por la editorial Anagrama)