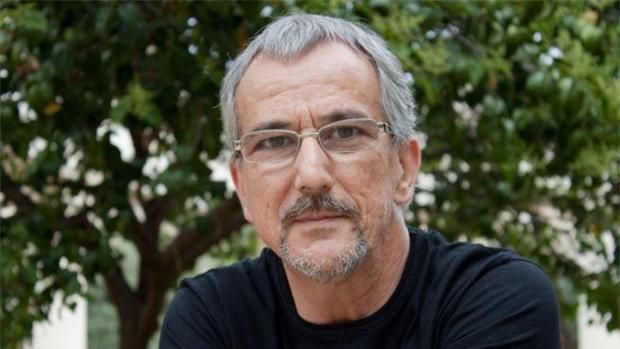Manuel de Amorim de Castro Cabrita, conocido como Manuel de Castro, nace en Lisboa el 17 de noviembre de 1934 y fallece en la misma ciudad, con apenas 36 años y víctima de un cáncer de páncreas derivado de su alcoholismo, el 12 de septiembre de 1971. De familia pudiente, pasó su infancia en Goa y Mozambique, por entonces colonias portuguesas en las que su padre había sido destinado como diplomático. A los ocho años, y ya de regreso a la metrópoli, Manuel fue enviado al seminario, pero, rebelde y sin vocación, acabó por escaparse varios años después, dando comienzo a una vida autodidacta, errante y volcada en la literatura y en el aprendizaje de idiomas.
Miembro destacado del mítico grupo del café Gelo de Lisboa y asiduo colaborador de algunas de las principales revistas de su tiempo —entre las que cabe destacar ”Coloquio”, “KWY” y, sobre todo, “Pirâmide”—, la obra poética de Manuel de Castro se puede calificar como de un surrealismo culto, nutrido de referencias clásicas pero no exento de cierta vena social. Poeta de culto en Portugal, de escasa y poco difundida obra, forma parte de la Antologia do Surrealismo de Mário de Cesariny, así como de dos recopilaciones de la Novíssima Poesia Portuguesa. Presentamos a continuación, en castellano, una muestra de la indiscutible estatura poética de Manuel de Castro, ocho poemas extraídos de Bonsoir, Madame, obra completa del autor recientemente publicada por las editoriales portuguesas Alexandria y Língua Morta.
MANUEL DE CASTRO
BALADA PARA LA CIUDAD DE BURDEOS Y UNA NIÑA DIFUNTA
Duermes. Y tu corazón de flúor
se alimenta de cuerpos; crece,
vibra, regado por la sangre de los hombres.
Duermes, niña cubierta de arcos,
de puentes sonoros,
pisada por los hombres que alimentan
tu corazón de flúor, de arena,
metal, lágrimas y violencia.
Ciudad, niña difunta, solemne,
tu amor es un implacable abrazo de musgo
revistiendo nuestro sufrimiento,
funeral común, sin pompa,
sin la música de las fiestas militares.
Agitas las manos, tus brazos de agua,
ese continuo llanto interior,
sordo y malévolo.
Tú que devoras el futuro y la fantasía
con una sonrisa pétrea, mineral,
canta tu muerte sucesiva,
la minúscula eternidad del presente,
y el infinito trabajo de vivir.
LA VOZ CASI SILENCIO
se va perdiendo la voz casi silencio
un cuerpo ahora hueco gastado frío
la muerte es un color que fue escogido
para encontrar la dirección del viento
el hombre que fue un feto que fue un pez
que fue el aire que fue la sangre y el gesto
atraviesa el mar con círculos en los brazos
poseído en su propio destino
en el descubrimiento de los focos submarinos
al mismo nivel de las estrellas más brillantes
y sin embargo extintas hace mucho
puede encontrarse el gran amor final
pesarse en su sonido y calidad
garganta de alquitrán fundente
se va perdiendo la voz, casi silencio
POEMA PARA UNA HIEDRA
el cansancio es un combate a lo largo del mar
a camino de la destrucción
con el cerebro deshecho en algas
alimento de los peces
la espuma amarillenta se escurre por la punta de los dedos
en un alquímico gesto sabio
mi padre es el pájaro cavernícola
cuya mirada tiene el sentido de las brújulas subterráneas
y mi madre engastada de diamantes
allí yace un candor
tan inútil con un periódico diario
definitivo y absurdo como un crustáceo hueco
el universo recorre el periplo de mi cuerpo decapitado
como un río donde crecen árboles
y el amor puebla de círculos el aire
en homenaje al sacrificio
transporto la sonrisa de los monumentos
que deslizan su soledad
gastando la iluminación de las ciudades
indiferentes y nobles
procreando la nostalgia de los hombres
el culto de tu nombre es la palabra
insustituible instrumento de muerte para el amor
en la proyección incendiaria de la vida sin porqué
me muevo entre el turismo débil de esta gente
en espiral al vuelo libertino de los humos
en la cima de las chimeneas de ladrillo
de los hornos grandes
y porque existo en las aves transeúntes de las plazas públicas
en los animales enjaulados y cadentes
mi gesto es auténtico con piedra
ilusión y hierba
RENDIJA
Así fuimos, rostros, olvidados,
y yo sé que hay un íntimo remordimiento
más allá de la muralla, en el extranjero,
por nuestro olvido
Ya que la causa
de nuestra decisión individual y humana
es el peligro de una mirada más atenta,
henos aquí exiliados.
no seamos hermanos ni recemos
pero la fútil belleza de los gatos
introduzcamos en la ciudad
germinará la delicadeza de los aislados
aquella agilidad ponderada
y según se nos revele la luna
será nuestra vida
bajo un traslúcido y anónimo gesto
mágicas mañanas de porcelana
cubrirán de paz y calma el musgo
tenuemente dorado en la muralla
es posible explorar la esperanza
cuando la muerte lleva presente y núbil
el deseo en el cuerpo y en el alma
y la muralla en torno a la ciudad
no limita ni marca el corazón
ÚLTIMO POEMA POSIBLEMENTE DE AMOR
recuerda
como si los días no fluyesen en días
y para ti fuese un nítido juego de músculos
mi brazo en tu cuerpo anfiteatro
de la más pura derrota rumbo a las constelaciones
heme aquí descubrimiento
de todo lo que se arriesga sin límite
construido por la coloración de globos de cristal
iluminados y sumergidos
para tu nombre
un nuevo mecanismo de lenguaje
para tu cuerpo
memoria ciclo perfecto
de mis deseos de piedra y de violencia
tu
única para quien fui adiós el hombre sin comedia
NAVÍO
De aquí se avista tierra, pero es grande la distancia;
sobrenado, sobrevivo, sin esperanza ni meta.
La muerte es mi guía, mi ansia,
pues la vida fue plena y violenta.
Los árboles crecen en el jardín que se avista
a lo lejos, con flores sin aroma, que apenas se divisan.
No perdí ni gané; qué barco triste
este, perdido en el mar azul, sin iluminación.
No tengo odio, ni amor ni impulso,
soy un viejo piano estropeado;
todo me es inodoro, insípido, insulso.
Aquí no hay banderas ni verdades,
todo está informe, impuro, amalgamado.
Me falta rabia, me falta el impulso
que me transporte al margen de El Dorado.
ROSAS, TRANQUILAS ROSAS
Rosas sobre el lecho, tranquilas rosas,
se van oscureciendo
y hay una expectativa febril en el ambiente.
Mortecinas bombillas eléctricas recrean
la ruta de amargura que intentamos
florecer y asesinar.
El deseo de absorber la vida táctilmente
atraviesa esta música triste
que encandece la sangre
y su rastro.
Imperaba en los países la peste
y las aves caían, putrefactas,
sobre rocas solitarias,
en cráteres de volcanes,
en la llanura.
Aquí el tiempo es largo.
Aislados en una extraña tierra.
Una flecha canta;
una flecha es esta música triste
que encandece la sangre,
una flecha atraviesa simplemente el espacio.
COMUNICACIÓN
(Hipérbole con lugares comunes)
La noche cayó sobre la ciudad. Pequeñas astillas luminosas
aquí, más allá, la cubren con un encaje brillante.
Huelga de estrellas. Un cactus negro, azulado, grande,
se posa como una caricia dolorosa sobre nuestra angustia.
Estamos ciegos. La ciudad revela
su corazón perforado de breves incisiones irregulares. A pesar de todo,
una esperanza absurda subsiste; reside en esta música estúpida,
siempre latiendo, sordamente, en los miembros, en las plantas,
en la tierra. Violines.
Aproxímate, muerte, con tu sonrisa pétrea, clara y seductora.
Estamos ciegos, sí, utilizados por el tiempo y por la brevedad
de nuestras reducidas ambiciones. El silencio crece,
se instala en la negrura religiosa de las horas. Violines.
Aproxímate, muerte, geométrica, mineral y afable.
Siempre esta fiebre mansa, corrosiva,
vibrando en el interior de las casas. Las casas están ciegas
y nos devoran con simulada afección. Violines.
Aproxímate, muerte, inteligente, delicada y pacífica.
Bonsoir, madame1.
1. En francés en el original.