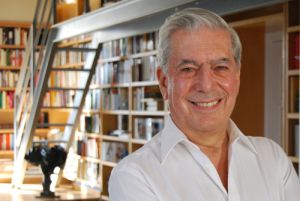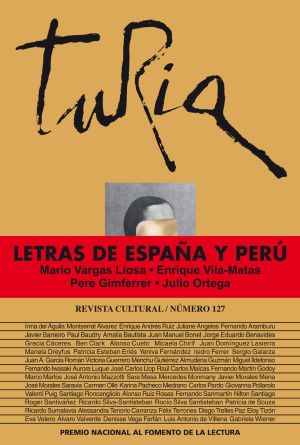El ruido de los motores, los pasos de los viajeros. Vendían café en un puesto cercano, y el olor que se esparcía por la estación comenzó a resultarle desconcertante. No desagradable, pero tampoco positivo. Con su propio lenguaje, que se dirigía directamente a la esfera de la emoción sin pasar previamente por la esfera del pensamiento, mucho más alentadora y siempre más controlable, parecía insistir de manera machacona en que la infelicidad y la nostalgia eran los estados del ánimo más arraigados en su carácter. Mediante un sofisticado método basado en la experiencia inmediata asociada a la rememoración de los días de vacaciones previos a las Navidades, de los fines de semana, de las tardes sin clases, se veía de nuevo en su casa y, a la vez, tan lejos, lo que le hacía contemplar la distancia que había recorrido y también la que aún le faltaba por recorrer. Aquel olor compendiaba la necesidad de estar lejos y, al tiempo, la certeza de no haberse movido del sitio. El sitio en que sintió vergüenza por primera vez.
El retumbo de los motores y el humo que expulsaban los tubos de escape. Todo iba a chocar contra ella, así que se tapó la boca con el cuello de la camiseta, se pasó los dedos por los ojos y se frotó la cara intensamente antes de volver a comprobar que el número que figuraba en el cartón colocado en el parabrisas del autobús que tenía justo delante y el número que constaba en su pequeño billete de papel eran el mismo. Había dejado en el suelo sus dos bolsas de viaje y ahora esperaba la llegada de Jermo, pensando que sería fatal que no apareciera a tiempo. Se había sentado en un banco de madera fingiendo adoptar una posición de descanso, y dejaba que las manos colgaran desde sus rodillas hacia las bolsas, pero todo en ella denotaba un estado de alerta. De seria impaciencia que rechazaría cualquier pretensión de acercamiento por parte de otros viajeros.
No tenía que haber preparado dos bolsas. Con una habría sido más que suficiente. Ahora se daba cuenta, y su hermano iba a pensar que era boba y que, además, se había vuelto loca. Que no tenía contacto con la realidad ni tenía ni idea de cómo era el jardín, el paraíso, al que se dirigían. Había preparado dos bolsas cuando no necesitarían tanta ropa ni tantos libros ni tantos productos de aseo porque allí todo iba a ser comunal y compartido, y lo superfluo parecería mucho más excesivo e innecesario que en ningún otro lugar. Pero ella trataría de explicarle que en su propia habitación, ante la necesidad de elegir unas cosas y desprenderse de otras, se vio incapaz de abandonar los objetos más valiosos, y allí estaba todo. Todo lo importante. Sus fotos. Los recortes de periódicos. Algunos boletines de notas. Sus cartas. Ciertos libros. Cintas de música. Y el collar de Pinky, aunque Pinky ya no estuviera.
Volvió la cabeza muy despacio hacia la puerta de la entrada, sin dejar de apretarse la tela de la camiseta contra los labios, y vio con intranquilidad creciente que cada vez había más gente, más cuerpos idénticos y amontonados, frente al quiosco de prensa, en la sala de espera, cerca de la cafetería y en la barra en que vendían los bocadillos. Pero ni rastro de Jermo. Camisas de colores, pantalones largos, pantalones cortos, enormes cabezas de pelo rizado y cabezas estiradas de pelo largo. Había quien llevaba más de una bolsa encima, como ella, y gafas de sol que desaparecían en la repentina penumbra del vestíbulo, que parecía más oscuro de lo que era en realidad ya que el edificio obstaculizaba el paso de los brillantísimos rayos del sol que en el exterior evidenciaban que había llegado el mes de julio. Pero allí no estaba Jermo ni nadie que se le pareciera. Cuando la figura de su hermano apuntara en la distancia, tan alto y tan firme al caminar, con su teoría del «Hombre Exacto» brotando de él, resultaría imposible no captar su presencia. No advertir que ya estaba cerca, dispuesto a subirse al autobús con ella y a distanciarse de todo lo que pudiera representar una «Falta de Significado».
Una propensión a la «Confusión».
Habían mantenido larguísimas charlas por teléfono para planearlo todo. Jermo escondido en el rincón más apartado del pasillo de su casa, tirando al máximo del cable del teléfono para que Amanda no se enterara de lo que hablaba, y ella, consciente de que a nadie le importaba lo que pudiera decir por teléfono, por escrito o subida a una barca en medio del lago público, también en el pasillo y respondiendo en voz muy baja, por mera educación, aunque supiera que todas las puertas se habían cerrado previamente a su alrededor.
Su hermano le había hablado de lo esencial que iba a ser aquel regreso a lo básico. A lo «Primitivo» y a lo «Original». Y ella trataba de imaginar lo que constituiría de una manera casi física el poder de veinte mil personas reunidas durante una semana en un mismo espacio. Quizá pudiera medirse en vatios aquella energía, con el impulso de los niños cantando y marchando en grandísimos corros, los gritos de bienvenida de cientos de gargantas al unísono, las saunas ceremoniales para la purificación, los ejercicios de autoconciencia y, por supuesto, las conversaciones acerca de la actividad humana, del propósito de la existencia, de lo que es lo «Bueno», en presencia de lo natural.
Volvió a girar la cabeza en dirección a la entrada al observar que el conductor abría ya la puerta del maletero lateral del autobús, y que algunos viajeros empezaban a dejar sus bolsos y maletas en el interior. Uno de ellos la saludó con la mano festivamente cuando sus miradas se cruzaron, pero ella apartó los ojos de inmediato. ¿Dónde estaba Jermo? ¿Por qué no llegaba de una vez?
—Esperas a alguien.
Aquello no era una pregunta. La rapidez con que el autor del saludo se había plantado delante de ella para declarar que su evidente nerviosismo se debía a la espera, y no a ninguna otra razón, hizo que se pusiera de pie y se echara a un lado.
—Sí —dijo.
—Alguien importante.
—Sí.
—¿Y vais juntos?
No respondió.
Se agachó para recoger sus bolsas, y desde allí se fijó en que el chico que volvía a preguntarle algo a lo que tampoco iba a responder llevaba las zapatillas rotas, de modo que sus anchos dedos asomaban por los agujeros de la tela.
—No te va a pasar nada. Allí todo es real y natural. Yo he ido otros años, y sé cómo funciona. Así que puedes ir sola. Aunque él no venga.
Irían juntos si su hermano aparecía. Así de fácil.
De todas maneras, no tenía que dar explicaciones. No las había dado en la residencia, y no se las iba a dar a un extraño que llevaba las zapatillas rotas. Lo que quería en ese momento era ir al baño y lavarse la cara antes de empezar el viaje. Pero sabía que no podía apartarse del autobús. Había quedado con Jermo en aquella planta y justo en aquel acceso, que podía verse desde las taquillas, y él tenía que distinguirla en cuanto llegara, en cuanto pusiera un pie en la estación, y abrazarla y sonreír ampliamente ante ella, con toda la seguridad de sus convicciones («Sólo la tierra te salvará», le había dicho por teléfono a lo largo de la última conversación, hacía solo dos días). Así que se quedó en el mismo sitio, sin saber qué más hacer y aún demasiado cerca del chico que parecía tener tantas ganas de hablar con ella. Afortunadamente, una mujer que llevaba un vestido rosa de finos flecos que le caían hasta los tobillos se acercó a él y, después de decir «Yo también he leído El Doctor Jekyll y Mr Hyde» como si se tratara de una contraseña para iniciados, se abrazó a su cintura para que regresaran juntos al autobús. Ninguno de los dos le dijo nada. No se despidieron de ella, y, después de besarse, subieron uno detrás del otro, que era, por otra parte, lo que ya estaba haciendo la mayoría de los viajeros.
Pero su hermano no llegaba.
Volvió a sentarse en el banco, dejó caer las manos en la misma actitud de antes, con la misma dejadez sólo aparente, y recordó que Jermo le había dicho que quería tumbarse en la hierba y respirar. Notar las briznas entre los dedos, cerrar los ojos, deshacerse de sus propias dudas y de sus propios miedos. Eso era lo que quería. Y para eso tenía que dejar a Amanda y al niño solos unos cuantos días, e ir con ella al encuentro. También le había dicho que la gente solía enmascarar su cobardía tras un carácter bueno y dócil, pero ella sabía que Jermo no enmascaraba nada. Su hermano no mentiría jamás. Le había confesado que en su casa no quedaba nada emocionante ni inesperado ni prodigioso por descubrir. Amanda estaba enfadada, apenas se hablaban, y el niño no dejaba de llorar. No sabían por qué, pero lloraba a todas horas. En cambio, todo sería nuevo y luminoso en el lugar al que irían en aquel autobús. Y ella ya lo había dejado todo. Después de calcular durante semanas cuál sería la mejor manera, la más educada, para salir de la residencia sin armar ningún escándalo y sin preocupar a nadie, decidió escribirle una carta a la directora, quien sabría ser comprensiva. Previamente se la entregó a Nut, su compañera de habitación, y Nut se sentó en una cama, la leyó, elevó la mirada y, cruzándose de brazos, preguntó:
—¿Estás bien?
Se hizo un silencio, y al instante escuchó de nuevo:
—¿Que si estás bien?
—Perfectamente.
—Entonces ¿por qué tienes que hacer esto? No me parece sano.
—A mí me parece lo más sano que he hecho en toda mi vida.
Aunque lo cierto era que el miedo no podía ser sano. Y eso era precisamente lo que estaba sintiendo mientras esperaba. Un temblor en las manos y en las piernas que no le permitía concentrarse ni descansar. Desasosiego e inquietud. Conocía muy bien los síntomas, y quería imaginar que en unos minutos, cuando él apareciera por fin y los dos se acomodaran en sus respectivos asientos del autobús, podían comenzar a construir juntos algo muy parecido a la felicidad. Él le explicaría por qué se había retrasado tanto, y ella le diría que no se preocupara. Que no tenía importancia ahora que ya estaba allí. No obstante, la situación real se planteó de una forma mucho más anodina. No hubo disculpas ni hermosos abrazos. Jermo no se presentó como un humano excelente que surgiera de entre las columnas de humanos comunes. No emergió de la confusión de cuerpos ni parecía llevar escrita en la cara la palabra «indiferencia». Sencillamente se sentó a su lado, subió las piernas al banco, las cruzó, se quitó los zapatos y empezó a frotarse los pies mientras giraba lentamente la cabeza para mirar a su hermana con una sonrisa enorme.
—¡Vaya! —exclamó ella al verle—. ¡Has llegado! ¿No llevas nada?
—Parece que ya llevas tú lo suficiente para los dos —dijo él mientras se inclinaba sobre sus piernas y observaba más de cerca las dos bolsas—. ¿No habrás metido ahí tu máquina de escribir?
Ella se echó a reír.
—¡Qué ocurrencia!
—No me extrañaría nada.
—¿Nos vamos?
Él no se movió. Siguió tocándose los pies, largamente, sin dejar de mirarla con los ojos muy abiertos, y siempre sonriendo.
—No has cambiado. Nada de nada. Sigues con esa cara de topo y las mismas pecas. Estoy seguro de que no has perdido ni una sola. ¿Tienes novio?
—Qué pregunta… Vámonos. El autobús está a punto de marcharse.
—¿Has comprado los billetes?
—Claro.
—Claro, claro… Siempre tan eficaz. Tan previsora y tan puntual. No esperaba menos de ti, pequeña Leo.
Pequeña Leo… Ya nadie la llamaba así excepto Jermo. Jermo, que estaba otra vez a su lado y que recordaba aquel antiguo nombre que antes también utilizaba su padre, cuando se acercaba a ella con cuidado y decía: «Leo… Ven, cielo. Vamos a cenar». Sin gritar. Sin estrépito. Simplemente aproximándose a ella antes de hablar y de esa forma tan sobria, tan amable, mantener el silencio que tanto necesitaban los dos. Leo… Una palabra graciosa y tan querida por ella que no esperó más. Se puso de pie y volvió a echarse a reír con ganas mientras cogía las bolsas para cargárselas a la espalda y caminar hacia el autobús. Era tan gracioso aquel sonido lleno de briznas de hierba. Como las briznas que quería acariciar su hermano. Puntiagudas y esbeltas como una l.
—Escucha, cielo. Ven. Siéntate otra vez. Anda. Tengo que contarte algo. Las cosas nunca son perfectas…
Ella dejó de reír y regresó al banco.
—¿Qué quieres decirme? ¿Es que no vas a venir?
Su hermano bajó los pies al suelo y comenzó a ponerse los zapatos de nuevo, torpemente, sin emplear las manos.
—No puedo ir, Leo. No puedo dejar a Amanda ahora, sola con el niño. Se ha puesto enfermo.
—Ya.
—Pero he pensado que, ya que estás aquí, y ya que veo que te has traído todas tus cosas, podrías venir a pasar unos días con nosotros. A casa. Con Mateo, que no te conoce. ¿Qué me dices? ¿No es un buen plan?
¿Un buen plan?
Ella no miraba ya a su hermano. No quería ver sus propias pecas en su piel ni el mismo color avellana en unos ojos que ahora la observaban con expectación, casi llorosos. ¿Cómo decirle que no soportaba su voz suplicante ni que acudiera a planes tan irrealizables con la única intención de que ella se sintiera bien? Planes que no significaban nada y que no implicaban ningún avance sino, al contrario, un nuevo estancamiento en la obligación y en la fantasía de una falsa placidez familiar plagada de dependencias.
—No sé. No me parece buena idea. Amanda estará muy ocupada. Con el niño malo… No creo que tenga ganas de verme. Y menos aún de meterme en su casa.
—La casa es de los dos.
—Ya.
—Y claro que Amanda quiere verte. Nunca ha tenido una hermana.
—Y nunca la tendrá.
Así que no iba a ir con ella. Así que ésa era la única verdad.
Podía poner todas las excusas que quisiera y adornar su decisión con todos los embellecidos argumentos del mundo. Pero no iba a ir con ella.
—¿Te acuerdas de nuestro primer viaje en barco con papá? Te levantaste tres horas antes de lo previsto. Y luego estuviste todo el día aferrada al folleto de los horarios de salidas y llegadas, como si no pudieras perderlo por nada del mundo. No lo soltaste hasta que estuvimos en el hotel. ¿Te acuerdas?
Claro que se acordaba. Asintió con la cabeza. La suavísima moqueta del hotel era verde, y también era de color verde el papel de las paredes de su habitación. Lo recordaba todo perfectamente, y entonces reapareció el miedo. Un miedo angustioso, paralizante, que le nacía en el estómago y que se le desarrollaba en el pecho, oprimiéndolo e impidiendo una respiración normal. Un miedo que podría hacer que un ser bueno se convirtiera en un ser diferente. Oyó gritos a su espalda, seguidos de unas descomunales carcajadas, y supo que llegaban más viajeros, justo al límite. No fue necesario volver la cabeza para comprender que corrían arrastrando sus bolsas, mientras hacían aparatosos gestos en dirección al conductor para que no se fuera. Y, mientras, los otros, lo que ya habían subido al autobús, los que no tenían dudas ni alzaban ante sí muros insalvables que los separaran de la satisfacción y la alegría, dedicaban sus minutos de espera a la contemplación del extraño comportamiento de aquellos hermanos que no se miraban, que no se movían, y que no parecían darse cuenta de que debían huir, como todos ellos, de la destrucción de la vida metropolitana.
—Sólo son unos días. ¿Por qué no podemos hacerlo? Seguir con lo que habíamos planeado…
—No hay tanta diferencia entre aquí y allí, Leo.
—¿Y eso me lo dices tú? ¿Ahora?
—No puedo decirte mucho más.
Ella había dormido la noche anterior en el asiento de un tren. Había pasado frío, a pesar de estar ya en verano, y al amanecer, al despertar, había oído unos ruidos extraños al otro lado de la puerta de su compartimento. Los demás viajeros seguían durmiendo, pero ella pudo comprobar que en el pasillo había una pareja discutiendo. Se trataba de dos ancianos y, para su sorpresa, observó que se estaban empujando mutuamente. Se gritaban también, aunque lo que provocaba aquellos sonidos tan bruscos era el cuerpo de cualquiera de ellos al chocar contra el cristal de la puerta. Quiso dejar de mirar, pero la violencia le pareció avasalladora y la palidez de sus rostros, su crispación, hipnótica. Parecían estar agonizando. No podía oír lo que se decían, pero continuó observando sus caras, que se desdibujaban más allá de la pequeña cortinilla blanca que adornaba el cristal, y sintió verdadero terror.
Y ahora, con Jermo allí, junto a ella, se preguntaba cómo sería estar al otro lado. Disponer de la fuerza y del domino suficientes como para poder lanzarle una frase como aquélla a alguien que llevaba horas aguardando su llegada: «No puedo decirte mucho más». Con semejante templanza y sin remordimientos. Con la certeza de que el perdón y la comprensión llegarían sin duda porque era un ser amado como a nadie más se había amado en el mundo. Con el convencimiento de que nunca podría pronunciar frases desdeñosas o resultar despectivo, y de que todas las horas que se pasasen a su lado contarían como horas bien empleadas. ¿Cómo sería tener la magnífica capacidad de hacer siempre lo que se debe? Sin herir ni decepcionar.
Con la prerrogativa de no ofender jamás.
—¿Qué? ¿Nos vamos?
Y saber además que todo lo que se le pedía era una mano suave que se decidiera a alborotar el precioso pelo de su hermana pequeña, que ansiaba la caricia como un perro ansía su hueso, conscientes ambos de que él no podría hacer daño de ningún modo.
Le echó un último vistazo al autobús. Las abejas se movían en su interior con sus ropas de colores brillantes, sus cintas en el pelo y sus amplísimas sonrisas de vivaces individuos rodeados de miel. El néctar de las flores estaría felizmente disponible para que lo libaran todos ellos, y el polen se quedaría adherido a los pelillos de sus patas sin que Jermo y ella se encontraran allí para garantizarse su parte del banquete. Pero pensó que incluso la vida de las abejas era una vida de esclavitud, y volvió a mirar a su hermano.
—¿Qué le pasa a Mateo? ¿Crees que le gustaré?
—Llora mucho. Y creo que le encantarás. Está deseando conocer a su tía.
Jermo sonreía ahora, mientras sacaba de un bolsillo las llaves de su coche. Después cogió las dos bolsas del suelo y se puso a andar, asegurándose de que ella iba a su lado.
Aún les esperaba un breve trayecto hasta llegar a casa.