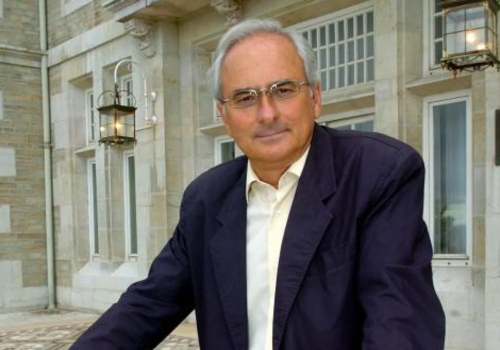Para escribir esta reseña me guiaré por las impresiones que el libro ha despertado en mí. Se trata, por tanto, de una lectura personal que quiero compartir.
La palabra que da título al poemario -“desterro”-me resultó familiar cuando la leí por primera vez, de algún modo la entendía, pero acudí al diccionario y ahí no estaba. Esta situación de desamparo, unida a la voluntad de seguir leyendo, me obligó a confiar en lo que el propio texto me sugiriera, sin necesidad de acudir a la literalidad de las palabras. Un parecido desconcierto se desencadenó cuando leí palabras que sabía que ya habían sido codificadas, pero que agrupadas del modo en que lo hacían en el interior del texto, perdían su fijeza y desbordaban su significado canónico.
Quise entender que ese desbordamiento no suponía deformidad, no afeaba su carácter, e intuí que se trataba más bien de un ensanchamiento del vocablo, de un estado de crecimiento, o de una auténtica reconfiguración creadora.
Este juego de desplazamientos, en el que palabras “irreales” -entre comillas- toman carta de naturaleza y palabras reales se desnaturalizan, añadió un punto de perplejidad a la lectura y proyectó en mí una sombra de sospecha sobre el propio lenguaje.
Dice Deleuze que se puede escribir de dos modos. Que escribir consiste, o bien, en adecuarse a un código de enunciados dominantes referidos a un orden de cosas establecidas, o bien, que escribir consiste en devenir.
En la primera acepción el escritor ocupa un territorio, se asienta y toma posesión de él, en ese territorio reina el escritor, y se rige por lo que dicta su escritura.
En la segunda acepción, el escritor deviene algo distinto, habla como un extranjero en su propia lengua, tartamudea, se mueve por un lugar de perfiles cambiantes que no logra fijar con palabras precisas, busca, recorre el territorio y traza líneas que no cercan su geografía, líneas de fuga que le llevan más allá.
La escritura en esta segunda acepción no representa un paisaje, no imita, la escritura, así entendida, es un pasaje en el que sucede el encuentro del escritor con lo escrito; en una evolución conjunta de dos seres completamente distintos, en la que el escritor proporciona escritura a los que no la tienen, y los que no la tienen impregnan al escritor de palabras no redundantes, palabras que no están al servicio del poder.
¿Por qué este discurso de tono filosófico en relación con la escritura de Carmen Crespo?. La razón es simple, creo que con desterro estamos ante un claro ejemplo del escribir entendido como devenir.
El libro se divide en tres secciones: “morada”, “desterro” y “testimonio”.
La morada es el poema, y el poema es un lugar construido con palabras íntimas, hecho con un lenguaje privado, un lenguaje que presta especial atención a lo que puedan expresar las cosas mudas. El poema final reafirma esa voluntad de escucha atenta y el deseo de ofrecer un testimonio escrito.
La palabra es la gran protagonista del poema, el personaje principal en el escenario del texto.
Y en desterro la palabra se revela con v y se rebela con b; muestra su rebeldía, no se resigna al aislamiento, vuelve del solitario destierro al territorio común, al marco de la normatividad y el consenso, quizá con intención de subvertirlos; y en ese retorno nos revela algo. Cargada de realidad la palabra horada en el lenguaje, y siembra en el hueco para que aflore lo no dicho.
Un impulso recorre el libro, las ganas de hermanar lo de dentro y lo de fuera, y de hacerlo sin cesuras, sin pausas que entrecorten la voz. Es este un intento difícil, y la escritura lo acusa. El texto está plagado de huecos, de espacios en blanco, de “abismos de silencio” en los que la palabra cae y muestra su insuficiencia, o en los que simplemente se detiene para tomar aliento y retomar con nuevo ímpetu el curso del lenguaje; “abismos” en los que, en otras ocasiones, la palabra titubea y cambia el rumbo, o en los que el sentido enmascarado en la palabra se asoma al sinsentido con angustia.
A través de esos “abismos de silencio” la escritura deviene, se enfrenta a paisajes sin lindes, transita el descampado, desamparada busca refugio, y al descubrir fragmentos con los que construir se demora, escucha y transcribe. La morada, el texto, se construyen de ese modo fragmentado.
desterro es éxodo, una huida a latitudes a un tiempo extremas e íntimas, y el yo que viaja es un extraño ante sí mismo. Ese ser ajeno a la identificación habla desde una posición excéntrica; excéntrica respecto a la guía del ego, y respecto al eje de la gramática, la sintaxis, o la semántica convencionales, da cabida al desvarío para que irrumpa lo aún no dicho de este modo.
La palabra que surge entonces es una palabra íntima, pequeña, amada. Una palabra que silencia el ruido externo y el interno; un vocablo que apaga la palabrería pública y sus hipérboles, o el farfulleo privado, caótico e incesante, que impide escuchar lo que sucede en el aquí y ahora.
Pero también es una palabra que se concede a sí misma equivocarse, porque no busca ser juzgada por el pensamiento, porque nace sin premeditación, como puro desbocamiento de un cuerpo incontenible.
El cuerpo participa en la creación de lenguaje. Y en ocasiones es el engranaje conjunto del ojo y de la lengua, el mecanismo que maquina el poema. El cuerpo prófugo, es decir, el cuerpo que huye a través de los sentidos retorna al cuerpo íntimo como lenguaje.
Y en ese encuentro de lo interno y lo externo la voz vierte un titubeo de palabras, emanadas con amor y volcadas con cuidado en el poema.
Ahí, en el poema, en el cuerpo, permanece Carmen Crespo, vigilante, celando el interior, guiada por un impulso amoroso, el de desentrañar palabras y ofrecérnoslas.
Gracias Carmen por la ofrenda.
Carmen Crespo, desterro, Valencia, Contrabando, 2024.