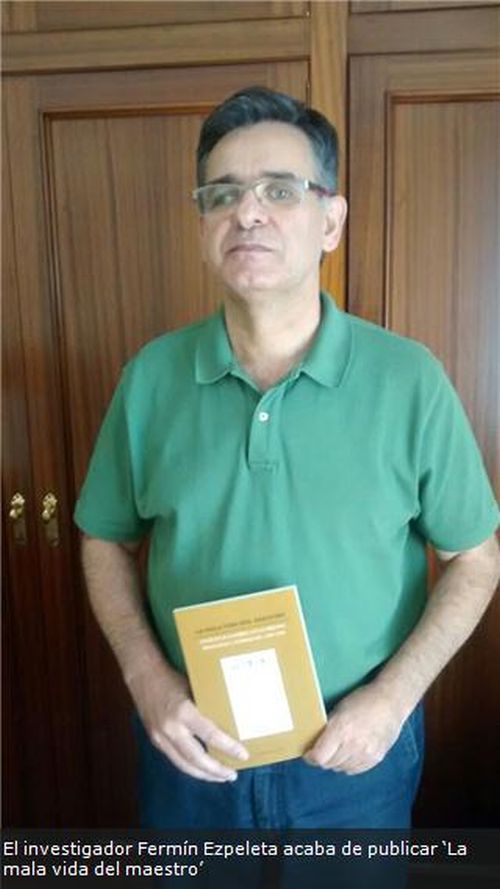En la poesía de los verdaderos poetas siempre se termina reconociendo un mismo espíritu. Tal vez sea este el mejor antídoto contra las banderías entre poetas que en el fondo, ante la poesía verdadera, no pueden sino diluirse. Comienzo con esta aseveración porque, resulta obvio que cuando uno se acerca a la obra de Mª Ángeles Pérez López percibe que se encuentre ante una gran poeta, una poeta grande y verdadera.
Una vez señalado esto, me atrevo a erigir otro postulado, que no es sino el de que dos son los elementos esenciales para que se dé una poesía de calidad: el conocimiento de las técnicas poéticas en su más amplio sentido, por un lado, y la posesión de una mirada ya sea inspirada, intuitiva o ambas cosas a la vez, por otro. Por lo que respecta al conocimiento, su adquisición puede conseguirse con dedicación y tiempo, aunque también hay que decir, sin faltar a la verdad, que no siempre está al alcance de cualquiera. En cuanto a la mirada poética… tan sólo los dioses conocen a quién se la otorgan y las razones que para ello tienen.
Me llama enormemente la atención cómo una joven Alejandra Pizarnik, con tan solo 21 años, había descubierto ya la necesidad de los dos elementos antes señalados: escribe en su diario el 27 de octubre de 1957, tras haber leído a Neruda, a Rilke, a Holderlin: “Descubro que mis poemas son balbuceos. Necesito leer más poesías, averiguar la forma, la construcción”[1].
María Ángeles Pérez López parece congraciada con el conocimiento y con los dioses a la vez, tiene ambas cualidades y, lo que me resulta más sorprendente aún, ella ha conseguido con el tiempo ir puliendo su mirada como quien a base de ejercicios logra reducir sus dioptrías mejorando así la vista. Si difícil resulta ya tener un don, mejor es aún tener la capacidad de mejorarlo.
Si tratásemos de definir a grandes rasgos y de un modo rápido la poesía Mª Ángeles Pérez, y en concreto el poemario último, Fiebre y compasión de los metales, cabría decir que se trata de una poesía mimetizada con los objetos y el material del que borbotea los poemas. El lenguaje es rico y complejo, basta para ello con echar un vistazo a los títulos. Algunos de ellos enarbolan sintagmas con palabras tan hermosas como ángeles, luz o canción, abrazadas a otras que nadie osaría ubicar junto a ellas, como caída, lanzar o acero. Sintagmas que juntos hieren y hacen sangrar. La proliferación del adjetivo rojo entre los versos combina a la perfección con el color de las guardas de la colección de Vaso Roto en que se ha publicado el poemario.
Todos los poemas de Fiebre y compasión de los metales tienen una enorme profundidad expresiva y no pocas veces uno llega sobrecogido hasta el último verso, ante el que se frena en seco como ante un abismo... O, mejor aún, tal vez los últimos versos no sean sino un precipicio desde el que echar a volar: la luz y la vida, de uno u otro modo, están presentes en todos ellos. En una primera ojeada a este poemario, la poesía de MAPL pareciera como si se hubiera, en cierto modo, oscurecido con el frío y –quién sabe si también, como ella escribiera hace tiempo– con “la alquitara caliente del afecto/ en que fermenta el tiempo y su uva negra”[2]. Diríamos que ha adquirido con ello hondura y profundidad.
Si decidimos adentrarnos en el tupido bosque de los metales que constituyen los veintisiete poemas aquí fraguados (un número, por cierto, no casual en la lengua española) nos encontraremos con una colección de poemas afilados que harán sangrar al lector con la misma delicadeza con la que una hoja de papel nos muerde sin saber nosotros cómo. Si se leen con atención, dejándose llevar por los vericuetos tridimensionales que los constituyen, la intención de quien los ha escrito se podrá ver cumplida al conseguirnos impactar intensamente, logrando sorprendernos ante cómo la vida no es tan simple como pensamos.
En este sentido, como esos frutos secos, como la nuez o la avellana o la almendra, estos poemas no se abren fácilmente para los no iniciados. El lector, como el ejecutante que requiere una concentración especial ante la partitura o como el budista ante su koan, deberá esforzarse, desdoblarse, contorsionarse incluso para seguir los propios movimientos del poema que multiplica en sucesivas lecturas la sonoridad de su sentido. En un acercamiento primero es esta una poesía que engancha, siendo esta atracción inicial la que desliza en nosotros el deseo de volver a ella. Ese acercamiento detenido que se requiere del lector es, en definitiva, el que permite alcanzar la belleza de esa Petra oculta entre sus páginas. Es todo, al fin y al cabo, una llamada de atención ante la no menos oculta vida de las cosas, ante el alma de lo inanimado. Como leemos en el poema “Lo amputado”:
Quien amputa sonidos, no percibe
que en la palabra bosque, late el árbol
y en la palabra rama, la madera.
Que está el viento dormido en el violín
y la piedra en la tierra y su traspié
como están en la casa el pan y el hambre,
las vocales abiertas de la boca.[3]
Y es, probablemente, a partir del momento en que se toma conciencia de esa llamada de atención ante lo que acabo de denominar la oculta vida de las cosas, cuando el lector comienza a percibir la hondura y belleza de esta escritura. Es más, cualquiera que haya venido siendo en años anteriores fiel a esta autora habrá ido enriqueciendo la comprensión de su estilo, pues ella ha ido haciendo partícipe al lector de la transformación multiplicada de su modo de versificar, con una música perfecta basada en el endecasílabo, y de sus imágenes prodigiosas, centro y eje fundamental de su particular modo de ver el mundo. De hecho, su mirada continúa diseccionando lo que ella denominara hace 20 años con gran acierto “el andamiaje de las cosas”[4]; y también, en palabras suyas, sus “voces escondidas”[5]
Digamos que hay un lenguaje violento, tan solo en apariencia, pues en cada verso late una inmensa ternura de madre y de mujer, haciendo del dolor una belleza extraña, difícil de armonizar porque es consciente la autora de que el mundo no es como debiera, de que no es del todo sincero dibujar con palabras una felicidad que no es totalmente real ya que, a pesar de su temblor y de nuestra piedad para con él, el mal existe. Sin embargo, las palabras lo pueden mitigar. O al menos eso intenta la poeta. De ahí que, en Fiebre y compasión de los metales, la violencia –expresada lingüísticamente mediante esos oxímoron fantásticos– es cordial, amabilísima, dulce.
Claramente las cosas no son como parecen en Fiebre y compasión de los metales. Pero quién ha dicho que la poesía deba ser siempre clara. Este enigma incordiaba también a Alejandra Pizarnik, que se preguntaba y respondía a sí misma de la siguiente manera:
¿por qué me gusta leer la poesía luminosa, clara, y casi execro de la oscura, hermética, cuando yo participo –en mi quehacer poético– de ambas? […] Pero, Alejandra, en el fondo de los fondos, –concluía esta autora– ¿qué es claro y qué es oscuro?[6]
En este contexto, llama la atención poderosamente hasta qué punto el germen de Fiebre y compasión de los metales estaba ya en La sola materia, hace veinte años. No por los protagonistas, ya saben: la cafetera, la bañera, los distintos elementos que componen el dormitorio, no por los personajes, que aún habían de perfeccionar mucho su técnica, sino por algo más profundo y sobrecogedor que es, en definitiva, la prueba clara de que este poemario que hoy leemos existía ya en la autora, quién sabe desde cuándo. Un gran poeta puede estar cobijando durante años una semilla lírica hasta que esta cobre forma definitiva, hasta que esté al punto, por utilizar un símil gastronómico.
Hay días –escribió la autora hace dos décadas– en que sueño con escribir un libro
sobre cómo desprenderse de las cosas
y evitar el recuerdo del abridor de cartas
mellado por el golpe de una mala noticia,
también el del separador de poemas de tela
que vino por el mar y cruzó medio mundo
para asfixiarse en el exceso
o en el delirio.[7]
Antes de percibir y hasta de asumir la fiebre de los metales que nos desvela este poemario hay, para el lector, una doble frialdad envolviendo los objetos en torno a los que María Ángeles Pérez López despliega sus versos. Está, por un lado, la cortante gelidez del acero que sustancia en sí el frío del propio material, inanimado en su origen, que lo conforma y perfila. Pero hay también, en segundo lugar, otro frío diferente. Me refiero al que se intuye emocionalmente cuando se piensa en el mal que puede generarse con los objetos descritos y, sobre todo, en el daño y en las heridas escondidos tras las alegorías de la autora. Porque, si no lo hemos dicho ya es hora de avanzarlo, los metales inician otra era, una de aleaciones fuertes entre la historia y la muerte. La propia autora bosqueja esta evolución en los primeros versos del poema “En el aire, la piedra” (p. 35).
No son hoy los objetos inocentes de ayer los que la escrutadora mirada interior de la poeta expone. Hay un antes y un después de los metales, y así como sin ellos no existirían los oficios individualizadores, no es menos cierto que muchos de ellos se encuentran asociados a la violencia implícita en la especie. Es metálico todo cuanto nuestra especie ha creado para destruir vida y en lo que la mirada de la poeta se adentra para escuchar sus gemidos: tijeras, cuchillo, bisturí, cuchilla, aguja, hacha, anzuelo, arpón, martillo, punzón, hoz, flecha,… Es metálico aquello que da la muerte y con ella llevan los metales el frío hasta los cuerpos de los vivos.
Pero a la vez que el frío de la muerte, está la vida que cobran en la poesía de Mª Ángeles Pérez todos los objetos columpiados por sus versos. Esa vida es la que inicia el proceso febril y compasivo que la poeta percibe y describe. Por ejemplo en el primer poema, “Tijeras que no” (p. 13), que no puede ser casual. Esas tijeras que a semejanza del soldadito del cuento infantil se acercan al fuego que destruye y purifica:
Tijeras que soñaron con ser llaves
acercan su metal hasta la llama
[…]
Tijeras que no quieren ser tijeras
Y acercan hasta el fuego su pesar
Marca ya este primer poema, y pone tras su pista, cierto intento de evitar ser lo que se es. Esta constante en el poemario, atravesado por objetos metálicos punzantes que rehúyen de uno u otro modo su función, deja su impronta sobre el lector, quien, ante el arrepentimiento del metal, no puede evitar sentir piedad. Las tijeras que renuncian a una esencia que rechazan están diciendo al lector que no estamos ya ante la sola materia, pura en su inocencia, sino ante algo más, una funcionalidad de la que no siempre se está orgulloso.
En esta misma línea se manifestarán otros metales que el sentir de la poeta elige ver en actitudes reconciliadoras con la vida. La ternura se nos muestra cuando el martillo acaricia la pared (p. 27) y la nobleza se apodera de los objetos dañinos y los dignifica, y por un momento, el que dura la lectura de un poema, todo se transforma y el mundo se muestra distinto a como es. Es profundamente literario ese afán de guiar a los objetos en sus contorsiones hacia la humanidad o la animalidad. La poeta logra atisbar, así, toda una serie originalísima de metamorfosis: “Tijeras que soñaron con ser llaves” (p. 13); “la grúa que sueña con ser pájaro” (p. 19); “la cuchilla [que] se eleva en el insomnio./[y] Parece un animal inofensivo” (p. 20); “[el hacha que]Duerme […] su sueño de madera” (p. 25); el anzuelo que muerde “con su boca” o los arpones que exudan un“[…] miedo/ metálico […]” (p. 26); “el martillo [que] acaricia la pared” (p. 27); “el punzón reconcilia los oficios” (p. 28); “el óxido [que] violenta las encías”, “ganchos de carnicero que desangran/ pulmones sonrosados de animal” (p. 29); “la brújula que siempre mira al sur” (p. 32); el “[…] cuerpo de la flecha/ [que] recuerda que nació para la altura” (p. 41); …
Esa atribución de vida a aquellos objetos o elementos que carecen por su propia naturaleza de ella constituye uno de los dones de la mirada de MAPL. Es esa llave para acceder a otra realidad (no exenta de cierta forma de ver comprensible, por otra parte, en una profesora que se diría caída de pequeña en la marmita del realismo mágico) lo que la ha dotado de una sensibilidad extrema que nos resulta familiar en otras poetas del otro lado del Atlántico.
En este sentido, el complejo proceso de fabricación de la metáfora ha ido fraguándose en la poesía de MAPL de la mano de la perfección de la técnica literaria durante años. Y al final, como escritora grande que es, siempre llega a la orilla de la madre de las metáforas: la palabra como el arma más afilada, aquella que en definitiva la empuja a ella como poeta al centro de la platea. El poema se convierte, entonces, en el único espacio donde es posible purificar el material duro del que está hecha con frecuencia la vida. En el poema “Correas” escribe:
Omnívora y febril, también elige
pedirle compasión a los metales,
pedir a los grilletes que liberen
su presa con un tajo del puñal
que brilla como un sol inesperado.
Que las correas suelten las palabras.
Que sean compasivos los metales.[8]
Pero no nos engañemos porque los objetos no son sino excusas para hablar de algo más importante que se encuentra más allá del acero y los metales. Tal vez de esa labor de encubridores derive esa compasión que enriquece el título del poemario. Hay pues, indagando y a través de las imágenes, un espacio interior donde en el corazón de la cebolla está lo más tierno y vulnerable. Así, por ejemplo, en “Cuchillo”, cuya lectura vuelve del revés la sensación del lector del primer verso hasta el último, del “carnicero” que “afila su cuchillo”, hasta el final, cuando “tiembla la mano que ha de ser exacta./ Si escribe carnicero. Si inocente”.
Escribir sobre el dolor también es generarlo, parece decirnos la poeta, pero también curarlo. Solo hay que escuchar la “Canción de acero” donde se yergue alzada la palabra resistente frente a todo: “Contra el filo cortante,/ contra el tajo/ opone el alfabeto sus alfiles,/ sus veintisiete piezas extenuadas,/ resecas como hollejos que pisaron los pies de la vendimia y la belleza,/ y en los que aún se destila la alegría”. Las palabras en su compasión pueden ser salvadoras frente a las heridas, y por esto lloran las vocales con el dolor de Melilla en el poema “La cuchilla”, o leemos “en el temor se enferman las vocales” en el poema “Correas”, y la poesía pasa a ser, en consecuencia, el espacio taumatúrgico que puede dar cobijo a la alegría. Late toda una concepción de la vida y la escritura, toda una filosofía del estar y ser en el mundo que se deja entrever en estos versos.
Es, sin duda alguna, el incremento de la carga social lo que ha hecho variar el peso molecular de su poesía con el paso de los años en Mª Ángeles, que ha ido en sus sucesivos poemarios adensando sus imágenes hasta extremos inimaginables. Los versos de MAPL se vuelven así metálicos y sufrientes a medida que se adentran en lo que sus ojos y su boca sienten, a medida que transcriben todo aquello que los objetos, la vida toda en definitiva, ofrece a quien sea capaz de verlo. Basta un segundo, un pararse y tocar ese acontecimiento que pone en marcha el poema como un aleteo que retoma la saltarina travesía de la mariposa.
Son ahora los objetos y el acero quienes laceran las formas de la poesía y a la propia poeta, y la página en blanco se deja manchar por todas las heridas del mundo. Así, en Fiebre y compasión de los metales MAPL parece acercarse al lector partiendo de la idea de Alejandra Pizarnik cuando escribe, allá por los prodigiosos veinte años de su corta vida: “Soy una enorme herida”[9]. A lo que nuestra poeta responde (“El bisturí”, p. 18):
En la asepsia que exige el hospital,
El bisturí recorta el corazón
De la página blanca del poema,
La sábana que tapa el cuerpo del enfermo.
Es en este sentido, por tanto, la vida ante la no vida lo que este poemario nos revela y describe. Tal vez sea uno de sus más luminosos ejemplos el poema “Caída de los ángeles”–que yo le pediría a ella luego que nos leyera–, en el que obtiene la más pura belleza de lo que no parece sino una trágica derrota, la levedad primera que deriva tras el golpe en el dolor. También conseguir esto es uno de los logros de la gran poesía. O ese bellísimo y simbólico último poema “El cuerpo de la flecha”, que “recuerda que nació para la altura” y cuyo último verso: “En ella beben luz ramas y pájaros” supone un broche final a todo un hermoso poemario lleno de ecos y reflejos.
Voy terminando. Cuanto más pura y verdadera es la poesía con mayor dificultad, pero también con mayor belleza, surge a borbotones del interior de su artífice. Ya sean los balbuceos sanjuanistas, ya la impotencia del último desgarro poético de nuestros días.
Una vez más –nos dice Alejandra Pizarnik– el lenguaje se me resiste. No el lenguaje propiamente dicho sino mi deseo de conjurar mis deseos por medio de una detallada descripción de lo que deseo ver en alguna realidad hecha del material que quieran con tal de que no sea de palabras ni sobre el blanco temible de una hoja de papel[10].
En Fiebre y compasión de los metales María Ángeles Pérez López ha ejemplificado ese hermoso viaje de vuelta que tanto esfuerzo le suponía a Pizarnik. Adentrarse a través de la mirada en la herida de las cosas y regresar desde allí impulsada por la necesidad de testificar, y salvar, lo vivido sobre el papel. Lo cierto es que Alejandra Pizarnik hubiera sido una buena lectora de este libro. Ella hubiera sangrado al leerlo, página tras página, reconociéndose en los distintos dolores que aúllan, a pesar de la mitigación de las palabras empleadas por su autora, en el poemario.
Si digo que con Fiebre y compasión de los metales podría explicarse la situación actual de nuestra especie y del mundo tal vez crean que exagero. Pero, a pesar de todo, en él yo he visto, con un estupor semejante al de Juan cuando escribió el Apocalipsis, desfilar ante mí todos nuestros pecados: la muerte de los inocentes (“Cuchillo”, p. 14); el racismo (“La sinagoga”, p. 15); la deforestación (“Canción de acero”, p. 17); la pobreza (“Hocico”, p. 19); la emigración (“La cuchilla”, p. 20); el egoísmo que impregna los trabajos (“El punzón”, p. 28); el dolor de la pobreza, la sequedad de un planeta castigado, el expolio de las heridas que causan las palabras, el mal generado. Pero también he percibido al leerlo la otra parte: la muesca de luz que se restituye, el caudal, el bucle de calor, el amor salvaje a las distancia, un alto pájaro que no duele, el viento la alegría, la roja ceremonia de vivir… Y el sentido arrepentimiento que el doctor Jeckyll espera que se dé en Mister Hyde en el último momento.
De esta manera, podríamos concluir que Fiebre y compasión de los metales alza la voz por una doble confianza: en el hombre como especie y en la palabra como instrumento para hacer las cosas de otra manera. La confianza en la palabra como mesías liberador se aparece de manera explícita en no pocos de los poemas: “Las palabras también piden ser viento/ que arrase los paisajes de la usura”, leemos, por ejemplo en “El yunque” (p. 34). La confianza en el hombre es un recurso metafórico más de la autora, quizás el principal de toda la obra. Sí, tal vez estaba a la vista pero no lo hemos descubierto hasta este último momento. Los metales somos nosotros, los hombres y mujeres cuyos afilados extremos tajan cuanto tocan hiriéndose unos a otros en sus relaciones. Hombres y mujeres imperfectos, con dificultades de comunicación entre nosotros que acarrean problemas de relación de todo tipo; hechos de distintas aleaciones y también arrepentidos con frecuencia de nuestros actos.
Y María Ángeles Pérez López lo ha escrito con una ternura inexistente, por desgracia, en la realidad, alambique ella misma, desde el que el dolor vierte en el papel, y ante los ojos de los lectores asombrados, una intensa y radiante luz.
[1] Pizarnik, Alejandra, Diarios. Barcelona: Lumen – Random House Mondadori, 2013, p. 197.
[2] María Ángeles Pérez López, La ausente. Cáceres: Diputación Provincial, 2004, p. 61.
[3] María Ángeles Pérez López, “Lo amputado”, en Fiebre y compasión de los metales. Madrid: Vaso Roto, 2016, p. 37.
[4] La sola materia, p. 15.
[5] Ibídem, p. 9.
[6] Pizarnik, Alejandra, Diarios. Barcelona: Lumen – Random House Mondadori, 2013, pp. 217-218.
[7] María Ángeles Pérez López, La sola materia. Alicante: Aguaclara, 1998, p. 37.
[8] “Correas”, pp. 29-30.
[9] Pizarnik, Alejandra, Diarios. Barcelona: Lumen – Random House Mondadori, 2013, p. 196.
[10] Pizarnik, Alejandra, Diarios. Barcelona: Lumen – Random House Mondadori, 2013, p. 436.