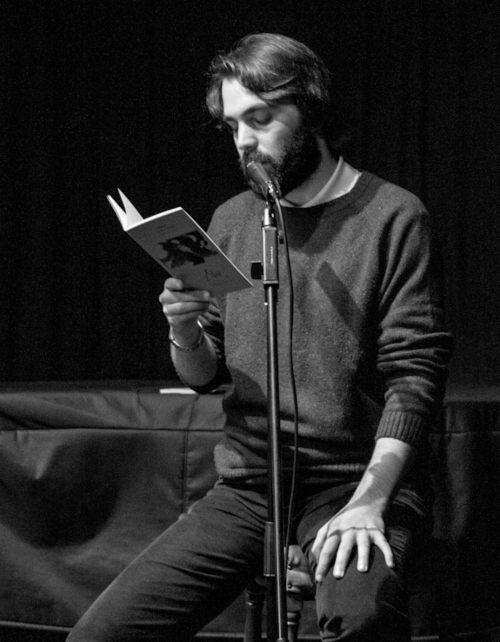La escritora espera en la llamada una sola frase: “Estamos aquí, los dos”. Ella quería que su hermana, su querida hermana, verbalizara aquellas cuatro palabras. Un primer capítulo impresionante, doloroso, que captura una muerta blanca y aislada. La escritora Paloma Díaz-Mas recorre los distintos estadios emocionales y físicos para encontrar una manera de narrar la noticia del fallecimiento de su hermano. En un espacio agreste en lo metereológico, la distancia abrumadora, se construye el presente, uno que no termina, uno que busca sea irreal, un sueño de muerte. Gritos: “Mi hermano está muerto”. No dice, mi hermano ha muerto. Busca despertar de la pesadilla, construir un duelo de cuatrocientos kilómetros, de doscientas páginas, a través de una ciudad colapsada, de líneas de teléfono ahogadas, de mascotas ajadas. El hielo y el frío son los sabores que ofrece la muerte. Paloma Díaz-Mas escribe después de la pandemia, escribe una novela disonante, permanente, tangible. Es la ausencia el único protagonista y, el resto de las voces, simplemente ejercen de coro. La literatura durante el encierro del COVID se paralizó. Solo se acumularon amagos de diarios, dietarios imperfectos ante el temor de que, pasada la crisis, el mundo no tendría ni el mismo sentido. Cuando el escritor descubre que las estructuras no han colapsado, que todo sigue igual, recupera lo escrito. Esta novela, de muerte y ausencia, es parte de esa terrible ola que nos inunda, que nos cubrirá durante un tiempo. Emociona como maneja los paralelismos, el taxi con la amiga, como si moverse bajo la ventisca terrible otorgara una mayor emoción, un cariño especial, como la sencillez de la mujer del servicio de emergencias que acude para ser un referente objetivo en aquel instante infernal. La guardia civil y el cadáver, la guardia civil y la mujer que llora. La guardia civil aséptica y correcta. Frío y silencio, como la muerte, como la ausencia. Porque la escritora deja claro que del apartamento de su hermano se ha marchado también la muerte, ha dejado el ordenador en modo reposo y, sin clave, sin hermano, no hay desbloqueo. Es la lista, el enunciado de la propia benemérita, la que nos describe al finado: dos gatos, catálogos de arte, un taller de encuadernación.
Mascarillas, ni besos ni abrazos. El cariño queda para cuando el hielo se derrita, se marche del interior del esqueleto de sus hermanas, donde el tuétano se negó a proteger el recuerdo. De fuera llegará el hombre de la funeraria, también, a las cuatro de la mañana, prudente y sin rencor. Agnóstico del dolor, parece sacado de una película de ciencia-ficción. La muerte es caoba que se quema y olvida. El hombre desea volver a su casa. Sus hijos son el reflejo del fuego, del calor. Dejará a las hermanas, a los amigos, dejará también, como el muerto, a todos los que querían solos, entre el frío. Y es así que se construye el primer acto, el más importante de la novela de Paloma Díaz-Mas, pues en él se desarrolla muerte y descubrimiento, espera y velatorio, una muerte que atraerá otras muertes o el recuerdo de ellas. Tanta tristeza y enfermedad acumulada por la sociedad y, ahora, hoy, en un brote sin aviso, un hermano fallece. Pero ahí sigue el miedo, en esos meses de ojos legañosos, incapaces de abortar el miedo a la tos y la fiebre, donde se creaban círculos asépticos para poder compartir la distancia. Un abrazo de hermanas, locas de dolor, obviando la paranoia de la doble mascarilla. Ella, sí, la autora, vencerá el miedo, porque, repito, no hay peor recuerdo que una muestra de cariño perdida en el desagüe de la prudencia.
Un interludio que parece una fábula. Carpintería dorada, un momento de oriente elegante, cerámica, Japón, China, el momento de una belleza restaurada que supera la original. Una frase: “Con tiempo todo acaba quebrándose / todo se rompe y deteriora. No hay que urgir las fracturas que, de todas formas, llegan”. La novela, las fases del duelo, todo avanza: una tercera parte, ‘Fragmentos’, en las que se incide en la búsqueda de la pesadilla como solución a la realidad terrorífica. Marcar en el móvil el número de su hermano, un número fantasmal e inútil, ¿Quién nos apagará, quién borrará nuestro reguero digital? Seremos electrones golpeando en las esquinas virtuales durante décadas, mucho después de que la última persona que nos conoció haya fallecido. Pero no borramos el contacto, no lo borra su hermana. Conserva audios, fotos, frases de mensajería instantánea. Cotidianas y monótonas, sencillos avisos. Porque sí, la última muerte es el olvido. La felicitación del Año nuevo, los días después de muerto. La vida que se apaga de una manera brusca y callada, como un interruptor que alguien acciona al entrar o al salir de una habitación. Una muerte imprecisa. Así son las de los hermanos. ¿De qué habían hablado por última vez? ¿Del tiempo? Vivimos a veces tan lejos unos de otros que nuestras vidas vulgares nos abocan al silencio. Solo interrumpimos en la vida de nuestros familiares para comunicar grandes noticias, terribles hechos, enfermedades, dolores, riquezas, comienzos y finales. ¿Y el día a día? Todo igual, siempre. En la novela queda clara la dualidad frente a esta sensación. Perder el compromiso con lo cotidiano de nuestros hermanos a cambio de no importunarnos en nuestras vidas poco profundas. Solo lo malo o lo muy malo queda. El doble check, perdón por el anglicismo, la doble marca azul. No contestas, no respondes. La paranoia de los meses siguientes. Las dos hermanas se controlan, se azuzan, quieren, como en un extraño sistema industrial, estar al tanto de las constantes vitales de la otra. ¿Cuánto durará ese impertinente seguimiento? Buena pregunta. Cuando el dolor dé paso a la rutina, cuando puedas dormir sin química, cuando ya no haga un año de cada cosa. Las cosas que hacemos por última vez, estar juntos, fotografiarnos… el momento en el que la autora, escritora, trasunto o protagonista, reconstruye las últimas horas de su hermano, con precisión narrativa, los detalles de la soledad. ¿Vivimos vidas resumidas? Volvemos a la justicia de la muerte. Solo vale aquella que cumple muy exigentes condiciones. Esas que se hacen llamar ‘Ley de vida’: padres, ancianos, enfermos, gente con mala vida. Duelen, pero así son las cosas. Un hermano pequeño, más joven, no es posible. Se reparten los esquejes del hermano. La vida es un tobogán de sentimientos en que nada es recto, una montaña rusa en la que acabas cayendo. ¿Quiénes fueron sus amigos?, ¿querrán sus cosas? Tras el reparto, el último acto, el final. El cambio cualitativo. Pasar de “Nuestro hermano ha muerto” a “Nuestro hermano murió en enero de 2021”. Cuando llegan los aniversarios. Cuando aparecen los muertos en sueños y es una alegría al despertarse. La rabia nos hace ver gente vida que desearíamos intercambiar por nuestro hermano, como cromos macabros. Es, como dice la autora: “Cuya muerte fue una especie de transgresión brutal”. Sí, claro, de la ‘Ley de vida’. La novela ‘Las fracturas doradas’ de Paloma Díaz-Mas se traslada hasta la IV parte, la restauración. Recuperan para la vida la casa del hermano: “La casa donde nuestro hermano murió, ya que no podemos decir que vivió. Podemos decirlo, pero él no fue a un hospital. Murió allí”. Paredes conocidas y frecuentadas, donde la naturaleza instaura el lugar de un crimen. Cosas, libros, talleres, ropas incluso… amigos, instituciones, bibliotecas. Su hermano guarda las obras de la autora. Todos sus libros, incluso los primeros, los de adolescencia. Un ejemplar que valía para toda la familia y su hermano fue el que se lo quedó. Fotos, fotos reales, fotos herméticas, de desconocidos, de lugares, de proyectos. De nuevo la casa se habita -la hermana se la queda-, y una nevada hace su entrada. Ya no hace daño. Se ha restaurado la vida. Incluso el final, con el marido de Paloma enfermo del virus, cuando el virus ya no es sinónimo de miedo y muerte, implica un salto social, emocional, familiar, absolutamente cualitativo. El final, la quinta parte, las fracturas doradas, sirve de despedida y explicación, de génesis y respeto. Una carpeta que permanece siempre a la vista, con los fragmentos de la historia. Un cajón, un portátil, siempre ahí… hasta que la historia, la novela, ya no causa dolor a los que la escriben, la viven, es un duelo terminado que se comunica y se deja llevar, que se nos ofrece a los lectores. Como ese tazón que alcanza su belleza, una belleza diferente, al ser restaurado.
Paloma Díaz-Mas, Las fracturas doradas, Barcelona, Anagrama, 2024