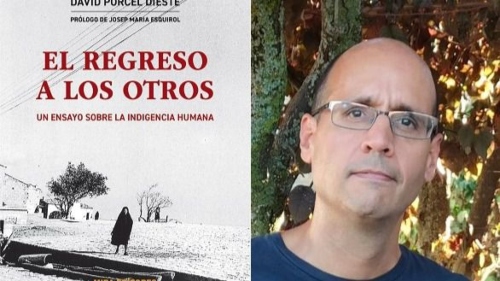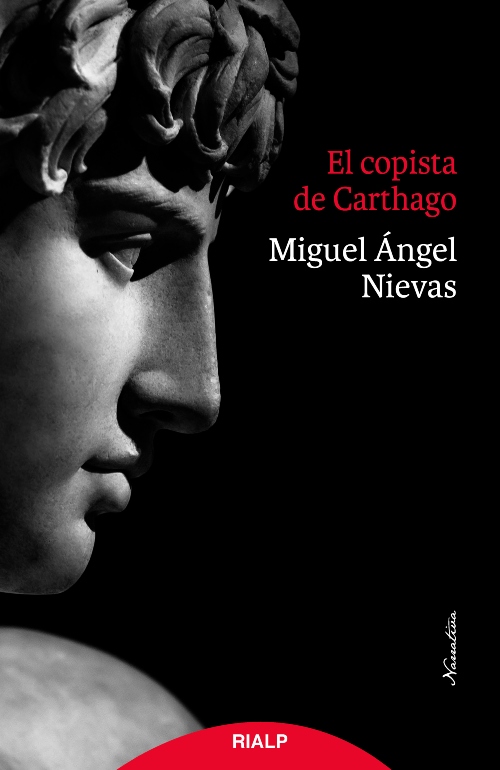“Apocalipsis o Libro de la revelación”[1] es una edición bilingüe griego/castellano del último libro de la Biblia, adornado con los grabados que el taller de Lucas Cranach el Viejo realizó para la primera Biblia de Martín Lutero, y prorrogado por un estudio de la influencia del Apocalipsis en la filosofía, la historia, la política, y el arte, en este caso ilustrado con otras imágenes artísticas relacionadas. El estudio está firmado por Patxi Lanceros.
Pareciera que el Apocalipsis debería estar culturalmente superado, pero es obvio que no es así: su visión de fin traumático de la Historia tiene un fundamento determinado en el contexto en que se escribió (las revueltas judías contra Roma a finales del siglo I), pero el alcance de la visión de Juan de Patmos trascendió decisivamente ese momento concreto, y se extiende con éxito a la idea cultural occidental del final de la historia, de un final además siempre inminente, que atraviesa el pensamiento occidental una vez que el provindencialismo judeo-cristiano rompió la quietud del cosmos griego y ya se instaló en todas las filosofías, incluido el marxismo y la postmodernidad distópica actual.
En ese alcance se encuentra la principal relectura artística que destaca Lanceros, relacionada con el momento histórico más apocalíptico de nuestro imaginario, y probablemente también de la Historia: la II Guerra Mundial y sus alrededores, periodo del que la extracción de obras que apelen a un juicio final reencarnado en los horrores del conflicto incluye entre otros a Olivier Messiaen (“Quatour pour la fin du temps”), Thomas Mann (“Doktor Faustus”), y el esperable pero no fuera de lugar “Guernica” de Picasso. Las que hoy llamamos obras de arte han sido una forma tradicional en que la religión o el poder se han dirigido a un pueblo mayormente analfabeto, y en la II Guerra Mundial el fin definitivo de la Historia se colige a partir de la proliferación de miserias y abismos que se hacían reales y el arte también muestra. Si no existe futuro y la angustia existencial lo domina todo, ¿no está terminando el tiempo y comenzando el esperado final? El terror al fin inmediato y la angustia por la espera del juicio final se encontraron en un momento de convergencia del relato que el cristianismo ha necesitado construir en los 2.000 años en que Jesucristo no ha vuelto para juzgar a los hombres.
Los grabados de Cranach, con su representación imaginativa y desbordante y sus colores vivos, completan una experiencia estética de primera magnitud. Por ellos empieza esta reflexión sobre la noble y exigente forma del arte que es la pintura, sobre el espectador de la misma y el sentido de su mirada.
Cranach el Viejo vivió entre los siglos XV y XVI y no es por tanto un pintor medieval. Pero sus ilustraciones de la Biblia de Lutero aún arrastran cierto estilo medieval, con su idealización de personajes y un colorido irreal, sin una fuente de luz natural o realista. Conocido es, casi tópico por inversión, que la Edad Media no es esa época gris[2], en blanco y negro[3], tallada en severa piedra oscura, de imágenes insulsas, grandes plagas y taimado y exclusivo teocentrismo que la educación nos ha inoculado durante décadas, pero aún parece inevitable tener ese sentimiento al enfrentarse al arte medieval. La imprimación cultural de esa idea en el imaginario occidental es demasiado potente, y tal vez el estigma es casi una categoría más psicológica que histórica, de la que resulta complicado zafarse. Además, el contraste con la explosión sensual del Renacimiento, que trae consigo coyunturas sociales, políticas y científicas que ya conectan incluso con nuestra época, permite dejar con más facilidad a los complejos mil años anteriores en el olvido también educativo.
Los historiadores del arte medieval sostienen, en efecto, que los artistas medievales no estaban menos dotados ni tenían una visión infantil de la representación figurativa en el arte, sino que su estilo respondía a un determinado canon desarrollado durante siglos, con su evolución y sus diferentes fases, y una serie de rasgos comunes distinguibles[4]: la ausencia de perspectiva y las imágenes planas, las aureolas de los santos y los personajes sagrados, los personajes de mirada frontal. Esta sospecha de menor capacidad técnica asociada a una cultura determinada no pasa por primera vez en la historia del arte: piénsese por ejemplo en la representación realista del natural que buscaba el arte griego frente al interés conceptual de la representación del que fuera su contemporáneo durante siglos: el arte egipcio.
La pregunta que subyace es si existe realmente una cesura lamentable en la historia del arte entre la caída de Roma -el Imperio de Occidente- y el Quattrocento italiano que empezó a recuperar las formas del arte clásico. No es así, porque un imperio también romano, el de Oriente, con Bizancio como capital, permaneció y duró mil años más, y resulta lógico que en él se encuentren claves sociales y artísticas de la época, dado su poder. Así, la estética medieval occidental bebe de la evolución del arte bizantino, especialmente tras el final de la época iconoclasta, imprimiendo rasgos estéticos en los que la realidad observada por los sentidos era despreciada frente al inmanente carácter divino, espiritual y conceptual de toda representación, especialmente la figurativa, incluso cuando es aparentemente lúdica o representación del mal.
Pero, ¿y la explosión de color? ¿Esa luminosidad intensa? Tampoco es natural, no surge de fuentes esperables, sino de los mismos objetos representados. Es Plotino, filósofo neoplatónico del Bajo Imperio, en cuya doctrina el “Uno” -asimilable a Dios- impregna la realidad de todos los hombres y toda la naturaleza -de modo que no puede representarse la misma sin sentir el influjo de estar representando a Dios-, el que crea la base teórica que explica mil años de arte mediante esta concepción decisiva. En ella, si la materia es un estado degradado de un descenso del Uno inalcanzable, la luz que resplandece en ella se atribuye al reflejo del Uno. Dios viene a ser una corriente de luz que recorre el Universo.[5]
Sin embargo, en el siglo XV llega un momento en que la pintura del Renacimiento se hizo consciente del lenguaje del acto individual de pintar, y, liberándose del yugo de la representación religiosa, se implicó en el arte, sus significados propios, y la capacidad del mismo para desarrollar discurso y lenguaje también propios[6]. Se evolucionó también del fresco, del mosaico y de la tabla, en muchas ocasiones sin límites claros, al cuadro: es el marco en sí el que permite focalizar la mirada de modo que se sugiera un significado debido precisamente a su presencia delimitadora. Un marco que es un objeto real, y que también encierra intencionalmente una imagen, a la que además convierte en portátil, transportable y acumulable.
La transición es larga y tiene fases intermedias. El gótico presenta una pintura más naturalista y una escultura menos rígida y más sinuosa. Dado que la pintura estaba pensada para exhibirse en el templo -con una función pública educativa en ocasiones amedrentadora-, el paso del románico al gótico representó una primera disminución del espacio disponible para pintar al reducirse el muro de las paredes de las catedrales, donde además las vidrieras empiezan a ser cuadros primigenios. Giotto, a caballo entre los siglos XIII y XIV, y Van Eyck -siglos XIV y XV- ya anticipan la perspectiva, una iluminación más natural, e incluso temas no religiosos.[7]
De hecho, es a partir del siglo XVI que la pintura flamenca fundamentalmente comienza a trabajar temas que reflexionan sobre el arte, la representación, la mirada, y la autoría. Los nuevos géneros que aparecen, el paisaje, el bodegón, y el retrato -personal y familiar-, implican al autor de los mismos en la concreción de los objetos, y en su aparición en un contexto. La mirada se centra en lugares que aparecen acotados: ventanas, puertas, cortinas –que abren nuevos espacios en la estancia cerrada del lienzo- y, más adelante, espejos, mapas y reversos de cuadros, como ejemplos directos de devolución de esa mirada, de aparición en el cuadro de lo que hasta entonces había quedado fuera del mismo -el propio pintor en muchas ocasiones, o los lugares lejanos o cercanos a que remita el mapa como representación en sí-, o de negación incluso de la posibilidad de mirar. No debe olvidarse el paso fundamental añadido de convertirse la pintura de un arte de ánimo y sentido público a un proceder privado.
Aunque parezca tópico es inevitable poner por ejemplo Las meninas, que es un modelo de complejísima elaboración que ya se completa en el siglo XVII. En Las meninas hay autorretrato, una escena familiar cotidiana, espejo, puerta, dos grandes cuadros en la pared, y el reverso del cuadro que está pintando el pintor, es decir, al menos hasta cinco marcos además del propio cuadro que aíslan imágenes propias de alto valor simbólico y con lecturas metaartísticas muy sorprendentes e innovadoras. Las meninas es un cuadro real donde los reyes aparecen, pero no están; donde el pintor -que ha usado un espejo para pintarse como autorretrato- es personaje, donde lo cotidiano y los personajes populares conviven con el hieratismo monárquico de la realeza, y donde el pintor mira a los ojos al espectador como mira a los de los reyes a los que está pintando. El espectador, en cierto modo, queda así proclamado rey por el artista, y será quien le juzgue. El empoderamiento que Velázquez otorga al espectador anticipa de manera absoluta la libertad crítica incluso antes de que el carácter del genio artístico esté definido por la modernidad. Puede argumentarse que la obra está pensada para nunca escapar a los salones reales y para ser vista por los ojos elegidos de los reyes y su familia. Pero Velázquez había visto suficiente mundo y muchos cuadros de otros mecenas habían estado a su vista en Italia y España sin problemas. Por otro lado, aunque cuatrocientos cincuenta años más tarde todavía parezcan novedad algunas estrategias autorales similares del cine o literatura contemporáneas, en el artista individual anida hace tiempo la pulsión de narrar -o encontrar como objeto- el propio arte dentro de la obra[8].
Stoichita destaca cómo Descartes publicó su “Discurso del Método” junto a un estudio de óptica[9], donde decía que “sabemos cómo utilizar la intuición intelectual al compararla con la visión ocular. En efecto, quien quiera mirar de una sola ojeada varios objetos al mismo tiempo no conseguirá ver ninguno diferenciadamente; y de la misma forma, quien tiene el hábito de prestar atención a muchas cosas a la vez, en un solo acto de pensamiento, no es sino un espíritu confuso. En cambio, los artesanos que trabajan en obras de precisión, y que tienen el hábito de dirigir atentamente su mirada sobre cada punto, adquieren con el uso el poder de distinguir a la perfección las cosas más pequeñas y más sencillas, de igual forma que aquellos que no dispersan jamás su pensamiento sobre diversos objetos al mismo tiempo, y lo centran siempre enteramente en analizar las cosas más pequeñas y las más sencillas, adquieren perspicacia”. El ojo definible como metódico de Descartes quiere ir al detalle y ser tremendamente preciso en él. Llegó a describir el globo ocular a la par que Kepler, y entendió gracias a sus experimentos que la retina funcionaba en realidad como un cuadro, y tituló precisamente así uno de sus tratados: “Acerca de las imágenes que se forman en el fondo del ojo”.
Este gusto por el detalle vino en esa época de la mano del desarrollo de la cámara oscura, invención que introduce una de las historias más fascinantes de la historia del arte pictórico, que apela directamente a la pintura como oficio gremial. David Hockney dedicó gran parte de los años noventa a la investigación de las pinturas de los grandes maestros, después de hacerse durante un tiempo una reflexión a partir de la pregunta ¿qué estamos viendo?, que, así formulada, parece remitir a las preguntas clásicas kantianas. Su obsesión se inició al observar la extrema precisión de determinados elementos de difícil representación, y su tesis es que a partir del siglo XV y hasta la imposición de la fotografía, muchos pintores usaron la óptica -lentes y espejos en primitivas pero válidas cámaras claras o negras- como base de sus cuadros. Todo este estudio lo recogió en el libro “El conocimiento secreto”[10], en el que los testimonios visuales son múltiples: comparaciones de grandes obras, de la obra de pintores cuando usan la óptica y cuando no lo hacen, descripción de técnicas y puntos de vista, el viaje de dichas técnicas a través del continente europeo, y los problemas asociados a la óptica que acaban revelando su uso. Un uso que hoy en día parece haberse olvidado, pero que confirman los documentos históricos escritos por hombres de ciencia y pintores, algunos grabados de la época, y las cartas que Hockney intercambió con sus colaboradores durante la realización del estudio, completando así una mirada más incisiva a la pintura clásica. Este trabajo muestra el puente obvio entre el arte y las tecnologías que ayudan a construirlo. Los pintores guardaban sus secretos de manera corporativista y no los revelaban sino a sus aprendices con órdenes estrictas de no permitir que una técnica que sería tildada de engaño fuera conocida por mecenas y público, que, además, como profanos, no podían acceder a esta luz de conocimiento gremial. Hockney comenta de continuo que la lente no dibuja ni pinta, que sólo lo hace la mano, y que son Caravaggio o Durero o Velázquez los genios, no los fabricantes de artilugios varios. Aun así, es difícil no sentir el escalofrío de una pequeña decepción, dado que pensábamos que, frente a los denostados artistas medievales, en el Renacimiento sí se domina el arte de la representación y la imitación del natural, tal y como, de nuevo, nos educaron.
El siglo XIX rompe varios cánones aquí encerrados. Deja de haber aprendices de un gremio como se conocían anteriormente y empieza a haber trabajadores de fábricas para la producción de utensilios en serie. A la par que el gremio deja por ello de hacer arte, la afirmación de la personalidad del artista genial y único se asienta, idealizado gracias a la emancipación del individuo romántico tras la caída del Antiguo Régimen y sus viejas obligaciones[11]. El espíritu que en un principio encarnaron Leonardo, Miguel Ángel o Velázquez habita ahora no ya en cada pintor, sino en cada individuo. Y, finalmente, llega la tecnología rupturista más avanzada: la fotografía, el shock que hizo inútil el carácter retratista o realista y naturalista de la pintura. ¿Cómo superarlo? Con grandísimos formatos, con escenas históricas o mitológicas imposibles de fotografiar, o dejando atrás estos formatos aún tradicionales y caminando hacia estilos liberados de la necesidad de imitar la naturaleza, lo que comienza en el siglo XIX con el impresionismo y sigue en el XX con las vanguardias.
Pero antes de todo eso, es Goya quien entra en el siglo XIX modificando el canon construido desde el Renacimiento. Goya pinta las obras cumbre de su último periodo en la Quinta del Sordo, donde vive de 1819 a 1824, sobre sus paredes, sin marco y usando la técnica del fresco. Las llamadas Pinturas Negras son parte de sus obras más reconocidas y significadas[12]: Perro semihundido, Saturno devorando a sus hijos, Duelo a garrotazos. Pero, no obstante, estos títulos tan populares no son los de mayor interés para este trabajo, donde resultan más significativas obras como Las parcas o Átropos, o Al aquelarre o Asmodeo, Dos viejos comiendo, o, sobre todo, la impresionante La romería de San Isidro, con su procesión de rostros deformes fundidos en una masa alucinada y escalofriante.
En las Pinturas Negras (también en otras obras de Goya), desaparecen los marcos, porque Goya pinta frescos que se extienden por las paredes extensas de los dos pisos de la casa -frescos sin límite que incluso fueron cortados para su traslado al Prado- violentando la dinámica moderna a la que pertenece Goya, que como tal se inserta en la tradición que abre el Renacimiento, con el uso del marco, la perspectiva, el naturalismo, la mirada autoral y los temas no religiosos. Pero, en la Quinta del Sordo, avanza la contemporaneidad asociada al genio de nuestros días y preludia el expresionismo, que en su caso nace de su carácter de testigo de los desastres de la guerra que alimentaron también sus grabados, y no del existencialismo del cambio de siglo o como respuesta al impresionismo. Goya ofrece un camino a las vanguardias décadas antes de su aparición. No es de extrañar que este Goya último -no lógicamente el pintor de la Corte que fue anteriormente- fuera literalmente incomprendido: se encontraba totalmente fuera del mundo esperado. El espectador no podía reconocer ni interpretar esta nueva visión, faltaban aún décadas para ello.
Una representación contemporánea de estos conceptos que además reúne artes en diferentes épocas[13], se da en Goya. Saturnalia, cómic de 2022 que revisita esta contemporaneidad de Goya violentando el lenguaje tradicional del cómic e investigando en cierto modo a la manera del propio Goya.
Así, el equivalente al marco de la pintura en el cómic -la viñeta, a fin de cuentas- sufre otro tipo de ruptura, con su expansión desatada a otras viñetas en composiciones generales, con la coherencia del propio carácter furioso y desatado de Goya. El cómic también desdibuja la expresión natural del rostro humano, pero además lo convierte en varios personajes a partir de la misma expresión simplemente con el uso del contexto y el bocadillo. Los personajes de las Pinturas Negras se convierten en protagonistas del cómic, en montajes paralelos de secuencias, o bien sustituyendo la cara de una pintura por la del familiar de Goya correspondiente o por el pueblo acusador, con un protagonismo relevante para su hija pequeña, cuya mirada de inocencia es el único contraste que sirve de anclaje a la cordura de Goya. Los protagonistas anónimos se convierten a la vez en sus seres queridos y en el populacho que quiere linchar al autor, y por ello, de nuevo, son el esperable y debido espectador futuro de la obra. Para Goya, devenido en genio romántico individualista e independiente, la creación es la vida, y hay que seguir pintando para seguir vivo.
La Quinta del Sordo y las obras de arte que contuvo son también no ya un ejemplo ideal sino un preludio interesante para la idea propuesta más de un siglo después por Martin Heidegger sobre el arte como instalación que surge de la tierra, que crea un mundo que supone una verdad extraída de la misma, y que además es acogido por un pueblo para su devenir histórico[14]. Las salas que las contienen ahora mismo en el Museo del Prado tras haberlas desgajado de las paredes de la Quinta en 1875 son de iluminación tenue para protegerlas, dada su fragilidad, pero su aire recogido parece querer replicar una estancia de la propia Quinta. Pero Heidegger ya subraya que toda obra de arte está retirada, en derrumbamiento, o desplazada, en el espacio o incluso en el tiempo, ya que nunca estamos en el momento en que se produjeron.
Heidegger tiene un concepto místico de la verdad, un elemento encerrado en una tierra indómita, dionisíaca, que debe ser extraído por una creación novedosa, apolínea, buscadora de esencia y belleza, y usando un lenguaje. Esa verdad, en realidad una esencia, resulta así tan absoluta, tan definitoria, que su elevación a los altares no permite contestación ni relativización. Así, es difícil no ver la huella de un pensamiento de pueblo elegido tras varias de estas disquisiciones. No se trata de ser injusto con Heidegger y dejarse influir fácilmente por la fama que le precede cuando hay intérpretes de su obra -Peter Trawny, Donatella di Cesare, Nicolás González Varela-[15] que no ven manera de evitar entenderla como un criptonazismo continuado, pero “la verdad revelada en la obra que es recogida para iniciar la historia de un pueblo” es un concepto del que puede surgir un ultranacionalismo evidente. Como buen alemán del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el reconocimiento de una tradición lineal desde la Grecia filosófica a la Alemania unificada por Bismarck como única vía filosófica ineludible está presente en él. Pero como filósofo del siglo XX, a Heidegger le atraviesa la discusión sobre la definición del lenguaje, que en su caso resulta primordial dado que el lenguaje crea una verdad esencial artística primero e histórica después. El lenguaje por tanto determina(rá) la historia.
Para saber cuál es “la verdad que opera en el arte”, Heidegger reflexiona sobre la creación de la obra por el artista, y cómo éste la realiza manualmente, al igual que se fabrican los utensilios. Un trabajo además cuyos aspectos técnicos o artesanales los artistas siempre aprecian mucho y se cuidan de dominar. Pero el quehacer del artista no se entiende sólo a partir del trabajo manual, es un quehacer de otra naturaleza: dejar que la verdad emerja, traerla adelante, desocultar la verdad. La obra de arte además no se agota en ser creada, también ha de ser contemplada y cuidada. La obra, por así decir, espera a sus cuidadores para que entren en su verdad. El cuidado implica persistencia, no es un conocimiento formal o un gusto estético, se trata de mantener la obra en la lucha y aprender la verdad que emerge en la obra. Una obra que se ofrece a un mero deleite artístico no es una obra necesariamente cuidada como tal… Este deleite en realidad es consecuencia de preguntarse por la obra desde nosotros mismos y no desde la obra en sí. Porque si nos preguntamos por la obra en sí veremos que el arte es en su esencia un lenguaje, anterior a la lógica y al pensamiento, que tiene que ver con la fundación de la verdad. Todas las artes por ello deben atribuirse al lenguaje, y la esencia de este lenguaje es la fundación de la verdad que la obra arroja a la humanidad. Esa fundación de la verdad significa que la obra de arte tiene un inicio, un salto, una liberación fuera de sí. Para Heidegger, este inicio del arte es un impacto que genera una Historia, y esa Historia es recogida por un pueblo, al que llama pueblo histórico, que se confunde con la tierra, y que gracias al arte emerge. Y así ha sucedido desde Grecia a la Edad Moderna, con diferentes fases según se desocultaban las diferentes verdades del ente. Heidegger no cree realmente en el creador moderno, el genial sujeto soberano del subjetivismo moderno, porque la verdad que opera en el arte y que es extraída de la tierra, el qué, es superior al quién. La historia de la que habla, la generada por la verdad en el arte, no es una sucesión de acontecimientos, sino el arrobamiento de un pueblo cuando se adentra en aquello que le ha sido dado en herencia.
Que el espectador de la obra no deba hacerlo por deleite artístico, sino para construir una Historia a través de la verdad es un concepto que encaja con la caída en el Apocalipsis moderno sucedido de 1914 a 1945. ¿Qué estamos viendo al mirar el Guernica, pintado de manera veloz para llegar a la Exposición Internacional de París de 1937? En una frase mítica atribuida a Picasso, cuando un oficial alemán le preguntó en 1940, en París y ante una foto de una reproducción del Guernica, si era él el que había hecho eso, el pintor contestó: “No, han sido ustedes”. Picasso invierte el sentido de la inspiración intelectual y en cierto modo se reconoce intermediario, tal vez un artesano de un objeto de utilidad más que un artista genial capaz de extraer la verdad de la tierra con su obra. Picasso por supuesto no creía en la literalidad de su sentencia, pero por otro lado dejó la propiedad del cuadro en manos del gobierno legítimo español para que en efecto construyera la Historia, conectando con la teoría que más tarde desarrolla Heidegger, que al escribir su opúsculo sobre el arte (¡en 1950!) conocía de sobra el Guernica y su impacto, pero es improbable que pensara en él.
Porque Heidegger probablemente no quería referirse al arte moderno. Para sus ejemplos escoge el Van Gogh más austero, los templos de Sicilia, o los poemas directos de C. F. Meyer, y no las emociones obvias de los personajes del Guernica. No digamos ya las veleidades de las vanguardias, e incluso todo el arte abstracto y el inicio del pop art. Probablemente Heidegger prefiere la conmoción del espectador medieval, transido ante Dios y el torrente de espiritualidad de la pintura de su tiempo, que descubre la verdad por revelación más que por raciocinio.
En Guernica miramos el caos que supone una guerra, el horror de las sombras en ausencia de luz -lo que constituye una renovada conexión con lo medieval ahora que la pintura no está obligada al naturalismo-, la asfixia de un hogar en un bombardeo, los cuerpos desmembrados bajo el expresionismo cubista picassiano. Al representar al pueblo y donarle el cuadro para su disfrute, Picasso completa un viaje al espectador, que ya lo copa casi todo en el arte: representación, audiencia, propiedad. ¿Será que es el espectador la esencia real? Cranach el Viejo proponía su propio Apocalipsis colorido, abrumador e infinito en un cosmos inabarcable, que pinta un horror metafórico sin dolor personal: el hombre común como individuo daba igual. Hubo que primero ponerle un marco, dejar de pintar sólo ideales prebostes o santos, permitir que el siglo XIX y sus revoluciones le dieran independencia personal, y que, finalmente, el siglo XX le educara, le convirtiera en protagonista del arte y la narración, y, de paso, casi le destruyera. Descartes tal vez diría aquí videmus, ergo sumus, o incluso picti sumus, ergo sumus. Es decir: nos han pintado, luego existimos…
Bilbao, abril de 2023.
[1] P. Lanceros. “La revelación del fin y la imagen del día”, en Apocalipsis o Libro de la revelación (Ed. P. Lanceros), Abada Editores, Madrid, 2018, pp. 13-90.
[2] R. Fossier, Gente de la Edad Media, Santillana Ediciones Generales, Madrid, 2008.
[3] U. Eco, Historia de la belleza, Editorial Lumen, Barcelona, 2004, p. 99.
[4] André Grabar, Los orígenes de la estética medieval, Ediciones Siruela, Madrid, 2007, pp. 22-29.
[5] Umberto Eco, Op. Cit., p. 102.
[6] V. I. Stoichita, La invención del cuadro, Ediciones Cátedra, Madrid, 2011, pp. 14-15.
[7] J. M. de Azcárate Ristori, A. E. Pérez Sánchez y J. A. Ramírez Domínguez, Historia del arte, Ediciones Anaya, Madrid, 1980, pp. 310, 324.
[8] S. García y J. Olivares, Las meninas, Astiberri Ediciones, Bilbao, 2015.
[9] V. I. Stoichita, Op. Cit., pp. 259-269.
[10] D. Hockney, El conocimiento secreto, Ediciones Destino, Barcelona, 2001.
[11] J. Gomá Lanzón, “Imitación y experiencia”, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2014, pp. 265-280.
[12] F. Calvo Serraller, Goya. Obra pictórica, Random House Mondadori, Barcelona, 2009, pp. 274-292.
[13] M. Gutiérrez y M. Romero, Goya. Saturnalia, Cascaborra Ediciones, Barcelona, 2022, pp. 28-89.
[14] M. Heidegger, El origen de la obra de arte, La Oficina Ediciones, Madrid, 2016, pp. 107-135.
[15] L. F. Moreno Claros, “Heidegger era nazi. ¿Lo es su filosofía?” Babelia – El País, 11 de marzo de 2017.