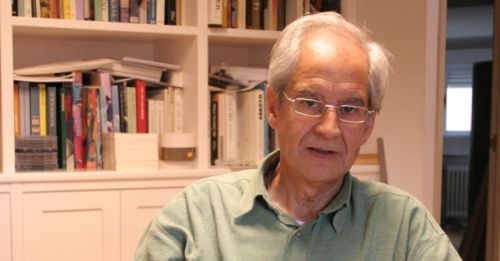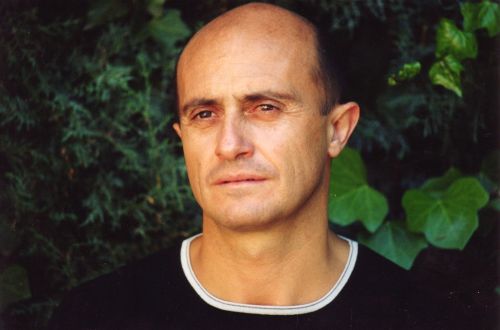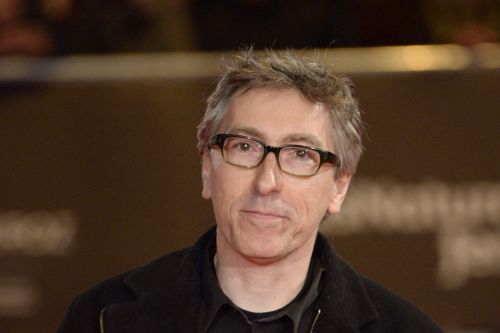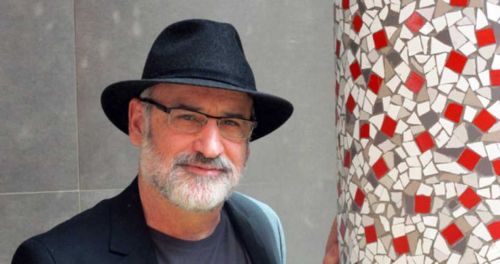
1. Estaba la madre triste en la cocina un sábado con el hijo. Clonc. Asomaron por las ranuras de la tostadora dos tostadas renegridas.
Entonces, ¿no me acompañas? Mira que no te lo vuelvo a repetir.
El muchacho raspó lo quemado con un cuchillo antes de untar la tostada con crema de chocolate.
Ya te acompañé la última vez. Además está lloviendo.
Cuatro gotas, Aitor. No seas flojo.
Que no, amá. Hoy no.
¿Tú también te vas a olvidar del abuelo? Todo el mundo se olvida de él. Un hombre bueno y trabajador. En fin, me da que me estoy volviendo histérica.
Un poco, sí.
Pensó: ¿Cómo lo va a recordar si no llegó a conocerlo? Estoy empleando la táctica equivocada. Para que piense en su abuelo yo debería hacérselo interesante. Esta batalla la tengo perdida de antemano. A ver, ¿qué recuerdos tengo yo de mis abuelos? El uno aún no había criado canas cuando lo mataron en la guerra. Ni siquiera sabemos dónde está enterrado. La abuela no perdió nunca la esperanza de verlo volver. Me han contado que en el hospital, más muerta que viva, deliraba: ¿Ha venido Ramón? ¿Ha venido Ramón?
Amá, te oigo murmurar.
Se volvió hacia la ventana. El mar gris a lo lejos, las nubes, la lluvia. Seguía metida en sus pensamientos: Al padre de mi madre lo mató el cáncer cuando yo aún no había aprendido a andar. ¿Cómo era? Ni idea. El olvido se lo traga todo. El olvido es una fiera insaciable. Pero yo se lo voy a poner difícil. Por orgullo. Por ti, padre. Yo no te olvido. Ni a ti ni lo que te hicieron.
Las tostadas saben a quemado.
Te quejas de todo, ¿eh? Cinco euros si me acompañas.
Hoy no.
Le estuvo ocultando la verdad desde el nacimiento. Para protegerlo.
Siguió hablando para sí mientras introducía en la tostadora otras dos lonchas de pan: ¿Para protegerlo de qué? No me parecía bien que creciese con una espina clavada en su alma de niño. Y para que no fuera por ahí contando: mi abuelo esto, mi abuelo lo otro. ¿He sido cobarde? Seguro. Pero volvería a actuar de la misma manera.
2. Fue Kike quien reveló al niño la verdad poco antes que este cumpliera ocho años. Kike había hecho promesa de guardar silencio sobre el asunto del abuelo por los días en que Edurne y él se pusieron de acuerdo en disolver el matrimonio.
Kike, días más tarde, jovial, por teléfono: ¡Qué bien nos llevamos desde que no vivimos juntos!
Convinieron en una serie de medidas para que el niño se viera afectado lo menos posible por la separación. Kike se mostraba tan rápidamente de acuerdo en todo que Edurne sospechó que no la escuchaba.
Este quiere perderme de vista cuanto antes.
Le hizo prometer que no contaría al niño cómo había muerto el abuelo. Ya se encargaría ella de contárselo con la debida suavidad cuando Aitor hubiera cumplido catorce o quince años.
A esa edad un muchacho está en mejores condiciones de entender asuntos que duelen.
Ya te he dado mi palabra. No insistas.
Es que me preocupo.
Pues no te preocupes y eso que te ahorras.
Transcurrido un año, Aitor entró una tarde en casa diciendo alegremente que ya sabía lo del abuelo. A Edurne le pareció que acababa de caerse a un pozo de agua hirviente. Corrió al teléfono. No lograba marcar el número completo de Kike. Decidió esperar a que se le hubiese pasado la primera racha de ira.
Ya veo que para ti no significa nada una promesa. Pensaba que estábamos de acuerdo en este punto.
La calma de Kike la exasperaba a tal extremo que dio un manotazo a la pared.
Ese amigo suyo, Íñigo, le ha hecho unas insinuaciones en el colegio y él me ha preguntado. No se lo he podido ocultar. Ahora, a mí no me parece que esto le haya causado ningún trauma. Se lo ha tomado con naturalidad.
Ella pensó: Está casado con otra mujer. ¿Quién soy yo para hacerle reproches?
Resuelta a marcar las distancias, le retiró el nombre de confianza.
Bueno, Enrique, ya no hay remedio.
Y a continuación, la voz ahogada por un pujo de llanto, pronunció un adiós rápido y colgó el teléfono.
Decidió esperar, sentada a la mesa de la sala, al dolor de cabeza que le viene cada vez que se excita. No le venía, qué raro, y dieron entretanto las doce de la noche. Había encendido las cuatro velas de un candelabro de adorno, simplemente porque las tenía delante y vio la caja de cerillas y ya todo le daba igual y la jaqueca no tardaría en torturarla, pero tardaba. El candelabro y las velas, de una fealdad insoportable, eran un regalo-imposición de su suegra. Para evitar roces con la vieja, Edurne no se había atrevido nunca a usar aquellas horribles velas con retorceduras como de columna salomónica.
Estética de ultratumba. A la mierda con todo y con todos. No quiero más convenciones, ataduras ni falsedades.
Estuvo una hora cavilando sin apartar la mirada del resplandor tranquilo de las llamas.
¿Qué hago? ¿Me deprimo, me tiro por la ventana, vacío de un trago una botella de lejía?
Pensó por último: Lo que no voy a hacer es llorar.
Le dio a este punto un coraje repentino, sopló las velas hasta apagarlas y, susurrando que había llegado la hora de luchar y rebelarse, decidió cultivar la memoria de su padre a partir de aquel momento en presencia de Aitor. A la mañana siguiente colgó fotografías en las paredes. Repartió otras, con o sin marco, sobre los muebles y por la tarde mostró a su hijo recortes de periódico que guardaba en una vieja carpeta. Ni siquiera le ocultó uno donde figuraban los retratos de tres detenidos. Señaló a uno de ellos.
Este fue uno de ellos, no sabemos si el que disparó.
El sábado siguiente llevó a Aitor a visitar la tumba del abuelo. Madre e hijo repitieron la visita a menudo; pero a medida que pasaban los meses el muchacho fue perdiendo interés.
Diez euros.
Amá, joé, ya te he dicho que hoy no puedo.
3. Tomó el autobús de la línea 9 para subir a Polloe. Fue la única en apearse. Como de costumbre, se detuvo a leer la inscripción en el arco de la entrada: PRONTO SE DIRÁ DE VOSOTROS LO QUE SUELE AHORA DECIRSE DE NOSOTROS. ¡¡MURIERON!! A pesar de que podía repetir aquellas palabras de memoria, nunca entraba en el cementerio sin leerlas, no sabía por qué ni le importaba. Manías. Hubo de levantar la cara hacia el cielo gris de media mañana para cerciorarse de que llovía. Ahora en una mejilla, ahora en un párpado o en la frente, las gotas diminutas le causaban una grata sensación como de finos pinchazos de frío. Abrió el paraguas para proteger su peinado reciente de peluquería. Sonaban los tacones de sus zapatos por el camino asfaltado del cementerio.
Pensó: En lo que a mí concierne, esta es la casa del padre, como la llamó el poeta aquel, Aresti. Y a la casa del padre, del mío al menos, hay que venir elegante.
La tumba se encontraba al costado de un sendero en cuesta, adosada a otras similares. En la lápida, bajo una cruz sencilla, figuraban el nombre y apellidos de su padre y dos fechas. Por los días del entierro, hacía ya tantos años, algunos parientes les aconsejaron a ella y a su madre que evitasen cualquier palabra, emblema, señal, que pudiera servir para identificar al difunto como víctima del terrorismo.
La losa se alargaba hacia el sendero sin más adorno que una maceta con un pequeño boj de forma cónica. El borde de la tumba sobresalía obra de medio metro del suelo. A menos que hubiera testigos, lo que sucedía raras veces, Edurne acostumbraba sentarse en dicho borde y hablar en pensamiento o con susurros a su padre. Nunca rezaba; pero, a imitación de su difunta madre, al llegar solía santiguarse.
Edurne extendió sobre la losa mojada una bolsa de plástico y sobre la bolsa, su pañuelo de cuello. Tras asegurarse de que no había gente por los alrededores, se acomodó lo mejor que pudo en su improvisado asiento.
Han vuelto a mandarme la solicitud. Ya les dije a los de la Oficina de Víctimas que no soy la persona adecuada. Todavía hay en mí mucho dolor y mucho rencor. Como lo oyes, aitá. Es falso, como creen algunos, que el tiempo cura las heridas. En mi caso, el tiempo las ha empeorado. Desde que me comunicaron la propuesta no he vuelto a dormir una noche entera de un tirón. Estoy como al principio, como si te acabaran de asesinar esos malvados. Me arde de repente una brasa en el estómago, me pongo a sudar y a revolverme mientras imagino escenas horribles en las que mato con la misma crueldad que ellos y hago mucho daño, tanto que me sobresalto y a las dos o las tres de la madrugada estoy tan despierta como de día. Entonces enciendo la lámpara porque ya sé que el rencor no va a dejarme reposar. Leo una novela o miro la televisión con auriculares para que Aitor no oiga el ruido desde su cuarto. Y aún me piden que vaya a escuchar a uno de los tipos que nos destrozó la vida. Sólo de pensarlo se me corta la respiración.
La sacó de su soliloquio un anciano con boina que, parado a unos cien metros, en una encrucijada, tendía nerviosamente la mirada en rededor. Su llamativa conducta no pudo menos de sorprender a Edurne. El viejo trotó de pronto con pasos menudos y porte ridículo hacia el costado de un panteón. Volvió a mirar a un lado y otro como quien se dispone a cometer una fechoría. En esto, se bajó los pantalones y, acuclillado junto la pared, convencido sin duda de que nadie lo observaba, se aligeró del vientre antes de perderse de vista entre las tumbas.
Lleva dieciséis años en la cárcel y esperemos que allí siga, pudriéndose bien podrido. Claro que cualquier día de estos igual lo sueltan. No me inspiran ninguna confianza los actuales gobernantes. Son blandos, aitá, blandos y contradictorios y, con tal de mantenerse en el poder, serían capaces de las mayores vilezas. ¿Cómo me voy yo a presentar delante de uno de los que te mataron? Es lo que les dije a los mediadores. Pero ellos insisten en que el terrorista está arrepentido. Se salió de la banda y, como se salió, sus jefes lo echaron. Me preguntan si tendría interés en leer una nota de arrepentimiento que ha escrito. Lo que yo quiero es que resucite a mi padre. Con eso me conformaba. Malditas las ganas que tengo de leer las chorradas de un asesino hipócrita que, haciéndose el bueno, aspira a conseguir la libertad, nos ha jodido. Los de la Oficina aseguran que los reclusos no obtienen beneficios penitenciarios por reunirse con las víctimas. ¿Y si los mediadores mintieran con el noble fin de contribuir a la paz? ¿Hay alguien que diga la verdad? No me fío ni de mi cara en el espejo.
Se puso de pie. Bajaba por el sendero una mujer de unos sesenta años con una regadera metálica. Edurne la saludó al pasar. La mujer no respondió. Tenía las dos medias agujereadas a la altura de las pantorrillas.
Pensó: Quienquiera que haya creado el cosmos fue un chapucero.
Ya no volvió a sentarse. Plegó con cuidado el pañuelo y lo guardó. Con la bolsa de plástico hizo una pelota.
Me voy, aitá. He prometido a Aitor freírle croquetas de bacalao. Es buena persona, quizá demasiado buena. Eso sí, cada vez se me hace más difícil traerlo al cementerio. Compréndelo. Ha entrado en la adolescencia, tiene sus ilusiones y sus problemas, y este no es exactamente un lugar divertido para un muchacho de catorce años. En fin, ya te he dicho lo que tenía que decirte. Tú estate tranquilo porque no voy a consentir que me embauquen los de la Oficina. Ni arrastrada iría yo, fíjate lo que te digo, a hablar con un sanguinario. Lástima que estés muerto y no puedas darme tu opinión.
La sobresaltaron unos toques repentinos en el hombro. Al volverse vio a la señora de la regadera, que tenía levantado un dedo índice sucio de barro.
Oye, ya perdonarás.
¿Necesitas ayuda?
No, no, es que me he dado cuenta de que antes me has saludado y no te he respondido. Iba tan metida en mis cosas...
No te preocupes.
Bueno, agur, pues.
Agur.
De nuevo fijó la mirada en los agujeros de las medias. Esta vez no quitó el ojo de encima a la mujer hasta que la vio desaparecer tras una hilera de panteones. Seguía lloviendo.
4. Salió del cementerio convencida de que el asunto estaba liquidado. Se lo dijo para sus adentros una y otra vez mientras bajaba en autobús a la ciudad y se lo siguió diciendo por el camino a casa, tan absorta en su obsesión que a punto estuvo de ser atropellada por una moto.
¿Qué, ya no saludas?
Huy, Kike, perdona.
¿No te acuerdas de mí? Soy el padre de tu hijo.
Me tienes que perdonar. Tengo mucha prisa.
Pues anda despierta, no te vayas a pasar de largo.
Ella no aceptaría entrevistarse bajo ningún concepto con uno de los que mataron a su padre. Por decencia, por orgullo y porque lo había prometido ante la tumba del asesinado.
A mí que me olviden.
Y, sin embargo, aunque estaba o creía estar segura de su decisión, no conseguía apartar del pensamiento la propuesta de la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco. Le habían garantizado la confidencialidad de los encuentros. Le explicaron los objetivos de aquella iniciativa que había partido de los propios reclusos. Le ofrecieron la posibilidad de entrevistarse primeramente con otras víctimas que se hubieran encontrado en la prisión de Nanclares con disidentes de ETA.
No.
Por supuesto que no estaba obligada a perdonar. Se trataba simplemente de mantener una conversación, de contarse lo que se quisieran contar.
No.
Con la posibilidad, claro está, de interrumpir el encuentro cuando la víctima lo desease.
Que no, oiga, que esto es muy fuerte para mí.
La acompañaría, si lo consideraba oportuno, un mediador. No tenía por qué quedarse a solas con el preso.
Con el asesino, querrá usted decir.
En casa preparó las prometidas croquetas de bacalao. Sólo tenía que freírlas pues había hecho la masa de víspera. Incapaz de concentrarse en la tarea, las de la primera sartenada le quedaron aceitosas, blandas, medio crudas, y las siguientes se le quemaron. Aitor mordisqueó decepcionado dos o tres.
Oye, por hacerme un favor no tienes que comerlas.
Jo, amá, es que no te han salido bien.
Por la tarde, Edurne continuó dándole vueltas a la idea de verse cara a cara con el terrorista que había solicitado la reunión. Imaginó un sinnúmero de situaciones, algunas sobremanera desagradables, incluso violentas; otras, ridículas de puro inverosímiles, en las que ultrajaba la memoria de su padre, como aquella en que se arrancaba a postular las mismas ideas políticas del agresor y terminaba echándose en sus brazos enamorada. Se avergonzó de su frivolidad. Cuanto más risueñas eran las escenas que le dibujaba su imaginación, mayor sufrimiento le causaban.
Intentó distraerse a toda costa. Fue al cine a ver una película insustancial a la que apenas prestó atención. A la salida, estuvo probándose ropa y zapatos en varios establecimientos; accedió a los galanteos de un señor cercano a los sesenta, que la cubrió de piropos junto a la barra de una cafetería y se quedó visiblemente chasqueado cuando a ella se le ocurrió anunciarle que se iba a hacer la cena a su marido. Poco antes del cierre de los comercios, compró dos novelas en su librería de costumbre.
Hiciera lo que hiciera, no pasaban cinco minutos seguidos sin que le viniese a la mente la cara del terrorista, la del retrato en blanco y negro del recorte de periódico. Una cara joven, atractiva, sonriente; una cara de chico majo que a Edurne no le resultaba fácil vincular con armas y víctimas. A veces, en el curso de sus reflexiones, le sobrevenía una aguda sensación de humillación y de vergüenza que la obligaba a detenerse en medio de la calle y mirar a todos lados, asustada por la posibilidad de que los transeúntes pudieran leer sus pensamientos.
De anochecida llegó a su casa con el ánimo deshecho, torturada por un intenso dolor de cabeza cuyos primeros síntomas le habían empezado en el cine. Decidió tomar una pastilla y acostarse sin demora. Antes quiso preguntar a su hijo si ya había cenado y darle de paso las buenas noches.
Por las rendijas de la puerta salía luz. Llamó. Tenían hecho acuerdo de no entrar de sopetón en sus respectivas habitaciones y despedirse todos los días antes de dormir.
No sé si hago bien. Quizá lo protejo demasiado. Quizá por mi culpa sea un día un hombre frágil.
Aitor estaba sentado encima de la cama, manejando el iPhone que le había sido robado días atrás.
¿No te dije que sería pan comido encontrarlo con el sistema de localización?
Edurne se sentó a su lado.
El iPhone estaba en casa de Íñigo, ¿verdad?
No me ha hecho falta usar el sistema.
Porque sabías desde el principio que él te mangó el iPhone.
Me lo ha devuelto por su cuenta. Me ha llamado por teléfono y me ha dicho: Ven y te lo doy. Y para que sepas, no me lo ha robado. Yo me lo olvidé en clase y él se lo llevó para que nadie me lo robara. La prueba es que me lo ha devuelto.
Vamos, Aitor, abre los ojos. El iPhone te desapareció el lunes pasado. Tu amiguito ha tenido toda la semana para devolvértelo. El miércoles por la tarde estuvo aquí. Hablamos en la cocina de lo que había pasado y él se calló.
Amá, sus padres tienen poco dinero. A Íñigo no le pueden comprar tantas cosas como tú o el aitá a mí.
Y entonces te parece justo que robe.
Edurne se percató de que a su hijo se le empezaban a humedecer los ojos.
No irás a llorar, ¿eh?
Le he perdonado.
Ah, ¿cómo? ¿Te ha pedido perdón?
No. Le he perdonado porque es mi amigo.
Me da que te falla la memoria. El año pasado te anduvo sacando dinero. Si no me llego a enterar, todavía te estaría desplumando. Y una vez te pegó.
Éramos pequeños.
No tan pequeños. Doce años.
Íñigo es mi mejor amigo. No me gusta que hables mal de él, amá. Ha hecho una cosa fea, pero ya lo hemos arreglado. Tú me parece que tampoco andas bien de memoria. Olvidas que Íñigo me ha defendido de otros, hasta de chavales mayores que él.
Edurne besó a su hijo en la mejilla y le dio las buenas noches.
Me duele mucho la cabeza.
Fueron sus últimas palabras antes de salir de la habitación.
5. El domingo, las dos amigas se reunieron a las cuatro de la tarde en la cafetería del hotel Orly, cerca de la vivienda de Edurne. Apenas unas horas antes habían concertado la cita por teléfono. Mariasun no vaciló en aceptar el encuentro. Para evitarle molestias, Edurne expresó su propósito de viajar a Irún, donde Mariasun residía y tenía su consultorio. Mariasun prefirió aprovechar la cita para dar una vuelta por San Sebastián.
No ando en busca de tratamiento. Simplemente tengo una duda y necesito que alguien de confianza me diga: Haz esto o no lo hagas. Estoy dispuesta a obedecer. Sola no puedo tomar una decisión.
¿Tienes algún problema físico?
No. Bueno, sí. Desde ayer me duele la cabeza, pero no te llamo por eso. Ni siquiera sé si tengo un problema, aunque supongo que no saber si una tiene un problema ya es un problema. En fin, será mejor que nos veamos y te lo explique.
Edurne decidió presentarse con adelanto en la cafetería del hotel para no hacer esperar a su amiga; pero, a su llegada, Mariasun ya estaba allí, sentada junto a uno de los ventanales con un café solo y un vaso de whisky encima de la mesa. Acudió sonriente al abrazo de su amiga.
¿Te sigue doliendo la cabeza?
Algo menos.
Tomaron asiento una frente a otra. Edurne pidió a la camarera un agua mineral, aunque no tenía intención de beberla. Tras cerciorarse de que nadie sino su amiga la escuchaba, refirió a esta con pormenores todo lo concerniente a la propuesta que había recibido de la Oficina de Víctimas, su firme determinación de rechazarla y las dudas que sin embargo la mortificaban, dudas que se habían agudizado a raíz del diálogo que había mantenido con su hijo la noche anterior.
Le contó a Mariasun el episodio del iPhone robado, sin omitirle las distintas interpretaciones que ella y Aitor hacían del asunto. Le confesó que la rapidez con que su hijo había perdonado a quien ella consideraba un falso amigo se le figuraba un signo de debilidad, eso seguro, pero, por encima de todo, un precio excesivamente alto que el muchacho pagaba por miedo a posibles represalias.
Para mí que el otro lo chantajea.
Estas historias de adolescentes son bastante comunes. ¿Qué relación piensas que guarda con el proyecto del Gobierno Vasco?
Eso es precisamente lo que quiero que me aclares como experta que eres en conductas humanas. Porque lo cierto es que me comprometí a responderle el jueves que viene al pesadito de la Oficina y, desde mi conversación con Aitor, me siento insegura. El asunto no me da un segundo de tranquilidad. Temo cometer un grave error tanto si voy a hablar con el terrorista como si no voy. Aunque no de la misma manera que mi hijo, también me siento chantajeada. Si acepto el encuentro, me parece que traiciono a mis padres. Si lo rechazo, se apodera de mí la sensación de estar atrapada en el rencor.
¿Has hablado con Kike?
Está fuera de mi vida. Más allá de las cuestiones relativas a Aitor, no creo que tengamos mucho que decirnos.
Mariasun pidió la cuenta. No había venido, dijo, a San Sebastián para pasarse la tarde entera metida en una cafetería y además necesitaba fumar urgentemente un cigarrillo.
En vista de que ya no llovía, se pusieron de acuerdo las dos amigas en caminar por la playa a menos que la marea no lo permitiese. La pleamar apenas dejaba transitable una estrecha franja de arena. Y de la mitad de la playa en adelante, ni siquiera eso. Decidieron entonces recorrer el paseo de Miraconcha hasta el túnel de El Antiguo y después volver.
El cielo estaba encapotado. A Edurne le extrañaba que transcurrieran los minutos y Mariasun se limitara a disfrutar de su cigarrillo sin decir una palabra.
Pensaba que hablaríamos.
Estoy reflexionando. ¿Cuánto crees que vale un piso por esta zona?
Mucho.
Anduvieron durante varios minutos en silencio. En esto, Mariasun se detuvo a contemplar el mar, apoyada de codos en la barandilla. Edurne se colocó a su lado.
En mi opinión, tu hijo ha actuado de manera sensata. No lo acucia el orgullo y eso tú lo interpretas como debilidad. Crees que cede, que se encoge. Quizá no hayas caído en la cuenta de que a Aitor le podría parecer una injusticia el hecho de que él posea cosas que su amigo no se puede costear. No sé si me explico. En alguna ocasión me has contado que Aitor es un niño sensible. Ponte ahora en su lugar. ¿Qué ha hecho él para conseguir un iPhone y todo lo que tenga en casa, que supongo que no será poco porque ni a ti ni a Kike os va mal económicamente? El único requisito que el muchacho ha tenido que cumplir para gozar de unas holgadas condiciones de vida es ser vuestro hijo. Pero eso no es un mérito, puesto que nadie está capacitado para elegir antes del nacimiento a sus padres.
Frente a las dos amigas, las aguas de la bahía copiaban el gris del cielo. Las olas llegaban espaciadas, sin fuerza, rotas en espuma perezosa hasta el muro del paseo. El horizonte marino se difuminaba a lo lejos detrás de una gasa sutil de bruma.
¿Pretendes afirmar que mi hijo vive como una injusticia que le compremos cosas?
No lo sé ni tampoco creo que nos llevaría a ninguna parte averiguarlo. En cambio, intuyo que no le parece correcto que su amigo carezca de cosas que él tiene. En consecuencia, se siente culpable o por lo menos incómodo delante de... ¿Cómo se llama?
Íñigo.
Y de ahí le viene una necesidad, más natural de lo que tú acaso creas, de compartir. Una manera de lograrlo es olvidar el iPhone o lo que sea en clase y dejarlo a la vista de su amigo.
O sea, que se deja robar.
No, puesto que luego perdona, con lo cual anula el posible delito.
Cuanto más hablas, más me hundes.
Pero es que al perdonar pone fin a una situación incómoda, desagradable, dolorosa; en una palabra, a una situación que no le gusta. Esto sí lo has entendido, Edurne, quizá sin darte cuenta. Y puede que en el fondo de ti apruebes la actitud de tu hijo, aunque no sepas bien por qué y te dé miedo la idea de que todos se podrían aprovechar de él.
Bueno, y ¿cuál es la conclusión?
La conclusión es que nunca ganaré lo suficiente para comprarme un piso en esta zona.
En serio.
Pues que deberías entrevistarte con el miembro del comando que asesinó a tu padre.
Nunca perdonaré. Yo no soy mi hijo y no tengo nada que compartir, como no sea sufrimiento.
Exacto. Esa reflexión me gusta.
No voy a perdonar, Mariasun. Está por encima de mis fuerzas.
Que yo sepa, nadie te ha pedido que perdones.
Entonces, ¿a qué coño voy a ir a Vitoria?
Apartándose de la barandilla, Mariasun reanudó la marcha. Mientras encendía otro cigarrillo, esperó a que Edurne estuviera a su lado. A tiempo de exhalar la primera bocanada, le dijo:
Vete allí a poner término a lo que te está corroyendo desde hace muchos años por dentro. Ve a la cita con el desgraciado ese aunque sólo sea por egoísmo. Endílgale todo lo que puedas de tu dolor. Quizá logres así aligerarte de peso. Si no vas, tendrás que seguir cargando con él tú sola.
Edurne volvió unos instantes la mirada hacia la bahía.
No sé, no me terminas de convencer.
Ni lo pretendo. Te ordeno que vayas a Vitoria. ¿Acaso no esperabas de mí una orden? Pues ahí la tienes.
Y yo te mando que dejes de fumar, que ya no eres una cría.
6. Llevaba un establecimiento propio de compraventa de automóviles. Lo llevaba con la ayuda de tres empleados. Hasta mediados de la década de los setenta había tenido un socio al que le tiraban mucho las apuestas y la bebida. Se separaron. Él pidió un préstamo a la caja de ahorros para comprarle al borrachingas su parte del negocio. Le costó tiempo levantar cabeza. Como era muy trabajador, finalmente empezó a prosperar. Le iba tan bien que estaba pensando adquirir un segundo local. Venía de familia humilde. A su padre lo fusilaron cuando la guerra. En Asturias o por ahí. Entre los que vigilaban a los prisioneros había un falangista, vecino suyo. Le dio el reloj para que se lo entregase a su mujer. Ella nunca creyó que lo hubieran matado. Hasta el último día de su larga vida estuvo convencida de que volvería. Crió a los cuatro hijos ella sola y guardaba el reloj del marido en el bolsillo del delantal. Esos han pasado mucha hambre. Y en él se notaba la pasión por el trabajo, el sentido de la responsabilidad, un convencimiento firme de que el dinero hay que ganarlo con sudor y madrugones porque en esta vida nadie regala nada. Era mañoso, honrado, valiente. Montó el primer taller sin apenas capital. Arreglaba carrocerías de sol a sol. Y salió adelante a pesar del socio gandul que por poco le arruina la empresa. Escribía con faltas, pero le daba igual. Luego se pudo permitir un empleado que se ocupaba del papeleo. A veces paseaba por la ciudad con la pequeña Edurne de la mano y le decía lleno de orgullo: Ese coche lo vendí yo, ese que está ahí aparcado también. Con frecuencia no iba a comer a casa. Llamaba por teléfono y le decía a su mujer: Oye, que tengo un cliente y no lo puedo despachar. Él era así. Se marchaban los empleados, pero él seguía atendiendo a los posibles compradores fuera del horario laboral. En esas ocasiones almorzaba en su bar de toda la vida, en el barrio de Gros. Y más que el almuerzo lo que él no quería perderse por nada del mundo era su partida de cartas a la hora del café. Se reunían cuatro amigos, los de siempre, y se jugaban al mus las consumiciones. Ahora habría sido más precavido. Por aquellos días no se imaginó que lo tenían vigilado. Lo operaron de una hernia y faltó más de una semana a la partida; pero en cuanto se sintió recuperado volvió al bar y al segundo o tercer día entraron a mirar, lo vieron jugando, lo esperaron fuera. Salió. Por lo visto no era buen sitio para dispararle porque allí la acera es estrecha y hay mucho peatón y críos. Así que prefirieron seguirlo un rato y, antes que llegara al taller, se le acercó uno por detrás y le soltó en plena luz del día, desde muy cerca, un tiro en la cabeza. Después, cuando estaba caído en el suelo, le soltó otros dos, de manera que para cuando llegó la ambulancia ya había muerto.
7. No puede andar lejos porque la he visto hace un rato.
Por las tardes suele ir a la biblioteca.
Si sigue en la biblioteca es que aún no lo sabe. ¿Qué hacemos?
Lo primero, habría que comprobar si está en la biblioteca como dice esta. Y después una de las tres tendría que decírselo.
¿Y por qué no las tres?
Bueno, pues las tres, pero antes hay que ver si está en la biblioteca.
Hacía cosa de veinte minutos que la radio había dado la noticia. Serían como las cuatro de la tarde. El locutor, voz grave: Interrumpimos la programación, la víctima de 45 años, propietario de, varios tiros cuando iba por, se cree que ETA, consternación, han expresado su repulsa...
Sí está.
¿Qué hacemos?
Hay que decírselo.
Yo no me atrevo.
Esto es fuerte. Vamos al pasillo a fumar y pensemos. Total, por cinco minutos no va a cambiar nada.
Una de las estudiantes ofreció tabaco. Cada una se llevó un cigarrillo a los labios.
Y tú, ¿desde cuándo fumas?
Hoy hago una excepción. Me muero de los nervios.
A la primera calada empezó a toser. El profesor de Latín Vulgar venía por el pasillo con su maletín marrón y sus gafas de miope.
¿Le pedimos que se lo diga él?
El profesor las saludó al pasar y continuó su camino sin detenerse.
De todos modos, era una mala idea. No me imagino al viejo transmitiendo la trágica noticia con el debido tacto.
¿Qué hacemos?
Sí, porque algo hay que hacer. Se nos está acabando el cigarro.
Pues lo echamos a suertes.
La que había hecho la propuesta sacó una moneda. A cara o cruz lo decidieron.
Tú entras.
Entró. Edurne estaba tomando notas con un grueso libro abierto sobre la mesa. Un dedo tembloroso le tocó el hombro.
Sal. Hay una cosa que tienes que saber.
Y tú se lo dices.
Trató de decírselo.
A tu padre...
No pudo seguir. Un sollozo repentino la dejó sin habla.
8. No daba la jornada laboral por terminada hasta no haber ordenado los papeles repartidos sobre la mesa. Antes de ponerse el abrigo echó un chorrito de agua a una maceta con dalias que tenía sobre una repisa, junto a una fotografía en blanco y negro de sus padres, sonrientes, recién casados, y otra de Aitor en colores. La planta y las fotografías eran los únicos adornos del despacho. Nada más cruzar la puerta de salida, se despidió de algunos compañeros arracimados en un círculo de conversación y, al darse la vuelta para emprender el camino de su casa, casi choca con Kike, que la estaba esperando.
Tenemos que hablar.
Edurne le advirtió que andaba apurada de tiempo.
No te entretengo mucho. Estoy preocupado.
¿Problemas matrimoniales?
Mi matrimonio marcha estupendamente. Eres tú quien me preocupa.
Miró a los lados con unos movimientos rápidos del cuello, como para certificar su inquietud.
Aquí no podemos conversar. Deja por favor que te robe diez minutos. Tengo cierta esperanza de convencerte.
Ella pensó: Parece que en esta ciudad todo el mundo mira a los lados antes de hablar.
Se dirigieron a un bar de la plaza de Guipúzcoa, con terraza en los soportales. La terraza (sol, temperatura agradable) estaba de bote en bote. Encontraron una mesa libre en un rincón al fondo del local. Edurne no quiso beber nada.
Kike: Se lo hice repetir porque no me entraba en la cabeza. A ver, Aitor, despacio. ¿Seguro que has entendido bien? Dice que estás dispuesta a ir a una cárcel a hablar con un miembro de ETA. O exmiembro, me da igual. Uno con delitos de sangre. Si me apuras, el que disparó contra tu padre y perdona que me exprese de este modo. No pretendo dañarte. Deja por favor que diga las palabras como me vienen a la boca. No tengo mala intención, te lo juro.
¿Por qué no paras de darle vueltas al café? Lo vas a marear.
Te pongo nerviosa. No es mi deseo. ¿Cómo puedes hacer semejante cosa?
¿Qué cosa?
Hacerle el juego a un asesino, supongo que para que se le pasen los remordimientos, si de verdad tiene alguno. ¿Qué diría tu pobre padre? ¿Y tu madre? Imagina que viviera tu madre. ¡Con todo lo que sufrió! ¿Qué pensaría de esta decisión tuya? Yo es que no me lo explico. ¿A qué vas allí? ¿Qué sacas en limpio? Ese tío se quiere aprovechar de ti, no sé cómo. Luego saldrás en la prensa.
Después de la última vuelta, depositada la cucharilla sobre el platillo, el café con leche siguió girando en el interior de la taza. Edurne mantenía la mirada fija en el pequeño remolino espumoso que se movía cada vez más despacio.
Se te va a enfriar.
Kike empujó la taza hacia el borde de la mesa con intención evidente de no probar el café. Gesticulaba nervioso.
No vayas, Edurne. Es una locura. ¿Y si te pones en peligro?
Edurne le clavó una mirada de desconcierto.
Entiéndeme. Aunque ya no cometa atentados, esa gente sigue armada. En cualquier momento podrían empezar a matar de nuevo. No sería la primera vez, ¿eh? Dicen una cosa y al de un tiempo hacen otra. Siguen defendiendo los mismos fines por los que han matado a tantas personas. No vayas, por favor. ¿Qué necesidad tienes de buscarte líos? Sí, ya sé, ya sé que los presos que se reúnen con las víctimas están fuera de la organización. Te metes en un río de caimanes, hazme caso.
¿Has terminado? Me tengo que ir. Tu hijo me espera. Hay que alimentarlo, ¿sabes?
Pues, mira, de él quería hablarte precisamente. Lo pones en peligro.
Edurne dio un respingo en la silla.
¿Quién, yo?
Ya me dirás. Más de una vez aquí han pagado justos por pecadores. Si te señalas, si te siguen, y él está a tu lado... No me gustaría que le pasara nada, ¿sabes? Si pudiera exigirte que no vayas a ver al tipo ese te lo exigiría.
Pero no puedes.
Se puso de pie. Adelantó el cuerpo por encima de la mesa para acercar su cara a la de Kike.
Me gustaría que de mayor mi hijo tuviera algo que tú nunca has tenido.
Echó el cuerpo hacia atrás antes de decir:
Huevos.