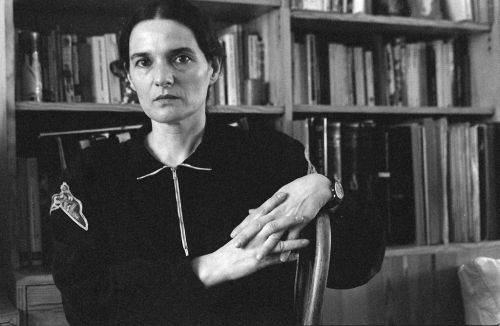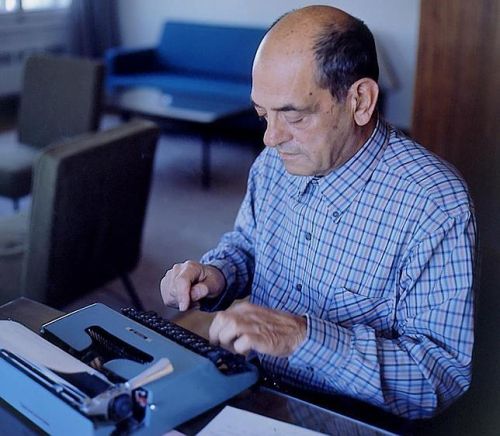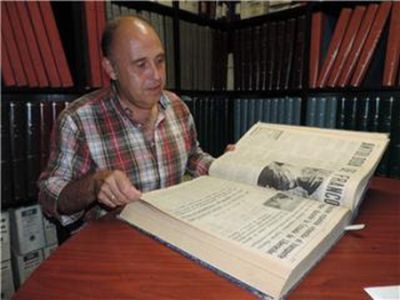En uno de los microensayos que componen Razón: portería, una de sus más recientes publicaciones y una idónea puerta de entrada para acceder a las claves de su obra, Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965) escribe de los distintos estadios de la vida y dice que en cada uno de ellos “el hombre ha de buscar no tanto la enfática felicidad sino, con más llaneza, ese momento propicio que los griegos llamaron 'kairos' y que podría traducirse libremente como su 'enhorabuena'”. Escribe el filósofo de la conveniencia de que el niño, el joven, el adulto y el anciano disfruten de su etapa concreta, desarrollando sus potencialidades y plenitudes, hasta llegar, si se tiene la fortuna, al final del recorrido, “como los antiguos patriarcas, colmado de años, tras completar exitosamente el ciclo vital y sin grandes deudas con la vida”.
Tras leer esta esclarecedora pieza, que celebra la vida y reivindica el placer de saber envejecer, es imposible no preguntarse hasta qué punto el autor simboliza ese caminar consciente hacia adelante, cumpliendo con las obligaciones y llevando a cabo los deseos y vocaciones con una alegría equilibrada. Afable, reflexivo, dado a cuestionarse muchas verdades aceptadas, a sopesar sus palabras y acciones, Gomá da la impresión de haber trazado un mapa personal y de tener muy clara la ruta a seguir, siempre mirando a su propósito de frente, seguro de los objetivos, sabedor de que mejor no perderse en meandros y carreteras secundarias.
De esa manera, nada le ha impedido ir levantando una obra sólida cuyas ramas brotan de un tronco robusto, el de la ejemplaridad como punto de partida y como constante tema de reflexión. Ahí está su tetralogía: Imitación y experiencia, Aquiles en el gineceo, Ejemplaridad pública y Necesario pero imposible, libros que próximamente la editorial Taurus publicará juntos, en una caja que dará idea de la unidad del proyecto filosófico, y que coincidirá en las librerías con otros trabajos. Así un volumen que reúne sus textos sobre fundaciones: Carta a las fundaciones españolas y otros ensayos del mismo estilo (Pre-Textos) y Breve historia de la cultura occidental (Taurus). A Gomá no le faltan proyectos ni habilidad para sacar partido a su tiempo. Ya acaricia la idea de ponerse a escribir muy pronto otro ensayo corto, casi un panfleto, para el que tiene decidido el título: Visión, cultura y corazón educado. Lecciones de la crisis. Y adelanta que todo esto, en realidad, “es una transición para una nueva etapa” en su producción literaria, una etapa “cuyos contornos”, según dice, “se van perfilando poco a poco, sin excluir una idea que quizá algún día lleve a cabo: escribir textos filosóficos para la escena”.
Todo un plan de trabajo para los próximos dos años. Pasos medidos de un trayecto firme, el de este hombre que compagina el ejercicio solitario, reconcentrado, del pensador, con las dotes organizativas y de gestión necesarias para llevar el timón de un centro cultural como es la Fundación Juan March, cuyo destino dirige desde 2003. En él parece haber un talante práctico y a la vez soñador, una mirada sagaz y observadora a los detalles de lo cotidiano, del día a día, que se mezcla con una indagación en lo sublime, lo trascendente, lo inaprehensible de la existencia. Todo esto se va dibujando a medida que avanza la conversación. Una conversación detenida, en la que hablamos ampliamente de las renuncias y los horizontes de la filosofía, pero también del presente con sus luces y sus sombras, y, por supuesto, del gran tema: la vida.
Para entender la visión filosófica de Javier Gomá hay que ir al momento en que se fraguó, al trazado de una ruta intelectual que surgió en la adolescencia, una época que tan bien comprende y analiza en su Aquiles en el gineceo. Él mismo lo explica de la siguiente manera: “Yo me considero una persona de vocación literaria muy intensa e incluso muy tiránica. A partir de los 15, 16 años, tuve una visión, más bien una pasión, que me condujo hacia un conjunto de temas que tenían una conexión sistemática unos con otros y que partían de la ejemplaridad como concepto principal. Al principio quería contarlo todo de una sola vez, pero no acababa de encontrar la manera. Cuando acepté que iba a escribir un primer libro en el que sólo diría unas cuantas cosas, y que a ese habrían de sucederle otros que fuesen dando vueltas al tema central desde diferentes perspectivas, fue cuando el proyecto adquirió sentido”.
-- ¿Fuiste un lector muy temprano? ¿Por qué la inclinación posterior por la filosofía, no por la ficción?
- Mi vocación, muy temprana, fue literaria, esa emoción poética hacia determinadas ideas, esa inclinación de todo tu ser hacia un nudo de relaciones y de intuiciones vagamente presentidas. Se trataba de dar expresión, fijeza y permanencia a esa visión. Si la celebras, eres poeta; si la defines, eres filósofo. Mi primera reacción fue poética: escribí poesía, cuentos, novelas, literatura del yo. Pero me di cuenta que el asunto permanecía allí, intocado, incitante. Y entonces vino el trabajo en el concepto, la filosofía. Y allí hice mi morada.
- ¿De niño ya eras muy observador? ¿Cómo te recuerdas?
- Soy observador en el sentido de que me fijo en la gente y en las cosas, pero desgraciadamente tengo muy mala memoria para los aspectos concretos de la realidad. Algo dentro de mí salta casi al instante de lo particular a lo general. Muchas veces me desespero cuando debo contar una anécdota porque retengo con exactitud la idea que deseo transmitir, desprendida de todos esos detalles que la hacen sabrosa para el oyente. De todos modos, si a veces algún detalle se me queda, es porque conserva para mí un altísimo poder significativo. Y entonces lo uso para algún ensayo. O en una ocasión para un libro entero: Aquiles en el gineceo contiene una meditación sobre el “caso” singular del Aquiles adolescente y su paso a la madurez (del estadio estético al ético).
La falta de ejemplaridad
- Si de algo estamos faltos hoy es de ejemplaridad. Curiosamente esa visión adolescente de la que hablas se anticipó a la necesidad de poner en la conversación, en el día a día, una palabra necesaria, con todas sus lecturas y consecuencias.
- Sí. El concepto de ejemplaridad es, a mi juicio, un concepto conveniente, oportuno y necesario para nuestra época. Se trata de un concepto explicativo, pero la presentación que hago del mismo en mis cuatro libros es una presentación sistemática y abstracta. De hecho, incluso algunas veces, se me ha reprochado, amistosamente, que siendo un filósofo del ejemplo y de la ejemplaridad ponga pocos ejemplos, a lo que siempre contesto que una de las partes del conjunto, Aquiles, es justamente, toda ella, una especie de ejemplo.
- Sin embargo, los microensayos contenidos en libros como Todo a mil y Razón: portería, demuestran una gran capacidad para la percepción de lo cotidiano. Hay mucha experiencia y acercamiento a las cuestiones del día a día, que son vistas muchas veces incluso con ironía y humor. El lector siente que se le está hablando de asuntos cercanos, propios.
- Esas entregas son el resultado de mis colaboraciones en prensa, algo que no me sentí capaz de acometer mientras mis fuerzas estaban completamente absorbidas en ese esfuerzo principal de elaboración de los cuatro libros. No fue hasta que publiqué el tercero, Ejemplaridad pública, con la idea ya muy madura en mi cabeza del cuarto, cuando pude tomar una cierta distancia del proyecto general y decidí que era un buen momento para aceptar colaborar en un suplemento cultural, en este caso “Babelia” (El País). Ya podía objetivar lo que había hecho, ofrecer nuevos tonos, nuevas modulaciones. Ya podía hablar de los temas de mis libros sin el esfuerzo de clarificación, de sistematización, de abstracción. Tenía la oportunidad de hacer justamente eso de lo que me hablas: introducir la anécdota, la vida cotidiana, el amor, el humor, la ironía, incluso la autoironía, cosas que sólo puedes hacer cuando el trabajo principal ya está maduro. Incluso en otro de mis libros recopilatorios, Ingenuidad aprendida, elaboré el concepto de filosofía mundana. Mi pretensión es que todo lo que hago pueda llegar a cualquier persona culta, pero es verdad que los libros de la tetralogía exigen un mayor esfuerzo de atención, mientras que, en cambio, en las mil palabras de los microensayos, se puede introducir al lector en los temas concretos, no en un sentido de divulgación fácil, de vulgarización de las ideas, porque yo me tomo al lector filosóficamente muy en serio. Lo que persigo es llevarlo a temas tan importantes como la amistad, el amor, el humor, Europa, la relativización de las cosas o la importancia de la fortuna, de una manera que resulte amable y seductora.
- En cualquier caso, el estilo, tanto en los artículos como en los ensayos mayores, es muy diáfano, clarificador.
- Creo que la filosofía, si realmente lo es, debe apartarse del lenguaje críptico, hermético, cabalístico. Esa es la auténtica filosofía, la que ha llegado hasta nosotros desde Platón y Sócrates. Sócrates era un señor que paseaba por las calles, hablaba con el esclavo de Menón y éste le entendía perfectamente. ¿En qué momento la filosofía se convirtió en una disciplina hermética? Casi seguro en el momento en el que la universidad se apropió de ella.
- ¿Tuvo algo que ver el protagonismo de la ciencia y la pretensión de la filosofía de emularla, de convertirse en una disciplina científica?
- Es exactamente así. Se pensó que la filosofía se podía codificar y convertir en una especie de ciencia cuando en realidad es todo lo contrario. La ciencia estudia una región del ser, mientras que la filosofía, si verdaderamente es filosofía, tiene que ser una propuesta del todo. En la ciencia unos se ocupan de la química y otros de la física o de la biología. Y dentro de cada una de esas áreas hay diferentes subapartados, hasta el punto de que, con mucha frecuencia, el especialista en una materia concreta no entiende lo que dice el especialista en otra, tan sofisticado y complejo es el lenguaje que se usa. Las ciencias para avanzar tienen que especializarse y entonces me pregunto: ¿si todo el mundo se especializa quién se ocupa del cuadro entero?. Ahí entra la filosofía, que, por otro lado, se preocupa no básicamente de cómo son las cosas sino de cómo deben ser: cómo debe ser el hombre, la sociedad, el arte... Dicho de otra manera: la ciencia trata básicamente de cómo es la naturaleza, porque en la naturaleza existen regularidades; la ley de la gravedad, la ley que mide el comportamiento de los átomos o de los astros, mientras que la filosofía se ocupa de algo que no se repite nunca, del hombre. No atiende a las regularidades sino a aspectos únicos. Y hay un última característica, muy importante: la ciencia se debe verificar empíricamente en laboratorios, entra en el territorio de lo posible, mientras que la filosofía por esencia no es verificable. Nunca se ha verificado a Platón, ni a Aristóteles, ni a Kant, ni a Hegel, ni a Nietzsche...
“Por mucha investigación que hagamos del cerebro, el futuro no está escrito”
- ¿Esa etapa de aproximación de la filosofía a la ciencia se está superando o todavía estamos ahí?
- Pues en un plano superficial, que casi llamaríamos periodístico, mucha gente sigue impresionada y todavía parece tener expectativas sobre las consecuencias filosóficas de algunos avances científicos. Hoy está de moda todo lo que lleva el prefijo “neuro”: la neurociencia, el neuromarketing, la neuropsicología, la neuroética... Es como si de la investigación científica del cerebro pudiéramos extraer consecuencias para la ética, para la libertad, incluso para la estética o para la política. Es evidente que la inmensa mayoría de los avances que se están haciendo y que tienen que ver con el cerebro, son interesantes y muy clarificadores. Es evidente que a veces pueden tener consecuencias -ojalá cada vez más- desde el punto de vista médico y terapéutico, pero, en lo que respecta a la filosofía, las conclusiones son perogrulladas. Nos pueden demostrar, a través de enormes experimentos en las instituciones más prestigiosas, que el hombre está condicionado por el cerebro, por la formación química del cerebro, y, efectivamente, así es. Ya sabíamos que toda manifestación humana tiene un condicionamiento somático, y por tanto genético, pero también entran en juego las circunstancias ambientales, sociales, familiares. ¿Nos pueden decir que todo está determinado por la formación química? ¿Si hubiéramos tenido los instrumentos científicos necesarios hubiéramos podido predecir, antes de que naciera, todas las óperas de Mozart, por ejemplo, o hay un elemento imprevisible, misterioso, que tiene que ver con los fondos de la naturaleza humana, con su creatividad, que convierten en algo imprevisible el curso de la Historia, el curso de las vidas de los individuos y que por consiguiente nunca va a explicar la investigación científica del cerebro? Vamos a tener que admitir que, por mucha investigación que hagamos del cerebro, el futuro no está escrito y, sobre todo, en el ámbito artístico, literario.
- No hay fórmulas ni leyes para predecir de qué modo y manera se despliega la sensibilidad creativa. ¿Se puede decir así?
- Por supuesto. La ciencia no puede entrar en terrenos que no son suyos. A mí alguien llegó a decirme, por ejemplo, que en Harvard habían demostrado que no existe el alma. Pero, ¿cómo en Harvard van a demostrar científicamente algo que por su propia naturaleza no es susceptible de verificación? El filósofo debe estar informado de los avances de la ciencia, pero no esperando el último artículo del Harvard review, como si de ese artículo fuera a depender nuestra teoría del hombre, de la belleza, del arte, de la libertad o de la poesía, porque son ámbitos distintos. Pero, ya lejos de la expectación social, de la divulgación de la ciencia, dejando de lado esos títulos a veces espectaculares que se ponen a libros en los que parece que nos van a decir el último hito sobre la naturaleza humana; en ese ámbito subterráneo y profundo de la historia de las ideas, el positivismo está absolutamente superado. De hecho, el siglo positivista por antonomasia fue el siglo XIX, mientras que todas las corrientes de la filosofía influyentes en el siglo XX han partido del presupuesto del antipositivismo. Ahí está la hermenéutica y la deconstrucción, por ejemplo, para demostrarnos que lo que puede percibirse, no es neutro, sino que depende de la cultura, de la ideología, de la posición social, del lenguaje...
- ¿Por qué da la impresión de que la filosofía no se renueva, de que sigue dando vueltas a las mismas ideas una y otra vez y sigue preguntándose por lo que ya se preguntaron los filósofos clásicos? Hay un momento en “Razón: portería” en el que se dice que la filosofía no avanza, no ofrece nada novedoso, simplemente se dedica a reinterpretar.
- Sí. Esta cita está incluida en el ensayo titulado “La deserción del ideal. ¿Dónde está hoy la Gran Filosofía?” Ahí llamo la atención sobre el hecho de que en los últimos 30 o 40 años en Occidente no se ha producido gran filosofía. Ahí planteo que para mí la filosofía es la propuesta de un ideal, es decir, una visión omnicomprensiva de un deber ser, de lo que tiene que ser el hombre y la sociedad, y sostengo que, en ausencia de ese ideal, por razones que explico, vivimos una cierta época del cinismo, del descreimiento, del post ideal o post utopía. Hay una sospecha respecto a todo ese tipo de planteamientos y la filosofía, huérfana del ideal, se ha aplicado a otros menesteres: filosofía como mera detección de tendencias; filosofía de ética aplicada a la empresa; filosofía simplemente profesoral; filosofía de la divulgación, en las lindes de la autoayuda; filosofía que insiste en la crítica de la modernidad una y otra vez, etcétera.
- Si algo está claro en la tetralogía de la ejemplaridad, desde un primer momento, es la fijación de un ideal.
- Sí. Pero eso no quiere decir que yo considere a mi trabajo gran filosofía. Para nada pretendo inscribirme en esa categoría, pero sí admito que, de algún modo, necesitaba explicarme qué encaje tenía una filosofía como la mía en un contexto en el que parecía que se había renunciado a un ideal omnicomprensivo. Y luego, insisto, está el hecho de que la filosofía durante los tres últimos siglos ha tenido algo de filosofía de la sospecha. Si lo tuviera que resumir brevemente lo diría más o menos así: durante siglos, incluso milenios, la cultura era algo que nos dignificaba, pero, de pronto, determinados pensadores nos convencieron de que, lejos de eso, era la trampa de determinadas ideologías. Marx nos llevó a pensar que la cultura en la que creíamos vivir cómodamente y que nos convertía en seres civilizados, en realidad escondía los intereses ocultos de una clase dominante sobre una clase explotada. Nietzsche sostuvo que en realidad esa cultura era el subterfugio utilizado por los vitalmente débiles para encadenar a los vitalmente fuertes y Freud que la cultura estaba hecha para reprimir nuestros deseos primarios. Durante un periodo de tiempo, que abarcó los siglos XVIII, XIX y XX, la cultura, y dentro de la cultura, la filosofía, fue muy valiosa como un instrumento eficaz en la lucha de la liberación del individuo frente a determinados opresores tradicionales, como instrumento de lucidez para detectar los distintos modos de dominación. A mi juicio esa lucha de la filosofía es una lucha que ya ha dado todos sus resultados; tal es así que a veces ya se ha convertido en excesiva. Nos hacen tan lúcidos que ya prácticamente hemos perdido la ingenuidad sobre que la cultura también puede tener un elemento civilizador, dignificador, por mucho que sea un producto social, por mucho que esté mezclada con intereses de dominio. Creo que ya toca que valoremos el elemento elevador, creador, de la cultura.
“Hay que reivindicar el papel de la cultura como generadora de conciencias y de integración social”
- La cultura como generadora de conciencias es una idea que está cobrando mucho peso en el presente. De hecho, si algo está claro hoy es que las sociedades cultas son mucho más peligrosas para los poderes que valoran, por encima de todo, la sumisión de los pueblos.
- Exactamente, hay que reivindicar el papel de la cultura como generadora de conciencias y de integración social. Volviendo a lo anterior, creo que los rendimientos que esa filosofía de la sospecha ha producido, desde la perspectiva de la liberación individual durante tres siglos, hoy nos está impidiendo dar el paso siguiente. Ahora que ya nos hemos liberado de muchas opresiones tendremos que empezar a construir algo y para construir ese algo a lo mejor tendremos que ser un poco menos lúcidos y ganar un poco más de ingenuidad. A lo mejor tendremos que ser menos cínicos y tener una mayor capacidad de entusiasmo. A a lo mejor tendremos que renunciar a una hiperconciencia y liberar fuerzas creativas. Yo no critico, porque ha dado grandes frutos, esa filosofía, que ya se ha convertido en mera historia del pensamiento y que ha tratado de desmontar, de deconstruir, de desenmascarar, todos los intereses negativos y opresivos, pero sí digo que, a lo mejor, esa filosofía ya ha dado todo lo que tenía que dar y que ahora mismo estamos en una fase en la que la sociedad sigue teniendo una serie de problemas. Y habrá que empezar a pensarlos, incluso a sentirlos de una manera diferente. El paradigma anterior ya no nos sirve.
- ¿Hablamos de volver a creer en las utopías?
- Bueno, sí, pero si partimos del hecho de que cada filósofo es dueño de su lenguaje y cada uno elige sus palabras, yo en vez de utilizar el término utopía prefiero el de ideal. La palabra utopía tiene algo de despersonalización. Al remitirnos a ella parece que estamos hablando siempre de una especie de república perfecta y, por otro lado, la utopía ha tenido un uso que ha fomentado los totalitarismos. Por todo ello es un concepto que dejo en penumbra, sin criticarlo, mientras me decanto por el de ideal, que encaja más con la dirección del trayecto que debe seguir el hombre o la mujer.
- Entonces, ¿en qué momento está ahora la filosofía, en un momento en el que debe empezar a generar nuevos asuntos de discusión?
- Los filósofos modernos vuelven a los clásicos, pero muchas veces con efecto deconstructivo, para demostrar que Platón, Aristóteles o Kant, escondían en realidad un afán de dominio. Pero lo que hay que hacer es deconstruirlos para hacerlos más libres y para hallar el propio camino. No estoy de acuerdo con eso, que se dice tantas veces, de que la filosofía no es la disciplina de las respuestas sino la disciplina de las preguntas. Para nada. Tiene que haber respuestas. Otra cosa es que, a lo mejor, esas respuestas no son unas respuestas eternas, para siempre, que valgan para todos los hombres y para todas las épocas. ¿Qué opina usted del sentido de la vida? ¿Qué opina usted del amor? ¿Qué opina de la muerte, de la felicidad, de la suerte, del Estado, de Europa, de la melancolía..? Usted, filósofo, me tiene que decir qué opina. No me cuente que se trata sólo de plantear las eternas preguntas sobre la vida. No me indique el camino de Platón nuevamente. De ese modo estamos convirtiendo la filosofía en historia de la filosofía. Yo creo que un filósofo tiene que ser absolutamente descarado y tiene que tener una desenvoltura y un desenfado casi impertinentes.
- ¿Puedes desarrollar esta idea un poco más?
- Con esto quiero decir que a mí, en el fondo, me importa un bledo lo que digan Platón y Aristóteles, Kant o Nietzsche. Toda la historia de la filosofía, y en realidad toda la historia de la cultura, me sirven en la medida, y sólo en la medida, en que me permitan ver mejor mi vida y mi mundo, y si no me sirven los mando a todos al trastero, porque la historia del pensamiento no me interesa, o mejor dicho, me interesa en la medida en que me ayuda a tener una conciencia histórica, a conocer y aprovechar lo que otros han dicho, esas ideas sobre las que hay un consenso de muchos siglos. No podemos rechazar todos esos pensamientos fecundos, interesantes, iluminadores, pero a partir de ahí yo quiero saber hoy qué es el amor, qué es la amistad, qué es el sentido de la vida, qué es la felicidad o qué es la muerte. Quiero saberlo, sentirlo y definirlo ahora y sólo para eso me vuelvo a la historia de la filosofía. Voy ahí como quien se va a una caja de herramientas a escoger cuál es la herramienta que más le conviene, si es que le conviene alguna, como quien tiene que preparar una cena para los amigos y se va al supermercado y escoge los ingredientes adecuados de cada una de las secciones para hacer una comida exquisita. Pero lo importante es la comida, el arreglo. Ese es el desenfado al que me refiero. Lo verdaderamente importante son las respuestas que hoy soy capaz de dar a una serie de problemas que la vida me plantea.
“Una de las cosas que está pendiente es proponer, a esta sociedad en la que vivimos, un nuevo ideal”
- ¿Puede la filosofía del presente ofrecer respuestas para afrontar el momento de desesperanza que atravesamos y que, indudablemente, tiene que ver con la crisis económica, pero, sobre todo, con una profunda crisis de valores?
- Creo que una de las cosas que está pendiente es proponer a esta sociedad en la que vivimos, a esta etapa democrática de la historia de la cultura, que tiene unos tintes tan característicos, un nuevo ideal, un ideal que sea acorde y contemporáneo a su devenir. No se trata de ir hacia un ideal medieval ni arqueológico, sino precisamente de ofrecer uno que posea una de las características fundamentales del ideal: tener la capacidad de suscitar entusiasmo. Todas las épocas de la cultura han propuesto un ideal a su sociedad, que ha sido capaz de entusiasmar a sus gentes y que tiene dos grandes consecuencias: por un lado, promover el progreso moral de esa sociedad en la dirección de ese ideal, ideal que nunca se cumple exactamente, pero que es como una especie de señuelo que seduce y que moviliza las fuerzas en una dirección, y en segundo lugar, ofrecer la perspectiva del ideal, porque sólo desde ahí, a través de la comparación, midiendo la distancia con lo que queremos alcanzar, podemos criticar el presente. Uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra época es que damos a entender que el precio por ser libres y por ser inteligentes en una sociedad democrática es la renuncia al ideal o dicho de otra manera: solamente se puede ser democrático si eres al mismo tiempo una persona resignada. Por tanto, el entusiasmo es imposible, el progreso es imposible y la crítica fundada al presente es imposible. Esto no lo van a hacer las ciencias, no lo va a hacer la política, el periodismo o las empresas. Es una labor de los que se dedican a pensar y son responsables a la hora de proponer un ideal que sea verdaderamente contemporáneo y capaz de señalar una dirección y de movilizar las fuerzas del entusiasmo presentes. Por ahí es por donde debe ir la filosofía, pero lo cierto es que a veces encuentro más contemporaneidad en una función de danza, en una película, en una obra de teatro, que en la filosofía contemporánea, que, a mi juicio, en gran parte, está todavía anclada en unos paradigmas ya superados y que aún no tiene nada importante que decir a nuestra época.
- Hay un momento en “Razón: portería” en el que dices que hoy viajamos a lugares remotos del planeta, pero que el viaje que ahora tenemos que realizar, el viaje verdaderamente importante, es el viaje interior, el viaje hacia las profundidades de la propia intimidad. ¿Dónde compramos los billetes para emprender ese viaje?
- Me viene bien la manera en que has formulado la pregunta, porque quizás lo que tenemos que hacer es dejar de comprar mercancías. Yo soy un escritor, un filósofo, un ensayista, anti puritano. Muchas veces se nota que me hacen preguntas buscando mi complicidad para criticar a los políticos o a los empresarios, por ejemplo. Pero a mí que la política sea política no me impresiona y que el capitalismo sea capitalista tampoco. Que en la política se pretenda acceder al poder por todos los medios lícitos me parece que es la ley de la política y que el capitalismo pretenda convertirlo todo en mercancía me parece que es la ley del capitalismo. Lo que sucede es que ni yo quiero convertirme en súbdito de los políticos ni en consumidor del capitalista. Consumo, pero no soy consumidor; respeto las leyes, pero eso no me convierte en súbdito. Lo que sucede es que esta sociedad tiende a convertirnos en súbditos o en consumidores de mercancías, incluso, si es posible, en mercancías de nosotros mismos y tiende a ponernos precio. Pero tenemos una dignidad que no tiene precio.
“Dentro de nosotros tiene que haber una tensión entre la dignidad y la mercancía”
- En ese microensayo se destacan algunas de las funciones de la universidad, que debería no sólo tender a formar a profesionales competentes y competidores.
- Sí. La universidad convierte a las personas en profesionales capaces de crear mercancías que tienen precio, pero la universidad también tiene que tener como finalidad que cada uno de nosotros, aparte de consumidores, seamos ciudadanos, es decir, personas que no tienen precio sino dignidad. Estoy absolutamente a favor de crear profesionales que creen mercancías capaces de generar riqueza dentro de un país, pero siempre y cuando vivamos en tensión. No digo que un polo arruine al otro; que haya que optar entre una cosa u la otra. A lo que me refiero es a que dentro de nosotros tiene que haber una tensión entre la dignidad y la mercancía. La gente tiene que desarrollar una profesión, por supuesto. En mi Aquiles en el gineceo se hace una exaltación de la especialización del oficio, pero siempre y cuando al mismo tiempo tengamos conciencia de nuestra dignidad. Aquí volvemos a lo del billete. Junto al viaje que hacemos comprando un billete que tiene precio, tenemos que hacer ese otro viaje que no necesita de dinero, ese viaje hacia el interior, ese progreso no hacia ¡vaya usted a saber qué regiones!, sino hacia uno mismo.
“Es esencial hacer cosas que no sirvan para nada”
- El viaje interior no es algo que se fomente demasiado en las escuelas, en las empresas, en las familias, en las sociedades actuales.
- Puede que no, pero es importantísimo. Siempre recomiendo a los jóvenes que en ocasiones se acercan a preguntarme por el futuro, por el mundo laboral, que ingresen en el mercado lo más tarde que puedan. ¿Por qué van a tener que empezar a trabajar desde los 21 años, desde el mismo momento en que terminan la carrera, si la esperanza de vida tiende a crecer y las pensiones, aunque sea por un mero problema económico, van a retrasarse? Lo que les digo es que intenten hacer ese viaje interior, ese gran tour todo el tiempo que puedan. Es esencial hacer cosas que no sirvan para nada, que tienen que ver con la propia dignidad, no con el precio. Se trata de practicar ese ocio creativo antes del negocio, al que ya tendrán tiempo de dedicarse muchísimos años.
- Ya. Pero nos estamos moviendo todo el tiempo en lo que se supone que debería ser, cuando la realidad ahora mismo está cambiando todos los parámetros. El problema es que estamos tan preocupados por la supervivencia diaria, que el viaje interior se queda aparcado. Hasta los jóvenes tienen miedo al futuro, dudan de la posibilidad de encontrar trabajo en aquello que les gusta. Ya no hay seguridad ni siquiera en los derechos adquiridos.
- Bueno, con independencia de la crisis, España tiene unas peculiaridades propias, que es su manera de vivir la modernidad, la posmodernidad y la época democrática. Este país entró en la modernidad democrática muy tarde y muy rápidamente, arrastrando el problema histórico de no haber tenido burguesía. Sánchez Albornoz decía que España era un país sin feudalismo en la Edad Media y sin burguesía, sin clase media, en la edad moderna. Y la modernidad entera es el triunfo de la clase media, que es la que marca la moderación entre los dos extremos. Aquí hubo fundamentalmente Iglesia y aristocracia, por un lado, y campesinos y obreros por el otro. Ese fue el origen de las dos Españas que terminó en un gran conflicto de odio fratricida. Esa especie de gran deuda que teníamos con nosotros mismos se ha pagado hace poco, prácticamente en la Transición, mientras que Estados Unidos ya lo había hecho en el siglo XVIII e Inglaterra en el XVII, con la revolución gloriosa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis y, finalmente, están las circunstancias de la crisis, que ha producido y está produciendo desesperación, angustia, sensación de marginalidad, de absurdo y de sinsentido de la vida en muchísima gente. En el microensayo “Somos los mejores” trato de demostrar, y es algo que he defendido en muchísimos sitios y que nadie ha sido capaz de refutarme, que vivimos en el mejor momento de la historia universal, y, sin embargo, siendo un hecho que como fenómeno colectivo la democracia contemporánea es el éxito más grande de la historia universal, también lo es que los miembros de ese proyecto colectivo sufren angustia y sufren desesperación. Es una paradoja.
- Pero es porque ese proyecto se ha truncado, no avanza en la dirección adecuada. La democracia está fallando, del mismo modo que el ideal de Europa y de sus instituciones.
- Pero, ¿a qué otra época del pasado volveríamos? La historia universal no avanza de manera rectilínea, sino que lo hace dando grandes rodeos. Sólo hemos alcanzado la paz como un valor prácticamente sagrado después de la I y la II Guerra Mundial, porque la paz estuvo siempre asociada a la violencia, a la violencia del que triunfaba en la batalla y era divinizado por sus partidarios. Solamente después del descendimiento a los infiernos que supusieron las dos guerras mundiales, que fueron la apoteosis de las barbarie en el corazón de la civilización occidental, nos pusimos de acuerdo en que la paz era un valor absoluto y entonces se estableció el Estado de derecho de una manera firme en los países occidentales y empezó a ser muy cuestionada cualquier intervención internacional. A partir de ahí se aseguró la época de paz más prolongada en Europa y en Estados Unidos. La historia universal es una historia que va dando rodeos. No podemos tratar de vislumbrar cuál va a ser el futuro de Occidente por lo que ha ocurrido en los últimos cinco, siete o diez años. Siempre pienso que cualquier paso en la Historia es siempre un paso muy precario y reversible, pero que si observamos lo que ha ocurrido en los últimos dos mil, mil, quinientos, cien o cincuenta últimos años, percibimos que la humanidad, por lo menos en Occidente, ha progresado de una manera indiscutible, aunque ahora la sensación dominante sea la angustia, la indignación y el resentimiento justificado que produce la crisis en mucha gente. Gente que está sufriendo de una manera que considera que podría haberse evitado y que le resulta injusta porque no está afectando a los que verdaderamente han provocado las causas de ese sufrimiento.
- El tema troncal de toda tu trayectoria filosófica, la ejemplaridad, es básico, y tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. Las democracias se han mercantilizado. El valor se ha puesto, sobre todo, en el dinero, en lo material. Y, junto a ello, también estamos asistiendo a un nuevo despertar. Empieza a emerger una necesidad en la gente de recuperar la dignidad a la que te referías antes, a valorar más lo que se es que lo que se tiene. Se percibe aún muy tímidamente, pero, ¿no crees que la etapa del consumo excesivo está dando paso a algo diferente?. Todo se cruza, es contradictorio. ¿Cómo ves todo esto?
“En estos momentos la ciudadanía ha alcanzado una gran altura moral”
- Sí. Yo creo, y soy consciente de que lo que digo no es nada popular, que no v
ivimos en una época, ni siquiera en los últimos cinco o diez años, peor que la anterior. Al contrario. Creo que en estos momentos la ciudadanía ha alcanzado una gran altura moral. Me atrevo a decir que había la misma corrupción, incluso más, en los años 70 y 80, pero ahora somos más intolerantes frente a ella. Vemos lo que pasa y no miramos hacia otro lado. Y en cuanto a lo que dices del consumo, estoy de acuerdo. En determinados aspectos, ya hemos empezado a andar hacia una cultura más post material. En España, cuando finalmente hemos sido democráticos y relativamente ricos, ha habido una ebriedad de los bienes materiales, pero todo eso se va a ir equilibrando. El mercado va a seguir funcionando, pero tendrá que regularse y adaptarse a las nuevas circunstancias, porque ya no vamos a consumir de la misma manera. Da la impresión de que estamos entrando en una una etapa en la que vuelven a adquirir sentido, cualquiera que sea la confesión, cosas que podríamos llamar espirituales o inmateriales.
- Pero frente a esa indudable altura de unos ciudadanos, ahora más informados, está el desprestigio de la política, de las instituciones...
- Bueno, es que digamos que la sociedad, los ciudadanos, han despertado de su sueño complaciente hace poco y de pronto miran a las instituciones y les parecen intolerables, pero son las mismas que en los años 80 y 70 funcionaban igual o peor. Ahora se está produciendo un desajuste provisional, que a lo mejor nunca se resuelve, en el que de pronto la ciudadanía quiere más: más rectitud, más honestidad, más ejemplaridad. Quiere mejores instituciones, mayor calidad democrática, y todo eso ha pillado a los políticos con el paso cambiado, porque además, entre otras cosas, primero había que evitar que el país se fuera por el sumidero de la economía. Es verdad que el dolor que produce la crisis nos ha hecho más exigentes y que los políticos no han sido capaces de atender la mayoría de las demandas, pero lo que está claro es que los partidos que concurran a las próximas elecciones, no podrán ir con el mismo discurso complaciente que en las anteriores. Tendrán que abrirse a otras propuestas de carácter regenerador y no, seguramente, porque ellos se las crean sino porque será el único modo de ganar la confianza de los ciudadanos. Tardarán en adaptarse, porque hay que tener en cuenta esa torpeza con que normalmente la maquinaria partidista asume los mensajes sociales, pero acabarán haciéndolo y en ese proceso, que ya hemos empezado a percibir, irán desapareciendo muchos nombres y rostros y surgiendo otros nuevos. Ellos saben que serán menos convincentes si no cambian a sus representantes.
“En la sociedad española, en vez de romper cristales o cabinas telefónicas, la gente se está organizando para pedir calidad democrática”
- Está claro que las nuevas propuestas y plataformas ciudadanas han provocado una agitación y un movimiento que irremediablemente obligarán a ir en otra dirección...
- Sí. Y es muy interesante el surgimiento de plataformas, sociedades, círculos de opinión, elementos corporativos, ciudadanía reunida y espacios en Internet que están pidiendo nueva voz y una mayor calidad democrática. En la sociedad española, en vez de romper cristales o cabinas telefónicas, la gente se está organizando para pedir calidad democrática y esto es propio de un país civilizado. A mí, como decía antes, que los políticos hagan política, que intenten obtener poder y quedarse en él, o que el capitalismo procure ganar el máximo beneficio, si puede ser infinito, mejor, no me escandaliza, siempre y cuando haya contrapoderes como puede ser la ciudadanía, una ciudadanía activa que se organiza y pide. Los políticos se resistirán a cambiar, porque el poder lo que quiere es vivir el ejercicio de su propio poder con comodidad, pero estoy seguro de que al final, si la ciudadanía, que se está comportando de una manera adulta y cívica, logra tener una voz potente, tendrán que aceptarlo, del mismo modo que el capitalismo tiene que aceptar pagar determinados impuestos, respetar la libre competencia y tener en cuenta los derechos del consumidor, toda una serie de cosas que en general le molesta, le estorba.
- Es decir, es la ciudadanía la que tiene que hacer el gran trabajo de llevar a cabo el cambio.
- Por supuesto. Tendrá que ser así en lo que se refiere a la regeneración más inmediata y luego tendrá que haber una regeneración, a medio o largo plazo, que es la filosófica. Al final acabarán surgiendo propuestas que tengan que ver con el todo, que sean capaces de entusiasmar, que no solamente se limiten a criticar el funcionamiento del poder judicial. Mientras estamos manteniendo esta conversación, tú y yo utilizamos un lenguaje que no hemos creado ninguno de los dos. Recurrimos a palabras como dignidad, libertad, futuro, palabras con unas connotaciones que han llenado de contenido creadores del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XX y del XXI. Nosotros estamos utilizando unas palabras prestadas para comunicarnos y cuando pensamos a solas volvemos a esas palabras porque llevamos a la sociedad dentro de nuestras conciencias. Entonces, ¿no es importante también cuidar esas palabras que las generaciones futuras tomarán en préstamo, con las que se van a comunicar y se van a comprender? Esa es la labor de la filosofía; también de la poesía o de la novela, pero tratar de dar definiciones exactas que sirvan para comprender las cosas es una actividad propiamente filosófica. Resumiendo: Además de un proyecto que podríamos llamar de trinchera, que es importantísimo, y que culminará con la reforma de las instituciones aquí y ahora, a corto plazo, está esa otra labor, que podríamos llamar de creación de lenguaje. Una labor mucho más lenta, que puede llevar 25, 50, incluso 100 años, pero que acabará teniendo una enorme importancia porque dará lugar al vocabulario que tomarán en préstamo las generaciones futuras.
- ¿Cómo ha ido cambiando el concepto de ejemplaridad a lo largo del tiempo? ¿Cada época la ha interpretado de una manera distinta?
- La ejemplaridad tiene un contenido histórico y cambiante como la cultura misma. Pero, en ese devenir incesante, hay dos elementos estructurales que no deben fallar. Uno es ese camino desde el estadio estético al ético, por medio de la doble especialización, que debe recorrer todo ciudadano. Nadie es virtuoso en sentido plenario si no recorre ese camino en algún grado. El segundo es una propiedad de la ejemplaridad: debe ser generalizable. En otras palabras, un ejemplo será ejemplar sólo si, al generalizarse a la sociedad, hace a ésta mejor, más virtuosa. Este principio excluye muchos comportamientos no generalizables y atempera el relativismo de la ejemplaridad.
- Hoy estamos reclamando más ejemplaridad, necesitamos poner otra vez en circulación palabras como honestidad o dignidad, pero, por otro lado, y hablas de ello en otro de tus ensayos, se percibe una tendencia en la sociedad a rodearse de personas no virtuosas, de personas vulgares. Lo vemos cada día y solemos preguntarnos por qué determinados tertulianos o personajes mediáticos tienen tanto éxito, por qué los programas basura funcionan tan bien y por qué cuando surge una figura distinta, que condensa valores positivos, hay una tendencia a criticarla, a buscarle los defectos. ¿Eso es algo propio de la naturaleza humana? ¿Es algo muy español? Siempre se ha dicho que la envidia es muy propia de este país.
- No me atrevería a decir que forma parte del fenotipo, de la idiosincrasia española. En ese artículo que mencionas: “Amor, lujo y buena conciencia”, en el que pongo el ejemplo de un matrimonio que va a cenar a casa de otro, lo que trato, a través de la anécdota, es de iluminar un principio general que tiene que ver con la ejemplaridad. En presencia de un ejemplo excelente, se tienen dos opciones: o bien seducidos por la fuerza, por la energía, por la potencia, de ese ejemplo virtuoso, nos vemos inclinados a imitarlo, a reformar algún aspecto de nuestra vida, o bien sentimos que ese ejemplo, que, además, es próximo y posible, nos interpela. “Si esto lo está haciendo el vecino por qué no lo puedo hacer yo”, nos decimos, sabiendo que seguir ese comportamiento puede tener un gran coste personal, el de cambiar la rutina, el tipo de vida. Es muy frecuente que en presencia de un ejemplo virtuoso no queramos cambiar de conducta, porque la que aplicamos ya está bien asentada, nos gusta o nos resulta más cómoda. Está el ejemplo tan típico del vecino que recicla la basura. Esa persona puede llegar a incomodar, porque cada noche está dando una lección a alguien a quien no le da la gana de seguirla. En situaciones así se puede optar por decir que, por las razones que sea, preferimos no aplicar determinadas conductas, pero también se puede tratar de desprestigiar al vecino de algún modo, de ensuciarlo demostrando que ese ejemplo virtuoso en realidad no lo es, lo cual genera resentimiento. En las familias vemos mucho este tipo de reacciones. Cuando tenemos un cuñado, u otro pariente, que es un ejemplo virtuoso, podemos actuar como él, pero qué tranquilidad da si es un desastre: si le pone los cuernos a su mujer, es un borracho o ha llevado a su empresa a la bancarrota. Eso inmediatamente otorga al otro, con el que se le compara, una situación de gran prestigio familiar. En fin... Ensuciar los ejemplos alrededor tiene la función de conseguir que no te incomoden.
- ¿Funciona así también en política?
- En la política tenemos que tener en cuenta las reglas que rigen la lucha política. La política es la ley del amigo y del enemigo. Su esencia es la ocupación del poder y el mantenimiento del mismo el máximo tiempo posible. Son amigos los que ayudan a conseguir ese propósito y es una práctica habitual que cuando llegan nuevos grupos políticos, los que ya están instalados intenten destruirlos, por todos los medios lícitos, desprestigiarlos, excluirlos, marginarlos. Esa es la ley de la política, siempre ha sido así.
- ¿No se puede dignificar la política, como decía Platón?
- Sí, pero fíjate cómo le fue a Platón cuando se fue a hacer la utopía en Siracusa. Le fue fatal. Dicho esto, claro que se puede dignificar la política y hay gente que lo hace. Pese a todo, hay una cierta aspiración a la virtud, y sobre todo, hay muchas restricciones al mal uso del poder: de los ciudadanos, de la prensa... Pero, igual que no podemos pedir a una empresa que no aspire a obtener el mayor beneficio, colocando el máximo número de mercancías en el mercado, tampoco podemos pedir al político que no aspire a la ocupación del poder, espero que por todos los medios lícitos a su alcance. Una vez ocupado el poder, ya no se trata solamente de disfrutarlo. A lo mejor hay algunos que hacen cosas y transforman la sociedad, pero lo que es más importante es que, de la misma manera que la política, el Estado, debe poner condiciones a la economía y obligar a las empresas a redistribuir una parte de los beneficios, los ciudadanos deben condicionar a los políticos. En democracia las ocupaciones son temporales y vemos como unos poderes van limitando a otros y evitan que lleguen a convertirse en poderes absolutos. Es así como tiene que ocurrir.
“Cuando hemos tratado de llevar la perfección del ideal a la realidad esto nos ha conducido al fracaso o al terrorismo, desde Platón hasta la utopía marxista”
- Hablamos de valores, de ideales. Pero en las sociedades actuales uno de los principales problemas es que estamos faltos de figuras ejemplares. Hubo una época en la que los poetas y los filósofos lo fueron. El cetro pasó, hace unas décadas, a empresarios y políticos, hoy tan denostados. Luego fueron los deportistas. Pero los ciclistas se han venido abajo con los escándalos de dopaje y ya se están cuestionando las primas exageradamente altas de los futbolistas.
- Lo que sucede es que todo tiende a ser desacralizado. Nosotros ahora vemos con enorme admiración a Pericles, por ejemplo, al que se suele citar como ejemplo de político y orador virtuoso, pero Pericles era un hombre extremadamente corrupto, que usó el dinero de otras polis en beneficio de Atenas. Sentimos gran admiración por Lincoln, pero en una película reciente sobre él se demuestra que llegó a comprar votos, un comportamiento que hoy consideramos absolutamente denigrante. Lo que sucede es que, independientemente de ese hecho, ese señor hizo cosas significativas, admirables. En el otro lado, están los que piensan que la virtud tiene que ser algo tan elevado, tan elevado, que como no exista hay que cortar cabezas. Eso fue lo que hizo Cromwell y también Robespierre. Tenían un concepto tan puritano de cómo debía ser la política que como nadie alcanzaba esos extremos de virtud había que llevar al cadalso a la ciudad entera. Tanto uno como otro se volvieron locos con las ejecuciones, con la guillotina. Ante esto, tenemos que aceptar que la realidad no es ideal. Yo, que soy un defensor extremo del ideal, siempre pienso que solamente podemos proponer un ideal si comprendemos que la realidad ni es ideal, ni lo va a ser nunca, ni debe serlo. El ideal es una propuesta de perfección y la realidad, en esencia, es imperfecta. Cuando hemos tratado de llevar la perfección del ideal a la realidad esto nos ha conducido al fracaso o al terrorismo, desde Platón hasta la utopía marxista. Ser un filósofo del ideal no me convierte en un crítico amargo de la realidad al comprobar que nadie encarna ese ideal. El ideal no se encarna. Debemos tender a él, pero sabiendo que es como ese horizonte que se aleja a medida que avanzamos en el camino. Y ojalá se aleje, porque el día que se realice mal asunto. ¿Llegará un día en que tengamos una realidad tan ideal que ya no haya que reformarla, que ya no haya que criticarla, que ya no haya que mejorarla? ¿Podemos pensar que algún día la sociedad va a tener un comportamiento absolutamente rectilíneo? No. Todo lo que hagamos siempre serán grandes rodeos y siempre el ideal se irá alejando a medida que avanzamos. Teniendo esto muy claro, soy un defensor vehemente de la necesidad de tener siempre ese ideal por delante y, justamente, denuncio su falta hoy en día.
“Para mí la felicidad consiste en no tener deudas con la vida”
- Hablas de la felicidad, no como estado sino como dirección. La felicidad consiste en seguir los ciclos adecuadamente, en vivir cada momento, “la hora buena” de cada estadio, de cada edad.
- Sí. Avanzar sin tener deudas con la vida es muy importante para mí. Nosotros hemos creado unos conceptos en la tradición filosófica que fueron producidos en una época que ya no es la nuestra, y uno de esos conceptos es el de la felicidad. La palabra felicidad evoca una cierta perfección individual. Esa perfección podía ser posible en la época premoderna, donde todos creían que se vivía en un cosmos perfecto, y donde el individuo adquiría su sentido siempre y cuando se situara en la posición que el cosmos le asignara: hombre, mujer, campesino, obispo, científico o lo que fuera. Pero desde que apareció la subjetividad, el yo moderno, ese cosmos perfecto dejó de convencernos y toda la filosofía que se creó alrededor de ahí, se ha quedado caduca. La felicidad sugiere una perfección que para nosotros, que tenemos una dignidad infinita, pero que estamos destinados a algo indigno, como es la muerte, ya no nos sirve. Por eso digo insistentemente que determinados conceptos de la tradición tenemos que someterlos a una cierta dieta de adelgazamiento y uno de ellos es la felicidad. Para mí la felicidad consiste en no tener deudas con la vida, comprender que no hay una respuesta teórica al sentido de la existencia, sino una respuesta práctica. Si en algo consiste la felicidad es en arrebatarle a la vida el beneficio de esa hora buena de cada una de sus etapas y hacerlo en la medida que podamos con placer, a fin de que si realmente somos niños en la niñez, maduros en la madurez y viejos en la vejez, no acumulemos demasiadas deudas con la vida, no arrastremos ese sentimiento de que la vida nos debe algo.
- El problema es el desequilibrio, el querer vivir en una permanente juventud.
- Así es. Y esto sucede en nuestra época, pero no creo que sea así por mucho tiempo. Antes hablábamos del paso hacia sociedades post materiales que, sin duda, acabarán modificando muchos conceptos. Es cierto que aún estamos inmersos en una cultura un poco pueril que transmite la impresión de que el momento culminante en la historia de una persona es la juventud. La juventud tiene fuerza, energía, belleza, futuro, impertinencia, rebeldía. Pero es algo que, por su propia naturaleza, dura poco y sucede en un estadio inicial. Todo lo que viene después de la juventud más estricta, que pueden ser décadas, décadas y décadas, se convierte en una época declinante, en una bajada constante o un esfuerzo agónico por retener esas cualidades de la juventud. Eso lo que produce es un cierto desajuste, un cierto desequilibrio y una sensación de mayor deuda. A falta de esa juventud, que es la que proporciona la dicha, el ser humano se convierte en un miope para la hora buena de las épocas posteriores. Se niega el placer de tener 40 años, 50, 60, 70, que existe si la fortuna lo permite, porque estamos expuestos cualquier día a sus golpes nefastos. Vivir es envejecer, y el único tratamiento “antiaging” eficaz es la muerte. Si no queremos ese tratamiento tendremos que comprender que la única manera de seguir viviendo es envejecer. Este es el argumento de mi ensayo, que se titula precisamente “Deudas con la vida”.
- ¿Se siente Javier Gomá satisfecho con las etapas vividas? ¿Cómo afronta el futuro?
- Alguna vez he dicho que la vida ha sido injusta conmigo… pero en sentido positivo. “Todo a mil” contiene un microensayo programático, titulado “Lo quiero todo”, donde me refiero a esto. En cierta manera, siento que, dentro de las limitaciones de este extraño mundo que habitamos, nada esencial se me ha negado. Tengo casa y oficio a plena satisfacción, y adicionalmente la vida ha permitido, por halago de la fortuna, que lleve a cabo hasta completarlo un plan literario que en sus primeros esbozos se remonta a mi adolescencia, un plan de 40 años. Miro adelante con confianza, con alegría y con esperanza, con el sentimiento de haber agotado las etapas anteriores y haberles arrebatado su “hora buena”. Todo esto no sin trabajo, dolor y ansiedad, mucha ansiedad; con la pena de algunas vidas rotas o truncadas cerca de mí en estos años y preparándome interiormente para todas esas negatividades que el destino fatalmente nos reserva.
- ¿Cómo compaginas tu labor como filósofo con la dirección de la Fundación Juan March? ¿Qué te enseña un trabajo que tanto tiene que ver con la cultura, con la gestión de la cultura en unos tiempos en los que parece no ser una prioridad?
- En Aquiles en el gineceo sostengo que el paseo del estadio estético al ético (ejemplaridad) presupone la doble especialización: oficio y corazón, profesión y casa, producción y reproducción. En consecuencia, el desempeño de un oficio, el ejercicio de una profesión con la que ganarse la vida, constituye un elemento de toda individualidad, también de la mía. Esto quiere decir que vivo mi cargo como director de la Fundación sin los antagonismos románticos, con la mayor naturalidad y plenamente reconciliado con los deberes profesionales. En estos 11 años que llevo en la dirección he formado un equipo inmejorable y la coordinación entre nosotros es perfecta. Esta armonía hace todo más fácil. El trabajo en la Fundación me ha enseñado la importancia de proporcionar criterios seguros y firmes en el “mundo revuelto” de las humanidades en esta época postmoderna: hay otras instituciones que tienden más a la experimentación y el riesgo; la Fundación aspira más bien inspirar confianza en la mayoría y a largo plazo. Y esto es algo con lo que simpatizo al máximo, también como escritor.
“Vivimos en una época donde el nosotros empieza a cobrar sentido”
- Hablábamos de esa posible etapa post material. ¿No te parece también que estamos en un proceso de pasar del yo al nosotros? ¿Todos estos procesos colectivos que estamos viviendo no nos llevan a darnos cuenta de que sólo podemos avanzar juntos, uniendo fuerzas, de que en solitario no podemos hacer que cambien las circunstancias de nuestras vidas y de las generaciones futuras? Tú hablas de la mayoría selecta.
- Todo eso es muy interesante y es indudable que está ahí. La denominación de mayoría selecta es una idea fija de mis escritos. Uno de los latiguillos que repito muchas veces es que ya lo importante no es ser libres sino ser libres juntos. Hablo de la mayoría selecta consciente de que la herencia orteguiana, su concepto de masa, es muy pesada. Una y otra vez intento combatir en mis libros contra eso, pero hay mucha gente que sigue llenándose la boca con ese concepto tan perverso, que sigue pensando y creyendo en la división entre unas élites superferolíticas y exquisitas y una gran masa de gente que no tiene más obligación que la docilidad. No dicen que los ciudadanos tengan que ser ciudadanos sino masa y tratan a la ciudadanía de ese modo tan despectivo. Lo que yo digo es: “Un momento. Esa llamada masa está constituida por millones de ciudadanos, y cada uno de ellos es responsable, autónomo, crítico, cívico, virtuoso”. Por eso he concebido la expresión de mayoría selecta, por eso hablo, en un momento dado, de la amistad o del lenguaje como ejemplos de hasta qué punto limitarse es extenderse. Limitar el propio yo no nos restringe, como pudiera parecer, sino que nos hace más ricos. Por todo eso no puedo estar más de acuerdo con que vivimos en una época donde el nosotros empieza a cobrar sentido, donde podemos ser libres juntos, sin renunciar a lo que ya hemos conquistado.
- Te refieres a superar el egoísmo, ese exceso de individualidad que es una fase gineceo, como expones en tu Aquiles, esa adolescencia perpetua...
- Sí, pero sin renunciar a ese espacio estético. Se trata de cómo educar esa libertad para poder ser libres juntos y juntos poder hacer muchas cosas. Para mí eso es muy esperanzador.
- La educación aquí es esencial. Resulta muy interesante la imagen de la piñata, que utilizas en otro de tus ensayos, para ver hasta qué punto estamos educando a las nuevas generaciones exclusivamente para que entren en la sociedad del consumo, de la competitividad, de la avaricia. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que contribuyan a crear sociedades mejores?
- Podemos volver a la idea de promover en los niños, en los jóvenes, la necesidad del viaje interior. En ese colegio ideal al que debemos tender no se trata tanto de transmitir conocimientos sino de alentar la idea del amor al conocimiento. No tengamos tanto interés en que el profesor le explique a nuestros hijos, a lo largo de un año, toda la historia de la literatura universal, sino en que despierte en él el amor a ese recorrido, a esa historia. Luego ellos ya harán lo que quieran en su tiempo libre. La escuela debe ser el lugar en el que se transmita la pasión por el conocimiento, más que el conocimiento mismo, y también un espacio de convivencia, donde se aprenda a convivir. En cuanto a la universidad, ya lo decía antes. Tiene que formar a profesionales capaces de crear productos que tengan precio, pero también a ciudadanos críticos, reflexivos, que hayan hecho el viaje interior y que sean conscientes de su dignidad sin precio.
- También hablas de cómo aprender que somos mortales.
- Sí. Yo distingo entre la muerte y la mortalidad. Se trata de tener presente que somos mortales, de adquirir esa conciencia. No sé si esa es una labor de los profesores, de los colegios. Es un asunto que tiene que ver con lo que decía antes, con la filosofía. Hay que ir creando ese lenguaje que la gente, las distintas generaciones, han de tomar prestado y han de poner en circulación.
- Pero las humanidades, la filosofía, cada vez están más menguadas en los planes de estudio.
- A veces siento una cierta resistencia a ese exceso de responsabilidad que la sociedad carga sobre los planes educativos y administrativos. ¿Realmente es tan importante una hora más de literatura? ¿De eso va a depender el futuro de las humanidades, de la dignidad y de la ciudadanía? No sé si les estamos atribuyendo un exceso de responsabilidad a los planes de estudio, que ojalá estén bien hechos, sean equilibrados y respondan a la pluralidad de las disciplinas de nuestra época. Pero pensar que esas directrices, aprobadas por la burocracia administrativa, van a ser la solución a todos nuestros problemas me parece demasiado. No creo que un poeta nazca por las clases de historia de la literatura, o un filósofo por las de historia de la filosofía. Yo no lo he vivido así. Se trata de un amor, de una vocación, que acaba prendiendo en ti.
“Una lectura puede modificar nuestra manera de situarnos en el mundo”
- En tu trabajo filosófico hay un gran apoyo en la literatura. Constantemente recurres a novelas, a protagonistas de la ficción que tomas como ejemplos de conductas, de circunstancias... ¿Crees que la literatura tiene un efecto transformador en la vida?
- Sí, absolutamente. En primer lugar considero que lo verdaderamente importante en este mundo depende del corazón humano. La economía, a la que tanta trascendencia otorgamos, es la disciplina por la cual se utilizan los recursos para satisfacer las necesidades humanas básicas, pero pocas veces se pregunta cuáles son esas necesidades, cuáles son esos deseos que nacen del corazón y que tienen que ver con los pensamientos, con los sentimientos. Todo esto nos lleva a que, al final, la economía entera depende de la poesía. Y tirando del hilo del carácter transformador de la literatura, podemos preguntarnos: ¿Por qué las novelas del siglo XIX fueron tan transformadoras? Pues porque nosotros asistimos al destino de Ana Karenina o de un individuo cuya empresa quiebra en las novelas de Dickens y sentimos que el tratamiento que la sociedad le está dando a esa mujer o a ese pobre y pequeño empresario es injusto. Eso puede generar en nosotros un sentimiento de injusticia social. Eso educa nuestro corazón y ese corazón, más educado como consecuencia de la novela o de la poesía, genera actitudes que hacen que determinadas cosas nos parezcan mal y que incluso, al final, acaben canalizando en demandas y generando leyes. Es conocido que las novelas de Dickens produjeron un cambio legislativo en el tratamiento del deudor que quebraba, hicieron reflexionar sobre si debía o no ir a prisión una persona que solamente tenía deudas. Hoy no se admite la prisión por deudas, en el caso de que no haya delito. Pero en el pasado fue así. ¿Qué sucedió? Pues que hubo un momento en que la sociedad se dio cuenta de que era injusto y a eso ayudaron las novelas. La literatura transforma la mirada hacia las cosas, esa nueva mirada produce demandas y las demandas dan lugar a transformaciones en forma de leyes, de costumbres, de actitudes. Y a nivel particular una lectura puede modificar nuestra manera de situarnos en el mundo. Por tanto no es que piense que la literatura tiene importancia, sino que creo que al final es lo único que importa. La política, la economía, y todo lo demás, dependen del corazón humano, y ese corazón se alimenta de la poesía, de la literatura.