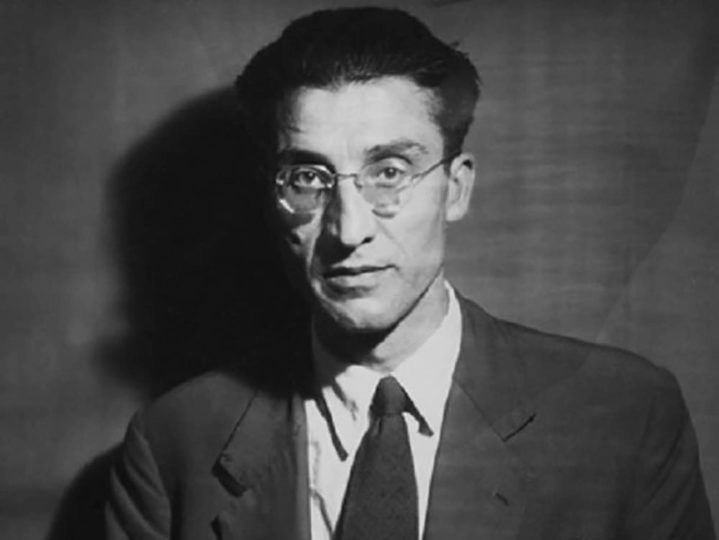Era julio, a mediados de mes, mitad del verano, en medio de ninguna parte. Aquí está ahora mi refugio. Para unos, el sur; el norte para para otros. ¿Dónde quedó el hogar? Este lugar cerrado y minúsculo me sobra y basta. Nadie me conoce, nadie viene a dar la lata. A solas con mi asesina he venido a morir la última muerte.
Tiene nombre, fases definidas, numeradas y etiquetadas. El kit que la acompaña incluye un pastillero semanal de siete colores que chillan con solo mirarlos, más veintitrés prospectos en letra menuda, uno por cada píldora que meto en la boca a diario y que, tan pronto como la curiosidad agarró la lupa y comenzó a leer, recibió en castigo su dosis de espanto. Y no porque aquellas hojitas estuvieran escritas con más ambición que estilo, que también; no porque las cuartillas fuesen en toda regla un pliego de descargos (la responsabilidad es siempre un tema de otro); fue precisamente al caer en el apartado de los posibles efectos secundarios cuando mis temores quedaron fundados y fundidos o todo al mismo tiempo. Poetastros de laboratorio bajo el influjo de alguna droga ilícita, sin duda, en una serie de composiciones perturbadoras, hacían alarde de auténtica crueldad. Y como no quisiera restarles el mérito que merece su lírica y, sobre todo, porque no me gustaría quedar por mentirosa, traigo a colación algunos títulos: Oda al vómito; Soneto a la escara; Décimas al regusto metálico; Réquiem por el caer de uñas y dientes; Canto a la insuficiencia respiratoria; Romance al coma o Epigrama al estreñimiento.
Lo cierto es que los poemas eran buenos. En especial, el último, aunque a la postre, tratando de suavizar lo feo del asunto, a mi modo hice una interpretación baudelariana más o menos de la manera siguiente: Recibe nuestro más cordial saludo a Paraísos artificiales. ¡Hipócrita yonki, mi igual, mi hermana! Ahora que estás podrida, aliviaremos tu sufrimiento. Lenta, gradualmente y, con tu consentimiento, procederemos a suspender las funciones vitales.
“Esto es lo que hay. Más nada”, decía sin resignación, sin apuro escondido en el timbre, ni lágrimas en el tono que la obligasen a bajar la cabeza, sin la menor sospecha de duda, de ira o de hastío, siquiera los momentos alegres conseguían cambiar el brillo a su voz. Ella deslizaba estas frases cuando creía haber contado lo necesario. “Esto es lo que hay. Más nada”. El carácter de la más joven de mis tías, al igual que su dignidad, se había rebelado contra el vasallaje que imponen los afectos. Si existió un punto frágil en su talón, si fue herida o colmada de ilusiones, ella lo mantuvo en secreto, bajo llave, junto al ajuar guardado en el baúl, el que nunca llegó a estrenar como una novia. Era la Mujer-Montaña contra diez mil enanos, con el aire desenvuelto de quien tiene la mente despejada y solo confía en sí misma. “Esto es lo que hay. Más nada”.
Los sábados eran días de mercado. En los recuerdos que conservo de la primera parte del mundo hay una cocina ciega de ventanas. La bombilla asmática trabaja a tirones gracias a un motor de gasoil que, a todas horas, se queja desde el cuarto de la azotea. Una luz cirrótica nos convoca a las tres alrededor de una larga mesa rectangular que entonces me parece larguísima. El caldo de pollo está al fuego desde el alba. Veo la escena como ahora la mano va deslizándose sobre el papel y deja una baba de signos.
Así, levantando cejas y hombros, deshacía los nudos de su moquero por donde escapaba el tintín del metal que rodando caía sobre la mesa. Por los huevos, esto. Por las coles y las alcachofas, esto. Desde la otra punta, la abuela y sus ojos de ratón bailaban sobre la superficie en la que mi tía hacía las cuentas del pobre. Envuelta en un silencio que olía a hierbabuena, en luto severo de cuello para abajo desde… Quién sabe cuándo, mi abuela callaba y miraba con sus dos bolas vivas y brillantes. Del fondo del cesto ya vacío, saltaba al puñado de perras, una por cada dedo de una mano, obligadas a alimentar el hambre de doce, tres veces al día. “Esto es lo que hay. Más nada”.
Mi tía que nunca leyó a Hegel o a Schopenhauer, ni por asomo escuchó hablar de un tal Nietzsche, me enseñaría más sobre el significado de la existencia que todos los libros de quienes consideré maestros durante aquella edad difícil en que trataba de aceptar el cuerpo que me había caído en suerte. Esa imagen casi completa en sus formas, la mujer en la que me había convertido, me acompañaría desde entonces en mis salidas al mundo. No, no fue a esa edad cuando recogí el testigo de su herencia. Antes de que maduraran sus palabras en mí, las que sin saberlo, ella lanzara al espacio con la potencia de una pelota vasca y que, medio siglo después, yo recogería con mi guante trenzado; antes de que eso sucediera, como todos, tuve que aprender a vivir, a tocar fondo y, a la vida verle el culo varias veces. Conocer el revés del derecho. Y renacer muriendo. Como todos. Filósofa pura fue mi tía. “Esto es lo que hay. Más nada.”
Ya sé, ya sé. Me he dejado llevar, y me fui hasta Úbeda. Pero, no lo considero un defecto. Al contrario. Las desviaciones enriquecen el viaje. La verdadera historia está escrita en las cunetas de caminos de barro, en los senderos escarpados que recorren los cerros, los que atraviesan fronteras. Además, dado el poco tiempo que tengo, haré cuanta digresión me dé la gana. Digressio, luego existo, dijo un racionalista en francés y, hasta hoy, no hay quien lo haya puesto en duda.
Y esperando a esa nada, las otras ocupaciones han quedado pendientes, interrumpidas, vacías de significación. El tiempo es indivisible. Día y noche, una sola patria. Lluvias entreveradas de sol, celajes entreverados de luna. Se extraviaron los relojes. Y en el impasse, me siento sobre este banco de pino en forma de herradura, junto a la ventana de mi habitación. No he puesto cortinas y las contraventanas están siempre abiertas. Desde este mirador en el que me imagino viajando en el compartimento de un tren de hace dos siglos, paso las horas contemplando el jardín que crece sin dueño.
Un día de julio, a mediados del verano, tan reciente que incluso pudo ser ayer, el alba me alcanzó antes que a otros. En el despertar de la luz, cuando esta alumbraba el preludio de lo que aún estaba por suceder, el naranja cúrcuma se desparramó sobre los pezones de la higuera, emborrachó el parloteo de los pájaros; el rocío comenzó a entibiarse y en el aire se evaporaba el olor a tierra. Yo me sentía exhausta por culpa de mi compañera de vigilia, esa estúpida cotorra, la conciencia, por lo que abandoné mi puesto y me fui a dormir.
No serían más allá de las ocho. De pronto, unos golpes secos, imperativos, venidos del exterior. Alguien aporreaba la puerta. Fue al abrir los ojos que me topé con la Comedia de Dante. El libro lo tengo sobre la mesita de noche por si me entran ganas de rezar los pecados de mi propio infierno, el que continúa escribiéndose en un solo renglón. Tres nudos gordianos en busca de un desenlace aunque en mi caso, sin Virgilio que me guíe ni Beatrice que me salve. En sí mismo el cuadernillo carece de valor. Trufado de dudas desde el comienzo y, entre palabra y palabra, abundan las contradicciones. Cuántas veces no habré pensado deshacerme de él. Romperlo en dos mitades, hacer jirones las hojas. Desaparecerlo, vaya. Terminar de una maldita vez con esa maldita línea. Pero no sale de mí. Falta lo que falta. Un final abrupto sonaría artificial, una cerradura fácil, en mi opinión –que yo por boca de otros no hablo–. Más fruto del cansancio y de las prisas, por la urgente necesidad de rematar la trama, visualizar sobre el papel ese grafo radical, sin máscara, concluyente, callado, humilde, apenas visible, liberador; el último punto.
Y es que para quien no ha hecho más que escapar en círculos concéntricos mientras sembraba incendios a su paso, argumentándose en circunloquios, negándose a voltear la cabeza para contemplar cómo se derrumbaba entera la casa al tiempo que mataba el amor y alumbraba la culpa, tal vez, y solo tal vez, después de tanto daño y tanta ruina, lo único que le quede sea tapiarse los labios para no vomitar el grito, aguantar el aliento en los puntos suspensivos, girando a tientas hasta alcanzar el límite de la última vuelta donde el vocablo enmudece porque ya nada vale. Quizás, y solo quizás, el silencio se haga oír hasta que nos estallen los tímpanos. Silencio. Silencio. Silencio. Tiempo de salvación. Porque estoy hablando del oficio de la escritura. ¿De qué si no? ¿Hay algo más, acaso? Este dolor y yo, antiguos amigos, mirábamos sin ver, fundiéndonos con la noche tuerta, peluda de demonios que poco a poco iba acercándose a su destino. Un gorrión dio el aviso: ¡Es de día! ¡Es de día! Obediente, el pensamiento dejó de darle a la lengua y me llevé los huesos a descansar un rato.
¡Qué mal despertar! El destino llama que te llama y el averno de Dante junto a la cama…Experiencia que le deseo solo a tres personas en este mundo. Los golpes eran graves, en serie de tres, sonaban como el exordio de la Quinta sinfonía. Tan desacostumbrada estaba al ruido que hasta el cráneo empezó a dolerme.
¿Será la Parca o también hoy hará fiesta conmigo?, me pregunté.
Sea quien sea es en extremo pertinazzz. El espíritu de mi padre detuvo la punta de su lengua contra las paletas. Si no llega a ser por esa afición suya a jugar con palabras muertas, no le hubiera reconocido. Me contagió su amor por lo inútil, mi padre.
Qué fortaleza en los nudillos, cuánta rotundidad en el golpe, qué obstinación. ¡Ya voy, ya voy! ¡Un poco de paciencia, por favor…!, dije en voz alta. ¡Con una pobre anciana!, ídem en voz baja. Me di risa. Reí entre dientes. ¡Ay! Pero, ¡qué bueno reír! Si es que la cosa tiene chiste. Ay, ay, ay, carajo. Graciosa que nació una...De quién heredaría el sentido del humor. Palabradas…, qué vergoña… En este mal hábito, no fui tu ejemplo. Calla, calla, padre…Temprano para empezar a pelear.
Me calcé las gafas y las zapatillas. No atinaba con las mangas de la bata. Me la eché a los hombros. Con el equilibrio fuera de su sitio, la cara en desorden, y una sensación de que el día venía de nalgas, me encaminé hacia la puerta. En el último momento se me ocurrió agarrar el paraguas. Tiene una larga punta de metal que incluso a mí me da respeto. Y así, con el arma en ristre, abrí la puerta a traición. Si el llamador pertinaz venía con pretensiones de un Raskólnikov de medio pelo, se le cayeron todas al piso del susto que se llevó.
Era guapo, era joven, le supuse además inofensivo, aunque no se hubiera peinado, llevase la camisa blanca del uniforme sin planchar, por fuera del pantalón, y las zapatillas necesitaran un lavado. Al menos su cuerpo desprendía un perfume reciente a jabón.
Me tranquilicé. Él, no. En gesto de paz, arrié las velas y regresé el paraguas a su sitio. Aún así, inseguro, el chico retrocedió un par de escalones.
—¿Qué maneras son estas de llamar, jovencito? —pregunté mirando a mi interlocutor por encima de la gafas, de la misma manera en la que años ha, despachaba a los lectores detrás del mostrador de la biblioteca.
—Lo siento. Me dijeron que la persona que vivía en este domicilio estaba algo sorda. Y por si todavía me quedaba alguna duda se palpó la oreja con la mano que tenía libre.
—¿Ah, sí? ¿Y quién dijo tal cosa?, ¿se puede saber? Que alguien pudiera conocer mi paradero me molestó, francamente.
—Ni idea, señora. Es lo que pone en el aviso.
—Pues que yo sepa, aquí vivo yo sola y, para mi desgracia, el oído lo tengo bien bueno.
El joven pasó por alto el comentario y fue a lo suyo. Quería hacer la entrega y largarse.
—¿Es usted bla, bla, bla? En voz alta leyó el nombre y apellidos registrados en el sobre.
—Sí, lo juro —dije, llevándome la mano derecha al hueco del pecho contrario. Entré en quirófano al día siguiente de firmar el divorcio. Ambos tumores resultaron malignos.
Me entregó el paquete. Por la caligrafía supe en seguida quién era. Sentí arcadas de agresividad.
—Pero, !¿qué mierda querrá ahora?! —dije.
El repartidor no disimuló su asombro. Y, a este ¿qué le pasa? ¿Es que tengo pinta de ser la bruja de Hansel y Gretel, o qué? Intenté alejar el mal genio. Siendo justos, el chico no tenía culpa. Él no era el enemigo sino el mensajero. En ese momento, lamenté no haberme tomado antes el café del desayuno, le hubiese ahorrado mi aliento a cloaca. Mucho tendría que aguantar todavía la criatura. Algo infantil merodeaba en él. Podría tener la misma edad. Mi hijo cumple treinta y siete el quince de septiembre. En alguna parte estará, pensé. Que tenía que firmarle, dijo. Tal vez tuviera pareja, un bebé en camino y, a la vista de lo que se le venía encima, trabajara como un esclavo. La vida, ninguna bobada, dijo aquel. Volvió con la firma dichosa. Esta vez, impaciente y a un volumen realmente fuera de lugar. La gente no entiende qué es la vejez.
—Oiga, joven, es usted un impertinente. Me encuentro a medio metro y, vuelvo a repetirle, por si no me entendió, que oigo crecer la hierba. A ver, dónde tengo que firmar.
—Sobre este cacharro—. Señaló la máquina y me ofreció un palillo de plástico.
Es zurdo, pensé, como mi hijo.
Es zocato el zagal, como el nieto.
Hice un garabato. Con mucho gusto le hubiese dibujado una casita con un sol barbudo, eso le pintaba a mi niño en la pizarra mágica. Reparé en lo delgado que estaba. Mi hijo también era un fideo, y muy alto. La espalda ligeramente en curva, los hombros hacia delante para soportar mejor su complejo delante de sus compañeros.
Arrojé el paquete al suelo, y con la punta del pie lo hice a un lado, hacia la pared. El chico me miró con lástima. Sé muy bien que no era a mí a quien compadecía sino al decrépito rabioso en el que podría llegar a convertirse. Egoístas que son, los jóvenes.
—Son libros —le expliqué para su tranquilidad—. Cuesta romperlos, aunque la mayor parte arden de maravilla.
—¿Vas a quemarlos? Hasta me convenció de que su inquietud era sincera.
—Puede —dije. ¿Por qué iba a mentirle? — Los libros no son ignífugos, Mijaíl.
—Me llamo…
—¡Shhh! — interrumpí. Cerré los ojos y el dedo índice selló mis labios—. Nunca, nunca, nunca —dije, agitando las manos en el aire—. A un desconocido jamás le digas cómo te llamas. ¡Tomaría tu nombre en vano! Estoy segura de que tu madre te lo ha repetido hasta el aburrimiento. Pero tú…, me parece…
—Yo no tengo vieja —contestó—. Soy huérfano, de Santa Ana.
Un breve silencio se interpuso entre los dos. He de admitir que, en ese momento, fui yo la sorprendida. Claro que si buscaba ablandarme, daba en hierro frío.
—Créame —dije—, vale más vieja por conocer que vieja mala conocida.
Arrugó la frente durante unos segundos. Abrió la boca. Una carcajada estalló en el aire. Me gustó el color de su risa. Azul, límpida, ingenua. Pensó que le hablaba en broma, el muy tonto. Hace mucho me quedó claro. Con mis semejantes me comunico mal.
Ya se disponía a marcharse cuando le dije:
—Espera un momento, Mijaíl o como te llames.
—Bueno, pero es que voy con el tiempo justo…
Le hubiera invitado a pasar al recibidor, a que esperara cómodamente sentado. Le hubiera acercado la mejor silla de toda la casa. El problema es que el único asiento que tengo está en mi alcoba. Y tal y como están los tiempos, mejor no dar pie a equívocos. Además, a saber en qué lugares se habría sentado el pantalón que llevaba. Resolví el problema dejándolo en el mismo lugar, aparcado en la puerta.
Fui a la cocina, me lavé las manos y me coloqué un par de guantes de cirujano. Cogí el cuchillo largo de sierra. A punto estuve de interpretarle una escena. No seas tonta de capirote, niña. Mi padre tenía razón. En lo que canta un gallo, prepararé un bocadillo de jamón con tomate, al que le añadí apenas un chorrito de aceite, y lo envolví en una servilleta de tela. Después abrí el cajón para coger la bolsa de la merienda que mi hijo se llevaba al colegio. Metí el bocadillo. De haberla lavado tantas veces con lejía, el blanco de la tela se había amarilleado. Le gustaba el jamón serrano y el chocolate. Era un niño precioso, de ojos negros, cabello rizado, negro como la tinta, un angelito. ¡Cómo le gustaba regalarme besos y abrazos! Qué felicidad, el color de la infancia. Mi niño se ponía como loco con el jamón. El amarillento de la tela, como otras tantas cosas, ya no tenía remedio.
Exprimí dos naranjas. No sabía dónde servir el zumo para que se lo llevase puesto. Al final lo vertí en un vaso. Me quité los guantes. Entré en el dormitorio a por el monedero. Cogí el billete y lo guardé en el bolsillo de la bata. Regresé a la cocina y me lavé las manos. De nuevo me puse los guantes, tomé las viandas y reaparecí frente a él. Le ordené que se tomara el zumo en el momento.
—Las vitaminas se evaporan rápido —dije.
Obedeció como un niño. En seis buches bebió el líquido de dos naranjas. Me entregó el vaso con un gracias. Escudriñé el fondo.
—Aquí quedan tres gotitas de sangre —protesté.
Apuró el contenido hasta el final. Quedé conforme. A continuación le tendí el bocadillo.
—El almuerzo —expliqué. La propina la reservé para el final—. ¿Tendrá suficiente para lo que queda de semana?
Miró el billete. Sus pestañas oscuras pestañearon tres veces. Reaccionó entre sorprendido y escéptico. Esta vez su risa llegó rozándome la mejilla como un beso. Poco me faltó para echarme a llorar.
—Eres muy amable —. Continuaba con el dichoso tuteo.
—No se fíe de las apariencias —dije—. Soy de las peores. Volvió a reír. Volvió a tomarme por chistosa.
Mi pie derecho tropezó con algo y perdí el equilibrio. A punto estuve de caer por culpa del sobre. En la distancia, Pandora y su caja de tormentos consiguieron aguarnos la fiesta. Mi antiguo resentimiento volvió a traicionarme y habló por mi boca:
—Bueno, chico, te he dado de beber, te he regalado un bocadillo y dinero para chucherías. ¿Qué más quieres, lindo cuervo? ¿Mis ojos? ¡Ni que fueras mi hijo! —dije, en un tono cortante.
Fue fácil. Herirlo fue fácil. La sonrisa desapareció, se puso rígido y me dio la espalda. Mejor así, pensé, de nuevo extraños, sin debernos nada.
Comenzaba a descender las escaleras cuando se detuvo en el tercer escalón. Se giró y alzó la vista, buscándome. Le habían salido manchas rojas en la cara.
—Espero se mejore de lo suyo, señora —dijo, palpándose la sien—. Y, por cierto, me llamo Joaquín.
Reanudó la marcha. Vi cómo desaparecía. Un terrible vacío me atravesó el cuerpo de lado a lado. Se me hizo insoportable. De nuevo la vieja agonía del fracaso, aquel amor que devasté tras mi huida. Como pude salí al rellano. Agarrándome con fuerza al pasamanos, asomé la cabeza por el hueco y grité:
—¡Joaquín, espera! ¡Por favor! ¡Espera, hijo! No sabía cómo retenerlo. ¡Solo quiero saber si...! ¿Volverás? ¿Vendrás a visitarme algún día? ¿Podrás perdonarme? ¿Podrás perdonarme, Joaquín? —Fue lo último que pregunté.
Sus pies se alejaban a toda prisa, de dos en dos bajaron los cuarenta y nueve escalones.