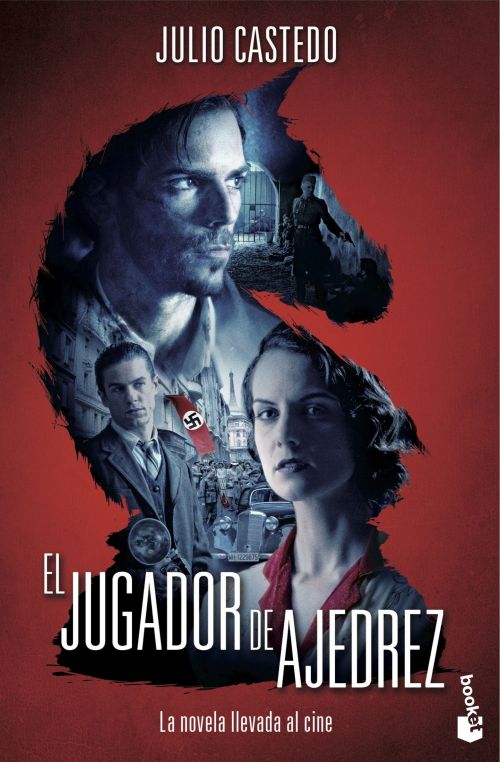Hace cuatro años publicó un punto de inflexión llamado La ridícula idea de no volver a verte (2013). Con aquel libro fundó una etapa que es en la que se encuentra. Decía allí que sólo siendo absolutamente libre se puede bailar bien, hacer bien el amor y escribir bien, “actividades todas ellas importantísimas”. De seguido cuestionaba si lo estaba siendo en ese momento y respondía que no. Le siguieron El peso del corazón (2015) y, ahora, La carne (2016).
Saluda y bebe un trago de agua. “Totalmente libre puede que no llegue a ser”. Parece nerviosa pero es imposible: para ella hacer entrevistas debe de ser como para Penélope hacer jerséis. Verbalmente es capaz de lanzar el córner y rematar de cabeza. Sabe qué quiere decir y cómo, no hace falta que nadie le dé pie. Y sabe, sobre todo, que la libertad es un don que no se halla entre las cosas sino muy por encima; en eso se parece a la claridad. Dice que está más a gusto que nunca, y vuelve a beber.
-¿Por qué es tan difícil la libertad?
-Porque nos borra. Decía Julio Ramón Ribeyro que una novela madura exige la muerte del autor, no literalmente, claro. Habla de la muerte del yo, de su desaparición. Debes dejarte atravesar libre y totalmente por la novela.
- Lo importante no es controlar la vida sino dejar fluir el arte.
- Mientras lo estás practicando, sí.
- Usted convierte la expresión de manchar folios, tan material, en una ascesis.
“Escribir es un camino zen”
- Puede parecer exagerado, no lo es. Diría que escribir es un camino zen. Últimamente me he liberado hasta de las expectativas de escribir una buena novela. Ello forma parte del camino de la libertad –del irse borrando-.
- ¿Usted cree que sus lectores entienden esto?
- No tienen por qué. Su punto de vista no es el mío.
- Si se borra y desaparece, será para aparecer de otro modo. ¿Hablamos de consciencia e inconsciencia?
- Totalmente: la libertad tiene que ver con dejar circular el inconsciente. Las novelas nacen del mismo lugar que los sueños.
- Y usted se coarta.
- Todo el rato. Desde pequeña, mi visión del mundo ha estado marcada por una parte muy racional [subraya el adverbio, y traza una línea horizontal imaginaria con la mano]. Por otra parte, he sido una loca. Lo que la gente entiende por realidad a mí me parece un empequeñecimiento de lo real. Lo mensurable limita y empobrece. La realidad incluye fantasía y delirio -el nazismo fue un delirio que cambió el siglo XX-. Para mí ha estado claro desde siempre.
¿Desde siempre? Su narrativa ha cambiado en cuatro décadas, no cabía ser de otro modo. Empezó a trabajar con 19 como periodista, nada más entrar en la facultad. Eran los años últimos del franquismo, donde “ibas a pedir trabajo y te decían que no contrataban mujeres. Podían hacerlo. No estaba prohibido. Para ser aceptada, manifesté un lado hiperracional. Discutía de tú a tú con los tíos”. Es decir, guardó la parte onírica, o, tal vez, sólo la dejaba entrever en su faceta más privada. Cuenta en La estúpida idea…: “Era difícil que te tomaran en serio siendo mujer; en consecuencia, había que parecerlo más bien poco. Había que mimetizarse (…) vivíamos y follábamos como hombrecitos (…) las fantasías eran vagarosas tontunillas de mujer. Por eso mis primeras novelas son todas realistas, y sólo pude comenzar a liberarme de esa represión o mutilación mental con mi quinto libro, Temblor, en 1990”. Contaba casi 40 años.
“En periodismo hablas de lo que sabes y, en ficción, de lo que no sabes que sabes”
- A desembarazarse de esa pulsión de realidad, ¿le asiste un alejamiento del periodismo?
- Al comienzo, no, ahora sí estoy harta de ser periodista. He aprendido y, sobre todo, conocido muchos mundos, no sólo geográficos. Ha sido un oficio estupendo pero un oficio, y no hay nadie que trabaje más de cuatro décadas en lo mismo sin cansarse. Pero para escribir bien novela no necesité alejarme de él. El periodismo escrito es un género literario, no el que se ejerce en radio y televisión, pero el nuestro es igual a cualquier otro, y capaz de la misma altura. En periodismo estás hablando de los árboles y en ficción intentas hablar del bosque. Son niveles distintos. En periodismo hablas de lo que sabes –te documentas, preguntas, entrevistas,…-, y, en ficción, de lo que no sabes que sabes.
- No sabe que sabe… pero acaba sabiendo. Ofrece referencias puntuales.
- En ficción, la documentación es súper peligrosa. Hay grandes novelas lastradas por un exceso de este tipo. Lo mismo que la consciencia, puede tumbar un proyecto. Sí cabe con mucho cuidado y en escenarios concretos. Historia del rey transparente (2005), ambientada en el siglo XII está muy documentada en apariencia, pero el proceso fue inverso: me dio por leer un par de años Historia Medieval, y no sólo Historia: Chrétien de Troyes, los Lais de María de Francia, cosas de ese tipo. Fruto de ello, se me ocurrió la novela. La documentación se hizo carne.
“Cada vez practico una literatura más mestiza”
-Me refería más a una documentación no implícita, a esas adendas que sitúa en varios libros. En El amor de mi vida cada uno de los 45 relatos va seguido de una bibliografía [en total, cientos de referencias]. En El peso del corazón recomienda “vivamente” al lector el documental Hasta la eternidad (2009), de Michael Madsen, sobre Onkalo. En otros volúmenes informa hasta de qué personas le aconsejaron qué títulos durante el proceso de escritura.
-Ah, bueno… esa información es complementaria y se debe a que me gustan los híbridos. Cada vez practico una literatura más mestiza. Somos hijos de nuestros padres y nuestras madres literarios, que, en nuestro caso, han roto las paredes del mundo. La novela de hoy intenta reflejar la realidad, y yo la veo mezclada de fantasía y divulgación. En el XIX escribían ¡con tantas limitaciones! Novelones maravillosos, pero propios del siglo XIX. Un escritor tenía tantas deudas convencionales contraídas que, si escribía en primera persona, se veía obligado a añadir: ‘He encontrado este manuscrito en la biblioteca de mi abuelo’. En caso contrario, el lector no lo entendía.
-Pasa en el Quijote: Cide Hamete Benengeli.
-El Quijote fue rompedor. Gracias a todos los ejemplos habidos desde entonces, podemos hacer lo que nos da la gana, es una maravilla. De la unión de lo fantástico y lo real sale la Realidad. Cervantes fue el primero en darse cuenta. Lo que él hizo repercutió en todos.
Hay, pues, una trabazón entre lo que dan unos y reciben otros, aunque los segundos no sean los destinatarios prioritarios de los primeros. Esta es una idea presente en su obra entera, en primer plano o de tapadillo. En el caso de Cervantes y los escritores contemporáneos, positiva. Si hablamos de energía nuclear [Onkalo es un cementerio finlandés de residuos], negativa. Leyendo a Montero da la sensación de que hasta el mal humor de un sidneyés al levantarse por la mañana repercutirá sobre la atmósfera nocturna de Madrid. Sensación compensada por la sonrisa de hoja perenne que profesa y que invita al aliento.
[“Lo que Fieldman venía a decir es que todo lo que hacemos repercute en los demás. Si cometemos actos malignos, malignizamos el mundo (…) Hay toda una serie de investigadores que sostienen que los seres vivos se influyen entre sí por medio de unos campos de fuerzas que reciben diversos nombres: campos biológicos, o posicionales, o morfogenéticos… por ejemplo, según Rupert Sheldrake, los seres vivos están interrelacionados por un campo mórfico que hace que los actos individuales de las criaturas repercutan, o resuenen, como él dice, en las demás criaturas de la misma especie”. Instrucciones para salvar el mundo, 2008]
Los autores están conectados, asimismo los géneros. Fruto de su afición por la mezcolanza, en 2011, Alexis Grohmann, de la universidad de Edimburgo, la incluyó en Literatura y Errabundia, libro centrado, además de en ella, en Javier Marías y Muñoz Molina. Le agrada la definición, escritora errabunda, “eso es ser libre también”, habla rauda como un tren pasando por un túnel. La carne incluye biografías, otra debilidad, sobre todo de escritores y artistas. Montero incluye fragmentos de vidas de malditos, “todos reales menos uno, no vamos a decir cuál”, y todos extraordinarios de increíbles. La protagonista, Soledad, se mira en ellos como ante un espejo. Culta y reconocida en su profesión, no pocas veces se ha sentido marginada, al borde del abismo, “un monstruo”, afirma, igual que Adam, el gigoló al que contrata para dar celos a un examante. Igual es cierto eso de Satoshi Kanazawa: los inteligentes hacen todo mejor excepto las cosas prácticas y terrenales tales como encontrar pareja, educar a un hijo y hacer amigos. El resto de energías Soledad las gasta en la exposición que le han encargado en la Biblioteca Nacional sobre los aludidos. En un momento, da cuenta de ella y explica: “Ser maldito es saber que tu discurso no puede tener eco porque no hay oídos que lleguen a entenderte. En esto se parece a la locura. Ser maldito es no coincidir con tu tiempo, con tu clase, con tu entorno, con tu lengua, con la cultura a la que se supone que perteneces. Ser maldito es desear ser como los demás pero no poder. Y querer que te quieran pero sólo producir miedo o quizá risa. Ser maldito es no soportar la vida y, sobre todo, no soportarte a ti mismo”. Se está definiendo a sí. Tiene sesenta años. Ha encontrado una vía de escape en el sexo, pero no ha conocido el amor y teme morir sin hacerlo. La novela dice sin decir que, además de saber desear, hay que saber querer. Entretanto, Soledad se aferra al sexo, que puede consolarte “o volverte loco, liberarte o humillarte. Ayudar a que una relación tóxica se cierre como una argolla, o a hacerte revivir. El sexo puede ser absolutamente todo”. Vuelve a servirse agua. La libertad es interior, pero termina contaminándolo todo, la vida entera, y, en los escritores, la obra; existe aquí y refracta allá. La de Rosa Montero tiene que ver, además, con cierta comprensión inalcanzable para la niña de doce años que cree ser. La madurez no se alcanza ganando edad, sino perdiendo miedos. La última es la novela que con menos ataduras ha escrito.
“La gente carga el amor de cosas que no son”
-La actriz Gwyneth Paltrow dice que el sexo es su mejor truco de belleza [a Montero se le escapa una risa]. ¿Lo ligamos demasiado a los sentimientos? La Paltrow, por ejemplo, no tiene pareja. Igual por salud, deberíamos unirlo menos [ahora reímos los dos].
-Me parece, en efecto, que el sexo sin amor cabe. Incido porque hay mucha gente incapaz de reconocerlo. También le digo que hacerlo no implica practicarlo todo el día. Se puede asumir dentro de una responsabilidad. Si no, te pasa como a Soledad. Lo que quiero decir es que el sexo está mitificado y, cuando mitificas algo, puede convertirse en germen de conflicto. Su presencia es importante, no desmesurada. Pero, allá cada cual, oiga, que tener pareja es complicado, todos lo sabemos. Lo que me apena es ver parejas que funcionan, e igual llevan quince años y, después de una infidelidad, tiran todo por la borda. No tiene objetivamente esa importancia. No la tiene. La gente carga el amor de cosas que no son.
-¿Está demasiado moralizado?
-Por completo. Lo hemos trascendentalizado. Existe el sexo por el puro placer, ¡y qué maravilla!
-Aunque unido al amor...
-… es más entretenido [ríe, malévola].
-¿Sólo entretenido? [río ahora yo]
-Más excitante. Mucho mejor.
-Y conduce a otra dimensión.
-Cómo no: cuando estás de subidón pasional-afectivo-fusional eres eterno. ¡Eterno!
-¿Nos puede enamorar el sexo? He leído que durante su práctica se liberan oxitocina y hormonas que generan lazos afectivos. Igual puedes empezar por el sexo y quedarte prendado.
-Es una propuesta interesante. No me cabe la menor duda de que el sexo es una vía de conocimiento de primer orden, al nivel de cualquier otra -una conversación profunda, por caso-. No a la primera, pero sí una forma rápida y efectiva de conocer una parte muy íntima del otro, y no hablo de la desnudez, sino de su manera de ser. Y, como es una forma de conocer al otro, claro que puede serlo de enamorarse. Igual que puede ocurrir en una de esas conversaciones durante las que algo hace clic. Pasa poco, pero pasa: estás hablando con alguien, un compañero de trabajo, al que durante tres años no prestaste atención y, un día, tomando una copa de la oficina, en una esquina os ponéis a hablar, y tras una hora de intimidad, le empiezas a conocer por primera vez. Pues, en el sexo, igual. Es una oportunidad.
-En La carne, igual que en otros trabajos, junto al erotismo está la muerte. Hablar de ella, ¿es un signo de vitalidad?
-[por primera, y única vez, la respuesta no es inmediata] No lo sé. Lo que sé es que hablar de ella debería ser lo más normal. A veces me preguntan por qué escribo sobre la muerte. ¡Pero cómo no voy a escribir sobre ella! Me dejan pasmada. “Tú no te mueres, ¿no?”. [incrédula]
“No alcanzaremos cierta serenidad sin haber llegado antes a un acuerdo con nuestra propia muerte y con la de los demás”
-La historia de la literatura no ha dejado de hacer otra cosa.
-¡Claro! [y aguza la voz:] ¡Toda la vida está hecha contra la muerte! ¡Toda! Todo lo que hacemos, día a día, va contra la muerte. ¡Cómo no vamos a pensar en ella! Para vivir tenemos que hacer algo con la muerte, asumir su presencia. Por eso escribí La ridícula idea…, que, en realidad, es un libro sobre la vida y sobre el modo de intentar vivir más plenos. No alcanzaremos cierta serenidad sin haber llegado antes a un acuerdo con nuestra propia muerte y con la de los demás. Por eso, aunque es un libro sobre la vida, habla de la muerte. Quizá [me corrige] la pregunta que me quería hacer es: ‘Si uno piensa a menudo en la muerte, ¿puede vivir bien, o vivir mejor?’. Son dos polos. La verdad, siempre he tenido una consciencia aguda del paso del tiempo. Me recuerdo con diez años diciéndome: “Mira, Rosita, qué tarde tan bonita. Disfrútala porque en seguida se hará de noche y estarás durmiendo. En seguida estarás por la mañana en el colegio… un rollo. Y, en seguida te habrás hecho adulta: otro rollo. Se habrán muerto tus padres y, en seguida pasará más, y morirás tú”. Que no es nada aterrador porque lo que digo es: “Mira, Rosita, qué tarde tan bonita. Disfrútala”. O sea, llegamos a su enunciado: cuando eres muy consciente de la muerte, eres muy consciente de estar vivo. Sí.
-Y esa reflexión temprana, ¿tiene que ver con los cuatro años de postración que sufrió de los cinco a los nueve?
-No. Conozco a personas que estuvieron enfermas en la cama cuatro años como yo, que son directores de banco y que carecen de toda noción sobre el asunto. Mi enfermedad y mis pensamientos proceden de un mismo origen, que es otro.
-¿Romanticismo? [reímos porque fue tuberculosis lo que la postró; la misma enfermedad que acabó con la madre de Marie Curie, de quien se ha ocupado literariamente]
-No. Las enfermedades tienen un factor sicosomático. El cuerpo dice cosas de ti. Es elocuente.
-¿Lo deja ahí?
-No estoy en un diván de analista.
Posiblemente como reacción a un momento de cambios profundos en el mundo, convivimos con un rearme de la edad entendida como algo positivo, y el cinismo entendido como algo protector. Se viene a la cabeza Contra la juventud, de Pablo D’Ors -aunque no contra los jóvenes, matizó-. A menudo confundimos juventud con adolescencia, aunque los dos periodos, es cierto, se comunican, a veces, luminosamente. “Es doloroso haber dejado atrás Venecia (…) Para nuestro castigo fuimos adolescentes”, dice Gimferrer en un poema de Arde el mar. Y: “Tiempo destruye a tiempo (…) Lejos anduve, lejos quedó todo”, en otro. La juventud como lugar de ideas y empuje, futura morada de nostalgias; la madurez es ir con el freno echado, desconocerse camino de la muerte, donde esperan la ceniza o los gusanos. Con el freno puedes controlar la dirección, difícilmente avanzar, y el mundo existe en tanto hay avance. El de Montero se produce hacia una escritura depurada y más profunda. Al escuchar los versos de Gimferrer, exclama, en voz baja: “¡Qué bonitos!...”, y explica que en la mayoría cumplir años delata poco más que una merma en la capacidad de seguir imaginando y jugando. “Una parte esencial de la vida es jugar. Como en el arte. ¿Se imagina a un artista viejo? Yo no”.
-“Lo que importa no es lo que se tiene, sino lo que se añora”.
-Lo dice Miguel, el matemático. Soledad envidia a Ana porque tiene juventud, vida por delante, un hijo y unos padres. ¿Qué más quiere?, da igual si le va mal en un momento. “Ser viejo era tener un pasado irremediable y carecer de tiempo para enmendarlo”. Lo importante es aprovechar la vida, tópico pero cierto.
“Escribes para aprender, y para poner luz sobre las cosas que te angustian”
-Pensamiento propio de La ridícula idea…, de El peso del corazón, de Lágrimas en la lluvia (2011)… Las conexiones también afectan a sus libros.
- Todos los escritores afrontamos continuamente las mismas obsesiones. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, y para poner luz sobre las cosas que te angustian.
- Pero cada vez de un modo: La carne no podría haber sido escrito hace diez años.
- De ninguna manera. Desde La ridícula idea… me siento en plenitud. Tanto El peso del corazón como éste se escribieron desde otro lugar.
- El propio de la libertad.
- Sí, como de vuelo.
- …y de madurez.
- Madurez, dígalo sin miedo. La novela es un género de madurez, al contrario que la poesía. Ahora escribo mejor. La carne pienso que es mi mejor novela.
-Estoy de acuerdo. Sin embargo se alude a que a partir de cierto momento el lector se refugia en biografías, ensayos, diarios, memorias… y poesía.
-Eso pasa cuando caducamos, si se muere el niño que llevamos dentro. Dejar de consumir novela es un síntoma de envejecimiento… mala cosa. De la misma manera que las arterias se endurecen, se endurece la imaginación.
-De envejecimiento, que no de sabiduría.
-De envejecimiento, que no de sabiduría. Exacto. De envejecimiento. Puro y duro.
-O sea, usted es una niña que practica un género maduro.
-Podemos decirlo así. Supongo que una cosa es sentirse joven y otra serlo.
-¿Cómo incide la cultura en el envejecimiento? ¿Libera o es fuente de escepticismo?
-¿No habíamos quedado en que envejecer no es sinónimo de hacerse sabio? La sabiduría no viene de fábrica. Únicamente la adquieres si te la curras, y emprendes el camino correcto y no paras de esforzarte… dentro de una vida, por lo demás, que no es lineal, que tiene idas y venidas, agujeros. La vida es larga y consta de muchas vidas, no todas buenas.
-Usted afirma llegarse por la cuarta o la quinta.
-Y eso me alegra porque hay estudios, varios, que hablan de la forma en u de la felicidad. La gente es feliz de joven. Sigue una bajada y la parte más baja, la más negra, coincide con los cuarenta años.
-Tiene sentido.
-Sentido… ¿hasta qué punto?... porque la vejez es una edad heroica. La debes conquistar. Decía Bette Davis que envejecer no es para cobardes.
-En El peso del corazón Bruna Husky enuncia: “Hacerte mayor es irte convirtiendo en rehén de tu cuerpo. Tú creías que tu cuerpo eras tú”. Lo dice Bruna, pero lo dice usted porque ella es su alter ego. Si las neuronas son carne, y nosotros somos ellas, confirmaremos que sí resultamos ser nuestro cuerpo.
-A ver, no sabemos qué somos, seguimos preguntándonoslo, pero sobre todo somos carne… carne eléctrica.
En más de una ocasión ha confesado saber lo que es sentirse feúcha -“En esos papeles que tocan en la familia, a mi hermano le tocó ser guapo, valiente y vago”-. Igualmente admite que no le ha ido mal. Pero que sonríe porque no le gusta cómo luce seria en las fotos. Seria o no, de cerca parece como si la escritura, o el beber agua, o el cumplir años, le rejuvenecieran; y su simpatía es contagiosa como esas pandemias que combate la OMS. Y, claro, le gustan bien parecidos. “Por qué le gustarían tanto los guapos. Por qué tendría esa maldita debilidad, esa fijación”, leemos en La carne, cuyo narrador habla de Soledad como Montero de sí misma en La ridícula idea…: “Para mi vergüenza, me gustan los guapos. No es justo, no es racional, no casa con mis principios ni con mis ideas”. Todo está conectado, pero para qué preguntar las nexos con sus personajes si atribuir al narrador rasgos del autor es de primerizos, y, en todo caso, siempre hay concomitancias: el autor es normal que se filtre en lo que escribe, sean descripciones físicas o temperamentales. Para qué preguntar, si sabemos que para confeccionar a Soledad se fijó en una conocida. Y, sobre todo, cuando nos recuerda en La loca de la casa (2003) que toda biografía es ficcional y toda ficción autobiográfica, citando a Barthes en un post scriptum que termina: “Todo lo que cuento en este libro es cierto (…), responde a una verdad oficial documentalmente verificable. Me temo que no puedo asegurar lo mismo sobre aquello que roza mi propia vida”.
-Meterse como personaje de ficción, ¿no es vanidoso?
-Al contrario. Es un juego de los míos, entre la realidad y la fantasía. En La hija del caníbal (1997) ya mencioné a una Rosa Montero escritora, pero negra y guineana. Lo primero, es normal que Soledad hable conmigo porque conoce mis ensayos biográficos. Lo segundo, Soledad no dice que Montero sea importante, al revés: la pone a parir. De igual modo, sale Ana Santos Aramburu, directora de la Biblioteca Nacional.
-¿Es posible un amor muy intenso y no caer en el patetismo –o en la obsesión, o en la locura-?
-Ya lo creo. Puedes tener un amor muy intenso, y que sea conmovedor y sano. Cosa distinta es perder el juicio, como sucede en la pasión o el amor pasional. El amor pasional, decía san Agustín, es el deseo de sentirse enamorado. No vemos al otro, nos enamoramos del primero que pasa. Amas el amor [página 29 de La carne]. Y puedes desembocar en toxicidades.
“Quedarse en la fase del amor pasional, no alcanzar el real, es un poco tonto porque es un proceso centrífugo”
-Nuestro amor, el romántico, procede del siglo XIX.
-Eso de ‘Estoy enamoradísimo’ y ‘Es mi media naranja’, es un invento delirante que te pone en contacto con tu parte más oscura y herida. La gente hasta hace poco se casaba con quien le tocaba, o escogían los padres, o por simple conveniencia. El amor romántico masivo es un invento reciente. Suele estar ligado al sexo y el sexo es animal, o sea, evolutivo. Digo suele porque el amor, incluso el romántico, o sobre todo, puede darse sin sexo. Pero si andas más o menos equilibrado, vivirás un amor pasional eterno de tres meses, lleno de frenesí, y, luego, menos mal -si no, no podrías vivir-, mirarás cómo es de verdad la otra persona, valorarás si te gusta realmente y si cabe una relación. Irás haciendo cesiones y, con suerte, se convertirá en una relación de amor cotidiana y tangible.
-Sabiendo que el delirio es ilusorio, ¿por qué hay gente que vuelve a caer?
-Porque siente apetencia por el subidón químico. El yonqui sabe que toma droga, pero el paraíso en que le coloca es demasiado grande y él es demasiado incapaz de reaccionar. Quedarse en la fase del amor pasional, no alcanzar el real, es un poco tonto porque es un proceso centrífugo. Desgraciado aquel que no lo conozca, ya que es uno de los grandes sueños de la humanidad, pero más desgraciado el que sólo conozca ese.
-Lo débil, ¿es la carne o son las neuronas?
-Las neuronas son carne [nuevas risas]. Lo que llamamos consciencia, o yo, o alma, o espíritu, o identidad, es un chisporroteo de briznas de carne sometido a sopas bioquímicas y procesos degenerativos. Débil es todo.
-Atribuimos a las neuronas inteligencia, pero da la sensación de que en ocasiones no piensan: abocándonos a amores imposibles, personas fatales, relaciones tóxicas…
-Le recomiendo Incógnito (2013), de David Eagleman. Es uno de los ensayos más importantes que he leído. Eagleman, que es neurocientífico, dice que el yo consciente es como un polizonte en un trasatlántico, una imagen preciosa. O sea: damos importancia a un elemento minúsculo en nuestro sistema neurológico, que es el que nos hace ser como somos.
-Hasta en las personas más con los pies en el suelo.
-En todas. Nada que hacer. El yo consciente es mínimo.
-¿Están dando la razón a Freud los neurólogos?
-Freud hablaba del inconsciente y estos hablan de la carne. Esa es la diferencia.
-No pequeña, pero ambos coinciden en que nuestro comportamiento no viene motivado principalmente por eso que damos en llamar racionalidad.
-Eso sí. Porque es un polizonte. Debemos atender a la neurociencia, nos enseña a conocernos de un modo científico, sin presunciones. La prefiero a la sicología.
-Bruna fue a un sico-guía. ¿Usted ha ido al sicólogo?
-Tres veces, cada una durante un año, o año y pico.
-Y, ¿después de 2009?
-¿Después de la muerte de Pablo? Esa fue la última.
-¿Cuánto le duró el duelo?
-… Duró. Al cabo de un año pensé que me vendría bien ayuda porque deseaba superarlo y por mis medios veía que me iba a costar. A mí me fue bien, pero no hay que poner normas. Si dura, que dure. Estoy en contra de establecer decálogos. Hay que tomárselo con calma. Hombre, si notas que puede ser patológico, busca ayuda, que puedes recibirla sin que lo sea. Ir a sicólogos y terapeutas de cualquier tipo me parece interesante en muchos sentidos.
“Una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí (…) La pena aguda es una enajenación. Te callas y te encierras”, dice de Curie. O de ella. O de usted, lector. Muchos acuden al sicólogo en sus libros y entrevistas.
-Llevan años detrás de una pastilla que borre los malos recuerdos. Usted se ha ocupado del tema, y mencionado que el Instituto Tecnológico de Massachusetts valora la implantación de recuerdos. ¿El dolor es malo? Lo característicamente humano, ¿no es sentir y, por tanto, ser feliz unas veces e infeliz otras?
-Estoy con usted. Por eso en Lágrimas en la lluvia hablo de un lugar en el que se borran los recuerdos, y Bruna y Yiannis se niegan a acudir. Pero conozco situaciones traumáticas. Hace veintipico años visité una fundación danesa que trataba a personas que habían sido torturadas -principalmente en Latinoamérica, pero no sólo-. Lo que intentaban allí era eliminar de algún modo recuerdos que impedían vivir. Si son dolorosos, no los magnifiquemos. Me repatea el dicho “el sufrimiento enseña”. Te enseña si no te mata. Y muchas veces mata. No nos engañemos: la persona va a sufrir de todos modos… así que cuanto menos, mejor.
“Hay desconsuelos que sería maravilloso erradicar”
-Usted ha manifestado alegrarse de haber pasado “crisis angustiosas” porque le han ayudado a “agrandar” su conocimiento del mundo.
-Esa es mi elección, y la de mis personajes, que escogen recordar a sus muertos. Pero no se la impondría a nadie: hay desconsuelos, ya digo, que sería maravilloso erradicar.
-Se anda tras el uso de la tecnología para superar las limitaciones biológicas. ¿El transhumanismo será un humanismo?
-Terminaremos siendo clones. Yo ya tengo cuatro tornillos en la espalda y una placa de titanio. Por no hablar de una lentilla intraocular y tres implantes dentales. No me da miedo. Es fascinante. Abre interrogantes, indudablemente. ¿Qué será humano y qué no cuando tengamos personas mayoritariamente parcheadas, injertadas, artificializadas. ¿Dónde está el yo?
-Sus novelas acaban bien o, cuando menos, abiertas a un camino de luz.
-La narrativa del siglo XX es de antihéroes. Yo misma creí estar escribiendo sobre perdedores. Hasta que una vez, en un acto público, me escuché que estaba trabajando en “una novela de supervivencia, como todas las mías” [Instrucciones para salvar el mundo]. Me quedé patidifusa.
“Creo en la capacidad increíble del ser humano para volver a ponerse en pie”
-Más que supervivencia, advierto esperanza. No happy endings, pero casi.
-Que el final sea esperanzador forma parte de mi visión profunda de la vida. No comparto que sea finales felices. Son finales abiertos.
-Abiertos y nada aciagos: Temblor, La hija del caníbal, Crónica del desamor (1979), Instrucciones para salvar el mundo, El peso del corazón,…
-Sin duda, el personaje termina mejor que como empieza. Salvo en Te trataré como una reina, que es novela negra y desesperanzada. Yo también creo ser una superviviente. Y creo en la capacidad increíble del ser humano para volver a ponerse en pie. Gracias a esa capacidad de adaptación nos hemos convertido en un virus para el planeta. ¡La especie tiene un éxito impresionante!
-Además de traslucir lecturas científicas y divulgativas, su escritura participa del relato, la memoria y la biografía. ¿Y poesía?
-Debo de ser el único español que no ha escrito un solo poema [ríe, maliciosa, a salvo de los pequeños naufragios en que mucho narrador neto incurrió al principio de su carrera]. ¡Ni en una servilleta de bar! Seguramente porque empecé a escribir prosa ¡a los cinco años!
-¿Tampoco la lee?
-Leo muy poca. Me quedo antes con la prosa poética que con la poesía: me gusta más Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, de Rilke, que su Libro de horas.
-Sin embargo, antes ha citado a dos que la cultivaron -Chrétien de Troyes y María de Francia- y cuando habla de la importancia de la infancia cita recurrentemente a Wordsworth [“El niño es el padre del hombre”].
-Hombre, si quieres pensamientos redondos tienes que acudir a poetas.
“Ni pena ni miedo. Me siento representada por esas palabras de Raúl Zurita”
-Tiene tatuado un verso de Raúl Zurita [en la nuca, “Ni pena ni miedo”].
-Me siento representada en esas palabras.
-Le sigue.
-Conozco bastante de él. Hay cosas que me encantan y otras que no, ya que responden a una parte ensimismada y narcisista que no me interesa.
Ha sabido leer que la profunda pena del poeta comenzó tras el fallecimiento de su padre y de su abuelo, cuando tenía dos años. “Ni pena ni miedo” es un verso que Zurita mandó excavar en el desierto de Atacama. “Sólo puede verse desde el aire. Tiene 3.140 metros de longitud”, dice Montero, que se pregunta si los grandes poetas lo son justamente porque no pueden salir de ellos mismos. Ha escrito que Zurita “aletea de ansias de vida como un pájaro encerrado en una jaula demasiado pequeña”, diagnóstico similar al que rescata de Carmen Laforet en La estúpida idea…: “Eran como pájaros envejecidos y oscuros, con las pechugas palpitantes de haber volado mucho en un trozo de cielo muy pequeño”. La mirada de Montero está tan viva que sus ojos simulan ser aves a punto de echar el vuelo camino de las nubes. En 1993, dejaron a Zurita escribir poemas en el cielo de Nueva York. Formó palabras con las estelas de cinco aviones. El humo era luz en mitad del firmamento azul que tan bien describió Juan Ramón en su Diario de un poeta recién casado. Y “el arte es una herida hecha de luz”, refiere Montero de Braque, otra vez, en La estúpida idea… “Mi dios es hambre”, puso Zurita. Hambre pasó también Curie: “En su familia no había ni un céntimo para pagar los estudios a la niña (…) En Varsovia, la familia pasó por enormes apuros económicos, hasta el punto de poner una especie de pensión en su casa y alquilar habitaciones a estudiantes (…) En su leyenda consta que, durante los cuatro años que estudió en La Sorbona, se alimentaba de pan, chocolate, huevos y fruta (…) y tenía que romper el hielo de la palangana para lavarse”.
-Con la de poetas malditos que hay, y no se ha fijado en ellos para la exposición de la Biblioteca Nacional [que endosa a Soledad en la novela]
-Hay una mención a Stéphane Mallarmé, pero, sí, faltan… [se queda pensando] ¿y no hay ningún poeta en la lista?
-No lo aseguro, pero, que recuerde, están Maupassant, Philip K. Dick, María Lejárraga, Pedro Luis de Gálvez, Anne Perry…
-… Ya, ya… pues lo lamento, podría haber hablado de Rimbaud, desde luego, un maldito-malditísimo, de cómo se pegaba tiros y acuchillaba con Verlaine, otro que tal.
-De los que habló en Pasiones. En las primeras páginas de La carne desliza la figura de Marga, la poeta y escultora que se descerrajó un tiro a los veinticuatro por amor a Juan Ramón. No sé si está en la nómina.
-Tendría que repasarla detenidamente. Es verdad que, a su modo, Marga fue maldita. Era una artista importante. En la novela la introduzco para preguntarme si el amor camufla el desequilibrio, o si es posible matarse por amor fuera del libreto operístico.
-Al comienzo hablamos de periodismo. Usted no ha sido una periodista-tipo, ha sido más colaboradora que redactora.
-El trabajo es el mismo, ¿qué más da?
- El suyo es más creativo.
- No necesariamente. Estuve unos años en nómina en El País.
- ¿Sentada todos los días en la redacción?
- Solamente me senté mientras fui redactora-jefa del dominical.
- Un año.
- Año y pico… La verdad es que siempre he ido por libre. Pero si haces reportajes tampoco andas todo el día en la redacción. Vas y vienes.
- La mayoría hace la noticia ramplona del día, eso usted no lo ha tocado.
- Sí lo he tocado. He hecho noticias cotidianas y pequeñas también, ¿eh?
- Sería en el Arriba, pero eso es tanto como remontarse a su época de prácticas.
- No deja de ser hacer el día a día. Y dos o tres piezas por jornada. Siendo colaboradora.
- Experiencia docente, ¿tiene?
- No me gusta dar clase. Lo hago cuando no tengo más remedio, o a cambio de algo. Acepté dar clases como profesora invitada en Estados Unidos para vivir en el país, y conocer la vida de sus universidades increíbles y sus campus maravillosos… era una experiencia vital que me interesaba. Sacrifiqué dos años y medio.
“Los medios de comunicación estamos instalados en el desastre, pero albergo esperanza”
-En La carne, Ana [joven periodista que ya salió en Crónica del desamor] está en el paro y debe doscientos treinta euros de luz. Tristemente es tópico hablar de lo dañado que está el oficio; lo que le pregunto es si ve reversión. Llevamos mucho así.
-Los medios de comunicación fuertes son fundamentales para una democracia; en algún momento el sistema tendrá que autorregularse. Seguimos en la travesía del desierto, pero no del periodismo en sí, sino del modelo de mercado. Los digitales no dan dinero. En España, como sabe, los medios han sido el segundo sector más afectado por la crisis después del ladrillo. Los medios se han quedado en el esqueleto. Tenemos a la tercera parte de redactores haciendo cuatro veces más trabajo. Para colmo, no hay correctores. En las actuales condiciones, aunque siendo un genio, es imposible hacer buen periodismo. Y, para rematar, los medios andan entrampados con los bancos, por lo que su pierden libertad, y no sólo eso: desesperados, apuestan por temas absurdos y sensacionalistas. Estamos instalados en el desastre. Pero albergo esperanza.
“Europa ha sido un andrajo toda la vida. Somos unos cobardes”
- La democracia está cuestionada en Europa…
- … y en todo el mundo.
- En los setenta, protagonizó la obra de teatro Contrapunto de Europa (en papel, en 1978) de Alfredo Castellón. De fondo, Vietnam y Estados Unidos. El texto arrancaba: “Europa era un andrajo / vestida de derrota / en su mitad inferior / y el centro”. ¿Volvemos al andrajo?
-Europa ha sido un andrajo toda la vida. Somos unos cobardes. Los medios hallarán salida… si el sistema democrático perdura [risa nerviosa]… porque vivimos la mayor crisis de legitimidad que ha habido. Hay que refundar el sistema porque fuera de la democracia lo que hay es llanto y crujir de dientes, y a eso vamos.
-A pesar de su carácter autocrático, ¿hay algo que agradecer a Putin?
-[por primera vez abandona la sonrisa] ¿Agradecer a Putin?
-Distintos sectores están poniendo en valor su actuación en el desastre sirio.
-La putinización me parece que uno de los mayores peligros a que estamos enfrentados.
-Fue de los pocos en ver la desestabilización que conllevarían las bautizadas primaveras árabes.
-La idea era buena, por desgracia no salió. Reina una complejidad difícil de analizar, que Putin y personajes como él contribuyen a enrarecer más. Las primaveras no salen porque hay jugadores que perderían peones en ese tablero del mundo.
-Europa ha estado inactiva, eso sí.
-Europa es un espanto. Su inactividad es su fracaso. Si la reacción a la crisis de refugiados es el Brexit, apaga y vámonos.
-Merkel ha dado un giro en su política de acogida.
-Merkel es el único líder europeo que ha arriesgado su credibilidad para ayudar. O sea, un respeto. Hay mucha manipulación. No sólo se pueden colar terroristas entre los refugiados. De España está partiendo gente para unirse al Isis. Hay que preguntarse por qué no representamos una opción atractiva y democrática.
Coge aire y bebe agua por última vez.
[“A veces pienso que todos los seres humanos estamos unidos por lazos intangibles, que la especie se toca y nuestras mentes se rozan, que formamos un todo capaz de moverse al unísono a través del éter, como un cardumen de peces en el mar del tiempo. Qué pena que, pese a esa profunda y delicada sintonía, no consigamos dejar de matarnos los unos a los otros”. El peso del corazón.]