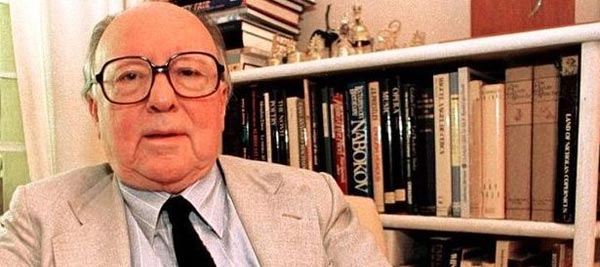“Que Robert Walser no pertenezca hoy a los escritores olvidados se lo debemos, en primer lugar, al hecho de que Carl Seelig, lo acogiera en su casa. Sin los relatos de Seelig sobre los paseos de Walser, sin sus preparativos biográficos, sin las antologías por él publicadas y la seguridad, gracias a sus esfuerzos, de un legado compuesto de millones de letras ilegibles, la rehabilitación de Walser no se habría producido y probablemente su recuerdo habría desaparecido”, diría el escritor W.G. Sebald en la bella monografía El paseante solitario. En recuerdo de Robert Walser, que le dedicara “a una figura y no explicada”, como él mantenía, que era Robert Walser. Por su parte, el inclasificable y admirable libro que Carl Seelig le dedicaría a su amigo y protegido llevaría el título de Paseos con Robert Walser. Un libro que bien podría haber llevado el subtítulo de “biografía de una amistad”.
Martin Walser lo definió como “el más solitario de los escritores solitarios”. El que más ferozmente, desde su humildad y atracción por lo ínfimo, rehuyó “la asfixia del poder”, como recordaría Elias Canetti: “Su obra literaria es un intento incansable por silenciar el miedo. Se escapa de todas partes antes de que haya en él demasiado miedo –su vida errante- y, para salvarse, se transforma a menudo en lo pequeño, en lo que sirve a los demás. Su profunda, instintiva, aversión ante todo lo “grande”, ante todo lo que tiene rango y pretensiones, hace de él un escritor esencial de nuestro tiempo, que se asfixia en el poder”.
Fue admirado, casi sin excepción, por todos los grandes escritores de su época: por Thomas Mann, Hesse, Canetti, Benjamin, Zweig, Kafka o Musil que, como joven crítico, saludó calurosamente el primer libro de relatos de Walser. Acerca de la rareza del cosmos humano del que podían provenir algunos de sus alucinados y recurrentes personajes, fuera de toda norma salvo la de unas estrictas obligaciones que se imponían, Walter Benjamin le dedicaría un bello comentario: “Sus personajes vienen de la noche, de allá donde es más negra, de una noche veneciana, iluminada por míseras candelas de esperanza, con algún que otro esplendor festivo en el ojo pero turbados y tristes por estar llorando. Lo que lloran es prosa”.
“Escritor de escritores”, como no pocas veces ha sido definido, W. G. Sebald, ya en nuestro tiempo y en muchos aspectos, podría ser calificado de hijo suyo natural y posterior. Un hijo que absorbería algunas de las más reconocibles características tanto vitales como literarias de aquel enigmático paseante solitario que fue Walser y que fueron tantos y tantos de sus personajes. ¿Quién no recuerda el arranque de Los anillos de Saturno de Sebald que sólo podría haber firmado un fiel seguidor del “espíritu” vagabundo walseriano?: “En agosto de 1992, cuando la canícula se acercaba a su fin, emprendí un viaje a pie a través del condado de Suffolk, al este de Inglaterra, con la esperanza de poder huir del vacío que se estaba propagando en mí […] Raras veces me he sentido tan independiente como entonces, caminando horas y días enteros por las comarcas, escasamente pobladas […] Ahora me parece que tiene razón la antigua creencia de que determinadas enfermedades del espíritu y del cuerpo arraigan en nosotros bajo el signo de Sirio preferentemente”.
La figura del vagabundo y la vida errante, en el siglo XX, también había tenido un famoso y genial “cantor”: el Premio Nobel de Literatura de 1920, el noruego Knut Hamsun (1859-1952), autor del brutal e indómito relato autobiográfico Hambre. Posteriormente, una serie de “héroes bajo las estrellas” serían retratados en su Trilogía del vagabundo (1927). Melancólicos, solitarios, escapando continuamente al amor en cuanto se insinúa, fanáticamente individualistas y neurasténicos, asqueados por la vida materialista y burguesa que han dejado atrás, despojados ascéticamente de todo, inasibles, conformaron un autóctono planeta nihilista, asocial, violentamente renegado y rebelde, que luego sería la perdición moral y política de su autor. Sus vagabundos metafísicos reclamaban, como lo hizo en vida su autor, Hamsun, la unión con un estado pretérito, original, perdido, que el hombre actual tendría que abrazar y reencontrar panteísticamente. Un paraíso perdido, de gran belleza, oscurecido por las ideas de ambición y de progreso social y material en las que habrían sucumbido fatalmente casi todos sus conciudadanos, y que coincidía en su caso exactamente con el paraíso de su infancia transcurrida en aquel Gran Norte de bosques y cielos infinitos.
Y un paseante, Robert Walser, en otro paraíso de parecida belleza hipnotizante, que igualmente no se cansaba nunca de recorrer, que contemplaba de repente, en estado casi de éxtasis, cualquier pequeño rincón o panorama que se cruzaba en su camino: “¡Qué hermoso… Qué encanto!”, dirá “como embriagado por la accidentada comarca, por el solemne silencio dominical”. Así lo reseñaría Carl Seelig en su insólito y emocionante libro. Y seguía diciendo Walser: “¡Cuán benéfico es que la gente repose en su regazo para dormir las manos torpes y pesadas y deje todo en manos de la naturaleza!”. En esas expediciones, a veces de más de diez y doce kilómetros que Walser emprendía a pie, como sucede también en muchos de sus relatos con muchos de sus personajes, el protagonista tenía que defenderse de algún gendarme que patrullaba aburrido por los límites de cualquier pequeña aldea, como si tuviera que demostrar que no era un vulgar vagabundo o delincuente. Así se narra en su relato Pequeña aventura en un camino comarcal, incluido en Vida de poeta: “En otra época y circunstancia me dirigí una vez en invierno –a pie, se entiende– a visitar a mi hermano que por aquel entonces vivía en una pequeña ciudad de provincia […] El viandante, vale decir yo mismo, avanzaba de excelente humor por el camino comarcal, sin cesar de elogiarlo. Lamentablemente le caí menos bien a un cauto y perspicaz gendarme con quien me topé […] Es muy probable que esté usted en un error si cree tener que vérselas con un vagabundo común y corriente, le dije […] Hubiera podido viajar en tren exactamente como cualquier otro. Pero como soy amigo declarado de vagabundear y recorrer leguas y leguas durante días enteros, he preferido ir andando, lo cual no tiene por qué ser ningún pecado ni, por consiguiente resultar nada sospechoso. ¿O acaso le parece sospechoso el placer de viajar a pie, algo tan bellamente unido al amor a la naturaleza?”.
Un caminante, un enamorado ferviente de la naturaleza, que ha escogido borrarse voluntariamente del mundo exterior y “visible”. Si Hölderlin pasó otros casi 30 años apartado de todo con su locura, “soñando en el último rincón” (”estoy convencido de que en los últimos treinta años de su vida Hölderlin –dirá Walser– no fue tan desdichado como lo pintan los profesores de literatura; poder soñar en un modesto rincón sin tener que responder a continuas pretensiones, no es ningún martirio. ¡Sólo la gente hace que lo sea!”), él mismo también, con su destino “de magnífico cero a la izquierda, redondo como una pelota”, como se decía en Jakob von Gunten, se verá acorde, y satisfecho en cierto modo, en el sanatorio de Herisau. Eso sí, con leves momentos de melancolía, que su extrema lucidez, siempre alerta, siempre en carne viva, no le ahorraba. Cuando en un momento determinado de sus paseos Seelig le diga “cuánta razón ha tenido en vivir, como Simon, en la pobreza, la sencillez y la libertad, y cuánto yerran los creadores cuando aceptan compromisos en favor de la existencia material”, Walser al principio, asiente “vivamente”. Pero, “tras un largo silencio” (esos silencios que se repiten en muchos de sus encuentros, antes de “arrancarse” a hablar con cualquier excusa y comentario) le contestará lacónicamente a Seelig: “Sí, pero la mayoría de las veces se trata de un viaje de derrota en derrota”.
Un genio de la literatura sin parangón, al nivel de Kafka y los más grandes de su siglo. Y como el mismo Kafka, Bruno Schulz, Joyce, Svevo, Pessoa y otros grandísimos escritores de ese mismo siglo, se mantuvo permanentemente en estado de exilio: “Una suerte benévola –en palabras de Claudio Magris– que los preservó de la posibilidad de convertirse en figuras oficiales de la sociedad literaria”. Esa sería la suerte no por momentos desgarradora, enloquecedora en su absoluta soledad, de alguien como Walser y tantos y tantos de sus personajes o desdoblamientos narrativos: “Había algo en su interior que le impulsaba al vagabundeo, despreocupándose por completo de la opinión pública […]. Era oficinista y menestral ambulante, poeta y mendigo, una persona sumamente formal y respetable y al mismo tiempo un trotamundos”, escribirá en el relato de 1918 Dos hombres. Escondido con tenacidad tras empleos ínfimos y modestos, finalmente llegaría al último de sus refugios: cerca de treinta años recluido en un sanatorio, a salvo de todo y de todos. Menos de su fiel amigo y visitante asiduo Carl Seelig.
Rico mecenas, admirador devoto de Walser, autor de numerosas antologías literarias y de los folklores alemán, ruso y eslavo, así como primer biógrafo de Albert Einstein, Carl Seelig (Zúrich, 1894–1962), ayudó no solo a Walser sino que fue el benefactor de otros muchos artistas, científicos y escritores, o simplemente “seres anónimos que necesitaban de su ayuda”, como dirá su amigo y albacea testamentario Elio Frölich, en un epílogo que escribiría para el libro de Carl Seelig, hoy considerado como mítico, y ejemplar en su género sobre sus paseos con Robert Walser. A Seelig –diría Frölich– sobre todo le importaba una causa: “La causa del otro”. Algo que, en cualquier época, nos tendría que hacer reflexionar a muchos.
Un protector que jugaría el papel de Max Brod en la vida de Kafka. Otro de los buenos conocedores de este singular benefactor, el biógrafo y amigo de Thomas Mann Ferdinand Lion, condensaría perfectamente la importancia trascendental de la ayuda de Seelig en concreto hacia una figura altamente frágil y desprotegida como Walser: “El destino ha querido que entre los muchos que consciente o inconscientemente apelaron a ese genio de la disponibilidad que era Seelig se encontrara aquel que más llamado estaba a aceptar esa ayuda. Era Robert Walser, que con su delicadeza y finura, unidas a su profundidad, tenía una obra entera a sus espaldas y ya era famoso para un gremio de iniciados, pero que precisamente debido a su delicadeza estaba al borde del derrumbamiento”. Por su parte, otro gran autor de aquellos días, el escritor judío Arnold Zweig, autor de una de las mejores obras literarias de la literatura alemana escritas sobre la Primera Guerra Mundial, El caso del sargento Grischa, y que a la subida de Hitler al poder, en 1933, emigraría a Palestina, dijo de Seelig que era “un caso único de filántropo que pone sus capacidades y su patrimonio de forma altruista al servicio de la creación literaria”.
Gracias a Seelig se constituyó un rico fondo de archivos de Walser depositado en Zurich, del que importantes y posteriores investigadores de su obra extrajeron la parte inédita y póstuma de los escritos de Walser. Entre ellos los famosos microgramas, escritos entre 1924 y 1932, justo antes de ingresar en el que fue su domicilio último y permanente, el sanatorio de Herisau. Microgramas que el propio Seelig calificaba, antes de ser descodificados y transcritos, de “escritura secreta e indescifrable”.
Pero el libro de Seelig no sería uno más. Su obra emocionante y sin género pasaría a la historia como uno de los más bellos homenajes a una amistad sincera, generosa y protectora, mantenida en el tiempo. Desde el 26 de julio de 1936 hasta la Navidad de 1955, reseñando minuciosamente algunos días escogidos y paseos llevados a cabo año tras año, las anotaciones de Carl Seelig darían cuenta de una gran compenetración y complicidad mutua. Una relajada complicidad entre dos amigos que caminaban y dialogaban comentando el “mundo exterior” del que Carl Seelig era el emisario, pero también un gran número de cuestiones éticas, familiares, editoriales, periodísticas, de crítica literaria y cultural acerca de otros escritores suizos o bien de lengua alemana en general, mientras de paso reseñaban algunos aspectos, monumentos y figuras del pasado histórico, con el trasfondo inquietante de una Europa muy pronto en guerra.
Un apoyo indesmayable, proporcionado por la fiel y devota amistad demostrada por Seelig, que muy probablemente tuvo que ver en que la vida de un Walser ya totalmente apartado del mundo y de la sociedad de su tiempo fuera más placentera y llevadera en su reclusión en aquellas bellas montañas. Las mismas montañas que un día de Navidad, el 25 de diciembre de 1956, en un último paseo solitario de despedida, le servirían de sudario inesperado. También sirvió para que Walser, para muchos tan solo un “niño”, alguien infantilizado, sin responsabilidades, que había cortado los lazos con la realidad (“la gente importante me tilda de niño, y sería descortés si por mi parte no creyera yo lo mismo; sin embargo, ésta es una creencia que a ratos me cansa”, dirá en uno de sus microgramas o pequeñas prosas póstumas) mantuviera, además, entusiásticamente intacta una de sus mayores pasiones, aparte de la literatura, sin la que no podía vivir: los paseos y caminatas. En este caso paseos acompañados. Pero sobre todo paseos nutridos estimulante e inteligentemente por un precioso intercambio de pareceres de dos amigos sobre lo más variado de la vida: desde libros y autores comentados a hechos cotidianos y anécdotas que iban surgiendo por el camino, aparentemente fútiles y sin gran trascendencia, pero observados siempre con gran sentido del humor y sutileza por parte de ambos excursionistas.
Ambos, tanto Walser a través de toda su obra, como Seelig con su libro, que se convertía sin proponérselo en una especie de exaltación del paseo como género literario, continuarían construyendo la celebración del flâneur a lo Baudelaire y Walter Benjamin. Pero en este caso sería en los medios rurales, ya fueran bosques, caminos comarcales, montañas o en los alrededores de pequeños pueblos y ciudades. Así lo definiría el americano Phillip Lopate, en el número extraordinario de The Review of Contemporary Fiction dedicado a Robert Walser en la primavera de 1992: “Un curioso fenómeno literario estaba en marcha: la narración del paseo. En más o menos la misma época, los surrealistas Louis Aragon, Philippe Soupault y André Breton con Nadja, así como el irlandés Joyce, el americano Henry Miller y el suizo Robert Walser, estaban todos ellos componiendo una épica del paseo”.
“Nuestras relaciones –comenzaba diciendo Carl Seelig en su libro Paseos con Robert Walser– las iniciaron unas pocas y sobrias cartas: preguntas y respuestas breves y concisas. Yo sabía que Robert Walser había ingresado en 1929, en calidad de enfermo mental, en el sanatorio y hogar cantonal de Appenzell-Ausserhoden, en Herisau. Sentía la necesidad de hacer algo por la publicación de sus obras y por él mismo. Entre todos los escritores contemporáneos de Suiza, me parecía el personaje más peculiar. Se mostró de acuerdo en que le visitara, así que ese domingo viajé, temprano, de Zurich a St. Gallen y callejeé por la ciudad […]. En Herisau me hice anunciar al médico jefe del sanatorio, quien me dio permiso para ir a pasear con Robert”.
La curiosa e inusual mezcla de biografía de un personaje y a la vez retrato de una amistad, ese híbrido de diario con anotaciones de pequeños viajes circulares adentrándose por el bello cantón de Appenzell y alrededores, pasaría a la historia junto a algunos de los más geniales homenajes literarios dedicados al hecho de la amistad. Ahí estaría el libro que Gershom Scholem escribió sobre su insustituible confidente y gran interlocutor intelectual, trágicamente desaparecido (Walter Benjamin. Historia de una amistad), o esa biografía “en movimiento”, como era también el caso de la de Seelig, tras los pasos de un personaje admirado y observado como sería la Vida de Samuel Johnson, de James Boswell, igualmente única en su género y en su época, el siglo XVIII. O bien las muy célebres conversaciones de los últimos años de un genio que escribiría J. P. Eckermann (Conversaciones con Goethe).
El libro de Seelig se convertiría en un inapreciable documento, narrado con pasión, detalle y con un exquisito tacto y respeto. También con un decidido y discreto deseo de “anonimato”: desdibujándose sin cesar como autor de aquellas notas y dejando “hablar” y provocando a su amigo para que se explayara y opinara sobre los más variados temas. Astuto e intuitivo, conocedor en profundidad de la psicología terca y especial del escritor, Seelig sabía perfectamente del temperamento huidizo de Walser, de su humor cambiante, de sus repentinos antojos o rabietas por cualquier nadería que no había que contrariar o por cualquier recuerdo que no había que insistir en rememorar. Pero ahí estarán, en pequeños fragmentos deliciosos y en ocasiones deslumbrantes, en la forma de diálogos o pequeños debates, con una gran espontaneidad y naturalidad, fantásticamente sintetizado, muchas veces a través de fulminantes aforismos y sentencias contundentes, lo más revelador del pensamiento walseriano. Como en sus novelas y pequeñas prosas, todo, incluso las cosas más sencillas y cotidianas, adquiría en presencia de Walser un halo mágico, súbitamente iluminador, portador de cualidades enigmáticas, ocultas, y Seelig lo supo reflejar en todo momento con una enorme sensibilidad y sabiduría.
Observaciones sobre la naturaleza y su negativa a moverse (“No quiero ir a ninguna parte ¿Para qué viajan los escritores, mientras tengan imaginación? […] ¿Acaso la naturaleza viaja al extranjero? Miro los árboles y me digo que si ellos no se van ¿por qué no iba yo a poder quedarme?”); sobre la función de un escritor (“Ningún escritor está obligado a la perfección. ¡Se le quiere con todos sus humanos defectos y locuras!”; “los escritores sin ética merecerían ser apaleados, han pecado contra su profesión, su castigo ha sido que les soltaran a Hitler”, dirá en 1943); el análisis de algunos poetas, novelistas y dramaturgos contemporáneos (“¿Los habitantes de Zúrich? No llegaron a conocer mis poemas; por aquel entonces, todos estaban entusiasmados con Hesse, me dejaron resbalar sin ruido por su joroba”); la firme voluntad de permanecer al margen al que ha sido arrojado (“En mi entorno siempre ha habido complots para rechazar a bicharracos como yo. Siempre se rechazaba, con arrogancia y distinción, todo lo que no tenía cabida en el propio mundo. Jamás me atrevía a abrirme paso. Ni siquiera tuve el coraje de echar un vistazo. Así que viví mi propia vida, en la periferia […] ¿No tiene mi mundo derecho a existir, aunque en apariencia sea un mundo más pobre e impotente?”); detalles sobre la redacción de algunos de sus novelas (“la editorial Scherl me invitó a tomar parte en un concurso de novela; así que escribí y seguidamente pasé a limpio El ayudante, en seis semanas la tenía lista”); el éxito o la falta de éxito (“la falta de éxito era una peligrosa y encarnizada serpiente, que intentaba implacable asfixiar lo auténtico y lo original en el artista”) así como un buen número de lecturas y autores repasados, citados brevemente o con mayor extensión y detenimientos. La lista de autores mencionados por ambos a lo largo de sus caminatas, en los momentos de reposo en merenderos y cervecerías, o recalando en cafés y confiterías, es enorme: Goncharov, Dostoievski, Thoreau, Goethe, Hölderlin, Kleist, Kafka, Broch, Thomas Mann, Heinrich Mann, Gerhart Hauptmann, Büchner, Gottfried Keller, Hesse, Balzac, Flaubert, Max Brod, Jean Paul, Ramuz, Wedekind, Alfred Polgar… Muchos de ellos plasmados con agudos y pérfidos comentarios. Según Walser, Rilke tendría “su lugar en la mesilla de noche de las jovencitas”; Altenberg “es una amable salchicha vienesa pero no lo puedo calificar de poeta” y Mann “es el gerente de un negocio, parapeteado en sus dominios”. Él mismo no dejaría de hacerse duras críticas frente a Seelig en aquellos encuentros: “Si pudiera rebobinar el hilo del tiempo y volver a comenzar no me permitiría escribir como hice en la vaguedad absoluta, sacrificándolo todo a la rareza, a la despreocupación. Uno no puede negar la sociedad. Hay que vivir dentro o bien luchar por o contra ella. He aquí el defecto de mis novelas. Son demasiado fantasiosas e introspectivas, a menudo descuidadas desde el punto de vista de la composición”.
Convivir con la locura ocupó gran parte de su existencia. También fue la causa muchas veces de un sentimiento de desgracia y desolación, de soledad y aislamiento extremos, hasta llegar a la “calma” y las rutinas mecánicas y vigiladas, de los sanatorios de Waldau, brevemente, y luego, en el de Herisau. Así se lo contará el mismo Walser a Carl Seelig en uno de sus paseos: “En aquella época tuve algunos intentos fallidos de suicidio. Ni siquiera era capaz de hacer un nudo corredizo digno de su nombre. Al final, mi hermana Lisa me llevó al sanatorio de Waldau. Frente a la puerta del sanatorio le volví a preguntar: ¿Crees que es la solución? A modo de repuesta, ella permaneció en silencio. ¿Qué podía hacer yo sino entrar?”.
El 13 de junio de 1933, Walser sería trasladado, a su pesar, al sanatorio de Herisau donde se quedó hasta su muerte y donde recibiría las periódicas visitas de Carl Seelig. En 1940 le diría a su amigo y confidente: “Es absurdo y grosero, sabiéndome en un sanatorio, decirme que siga escribiendo libros”. Y en 1944 volverá a decir: “En Herisau no he escrito nada más. ¿Para qué? Mi mundo fue destruido por los nazis. Los periódicos para los que escribía han desaparecido; sus redactores fueron perseguidos o han muerto. Me he convertido casi en una estatua”. Como escribiría Peter Utz posteriormente en el prólogo de sus relatos: “La locura real del Tercer Reich es tan responsable del silencio literario de Walser como la pretendida locura, a menudo puesta en discusión, del mismo Robert Walser”.
Los últimos retratos de Walser realizados por Carl Seelig, en lo que fueron los últimos años de su vida, encogen el corazón de cualquier lector y tienen el sabor continuado de una triste y abatida despedida. El anuncio de un enorme vacío. Las palabras de Seelig recuerdan en cierto modo la carta inconsolable que escribe Montaigne a la muerte de su querido amigo La Boétie. Así lo escribirá Seelig el 30 de agosto de 1953: “Por primera vez, Robert me da la impresión de un hombre que envejece y lucha contra la desaparición de sus energías […]. A menudo, Robert se detiene al borde de los bosques, con la mano izquierda ahuecada sobre el oído y olfateando con la cabeza inclinada. Se alzan ante mí lejanos tiempos infantiles en los que jugábamos a los “indios”. A veces Robert habla consigo mismo, increpa a los desconsiderados automovilistas, de los que huye espantado cuando cruzamos una carretera […] Con la colilla de su cigarrillo apagada entre los labios y los ‘pantalones pesqueros’, parece un gastado campesino”.
Una triste despedida amortiguada eso sí, por un leve, mínimo consuelo. Un consuelo que pone el broche a una amistad de muchos años, de muchas felices caminatas y conversaciones, como dirá Seelig al final de sus anotaciones: “Es para mí un silencioso consuelo que nuestros paseos llevaran algo de variedad a la monotonía de sus décadas de vida en el sanatorio; no encontraré jamás un compañero de trayecto más apasionado que él”.