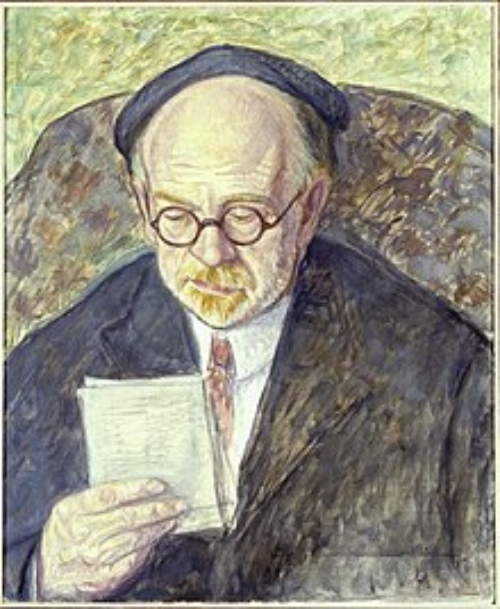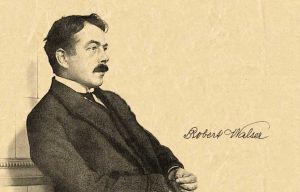Marta Sanz es capaz de hablar de su propia escritura desde una posición teórica, como si ejerciera de crítica literaria de sí misma. Su capacidad de autoexploración, de autoconocimiento, es sorprendente y no habitual. En ella se percibe un don especial para leer a los demás y para leerse en el más amplio sentido. Nada escapa a la mirada de esta mujer de constitución liviana, vivaz, cercana, feminista y de izquierdas. La fragilidad de su apariencia física contrasta con la solidez de sus convicciones. La realidad se cuela por la ventana de su habitación propia cada día. En un retrato apresurado no puede faltar la mención a un sentido de la colectividad muy acusado, a una imperiosa necesidad de apresar con el lenguaje los movimientos del presente.
Lentamente, sin hacer grandes aspavientos, pero con paso perseverante, seguro, Sanz (Madrid, 1967) ha ido levantando una obra capaz de contar historias muy diferentes entre sí, pero que entablan intensos diálogos y comparten coordenadas. La poesía, el ensayo y la narrativa confluyen en una trayectoria fértil donde asoman títulos como La lección de anatomía, Daniela Astor y la caja negra, Farándula y Clavícula, entre otros. Su última publicación hasta el momento es Monstruas y centauras, un ensayo donde reflexiona sobre cuestiones cercanas a la última oleada feminista, la surgida en torno al Me too. Y está a punto de llegar a las librerías una nueva novela, Pequeñas mujeres rojas, en cuyas páginas entra el discurso retrógrado de la ultraderecha sobre las mujeres y la memoria histórica. Marta Sanz no necesita tomar una larga distancia para contar lo que quiere contar. Su literatura corre en paralelo a lo que observa, a lo que vive, a lo que intuye que se avecina.
Cuando se le plantea si para ella la escritura es una necesidad la respuesta es un sí rotundo. “Yo no sé lo que es la página en blanco y tengo unas ganas constantes de contar cosas. Esto probablemente es así porque siempre tengo las ventanas abiertas; porque siempre miro hacia el patio de luces; porque siempre observo dentro y fuera y quiero establecer el vínculo que une lo de dentro con lo de fuera”, argumenta con pasión. “Probablemente es así porque siempre estoy dándole vueltas a los libros que ya escribí y a cómo se me han quedado hilos pendientes de los que tirar, tramas tangenciales que hacen que unos puedan dialogar con los otros”, prosigue.
La inquietud permanente define a la escritora. Perfeccionista y meticulosa, disfruta buscando diferentes maneras de narrar, experimentando con el estilo una y otra vez. Cuesta entender cómo esta mujer encuentra el tiempo para sumergirse en la escritura entre sus múltiples ocupaciones: talleres en la Escuela de Escritores de Madrid; colaboraciones de prensa; asistencia a clubes de lectura y a institutos; giras promocionales... En más de una ocasión ha confesado sentirse una trabajadora autónoma sobreexplotada por las condiciones de precariedad de la cultura. Lo asume y dice estar encantada con todos los trabajos asociados a su oficio que le permiten desarrollarlo y que son síntoma de la aceptación de su papel en la comunidad. No le resulta fácil encontrar los espacios para sentarse a escribir, lo reconoce. Pero lo consigue. Sus publicaciones son la mejor prueba de que lo hace.
“Siempre he tenido muy claro que si quería desarrollar una obra literaria necesitaba persistencia, disciplina y muchísima voluntad”.
Por eso me atrevo a preguntarle cuántas horas duerme, pensando que tal vez ahí esté el secreto. He aquí su respuesta: “Procuro dormir siete y debo decir que padezco de insomnio. Pero esos insomnios no los utilizo para escribir, los utilizo para procurar relajarme, porque soy muy consciente de que el cuerpo y la mente deben descansar. ¿Secretos? Tengo la suerte de ser una mujer a la que el tiempo le cunde muchísimo. Debe ser que un hada madrina me ha dado ese don con su varita mágica. Y lo más importante: Siempre he tenido muy claro que si quería desarrollar una obra literaria necesitaba persistencia, disciplina y muchísima voluntad”.
- ¿Dónde surgió esa energía, ese tesón, tal vez en la infancia? En La lección de anatomía asoman las distintas edades de Marta Sanz. Se ve a la niña, a la joven, a la mujer madura. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo te recuerdas? En la novela hablas de los cines de verano, a los que ibas con tu tía, de profesoras castrantes...
- Bueno, pues te puedo contar, como anécdota curiosa, que un amigo de mis padres, Alfredo Castellón, que fue realizador de televisión y también escribía cuentos, cuando me conoció de pequeña, les dijo a mis padres: “esta niña está endemoniada” (risas). Lo dijo con cariño, refiriéndose a ese nervio o esa manera de ver las cosas que no era común en alguien de mi edad. Siempre fui una niña bastante precoz y esto tenía que ver con mis padres. Ambos, tanto él como ella, eran dos personas involucradas en todo lo que tiene que ver con la cultura y con la política. Los dos eran muy buenos lectores y tenían un carácter muy festivo. Yo viví en una casa en la que las puertas estaban abiertas para todo el mundo, en la que entraba y salía mucha gente. Tenía la suerte de estar en contacto con muchos adultos curiosos y divertidos. Y creo que eso me marcó de dos maneras diferentes. Por una parte me hizo ser permeable a todo ello sin darme cuenta y por la otra me despertó una cierta agresividad, porque lo que yo quería era ser normal. Quería ser una niña completamente normal.
“Soy la mujer que soy porque me formé en la escuela pública”
- En tus libros más biográficos haces referencia también a los cambios de ciudad, de residencia.
- Sí. Eso fue importante y tiene que ver con la sensación de la que hablaba de sentirme diferente a los otros niños y niñas y con un cierto desarraigo. Mis primeros años los viví en Madrid. A los tres años y medio, cuatro, nos fuimos a Benidorm y en mi adolescencia regresamos a Madrid. Ese desarraigo está muy presente, pero también hay otras cosas muy positivas, como el haber asistido a la escuela pública. Es una circunstancia a la que estoy muy agradecida. Creo que soy la mujer que soy porque me formé ahí, sin ningún tipo de privilegio, dentro de esa especie de buena medianía que se busca en las escuelas públicas.
- Hablas de la singularidad de tus padres. ¿A qué se dedicaban?
- Mi padre empezó su vida laboral como sociólogo urbanista. Luego se ha dedicado casi toda su vida a la política, como diputado en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida. Pero su condición de sociólogo fue lo que nos llevó a Benidorm. De hecho nos trasladamos allí de la mano de otro sociólogo muy famoso, Mario Gaviria, que acaba de morir. Fue justo en la época en que la ciudad estaba creciendo a marchas forzadas y se necesitaban estudios para regular su estructura, su retícula. Lo que ocurrió es que fuimos allí pensando que mi padre iba a hacer un trabajo de tres meses y el trabajo se prolongó ocho o nueve años. Fue un cambio de vida radical. En cuanto a mi madre, era ATS y asistenta social y formó parte de la primera promoción de fisioterapeutas en España. A lo mejor por eso, por su influencia, yo tengo esa conciencia del cuerpo tan grande y he escrito tanto sobre ello. Mi madre renunció a su carrera, en la que le iba maravillosamente bien, para que nos fuéramos juntos a Benidorm, para criarme a mí y para estar con mi padre. Y yo creo que esa renuncia también marcó mi manera de interpretar la vida y las relaciones. De alguna forma eso también se ha quedado dentro de mí.
“Siempre tuve la sensación de vivir en comunidad”
- Supongo que la condición de hija única también ha sido decisiva.
- Sí, pero una hija única bastante peculiar, porque, como te decía antes, mi casa siempre estaba llena de gente. Y no solo adultos, también había niños, primos, primas. Yo soy la mayor de todos los menores de mi familia. Por eso no tengo la impresión de ser una niña solitaria, sin amistades. Y en la escuela siempre me integré muy bien y tenía muchas amigas. No he tenido el síndrome, si es que eso existe, de la hija única, y del mismo modo tampoco he echado nunca de menos hermanos y hermanas, porque siempre tuve la sensación de vivir en comunidad.
- ¿Tenías una leonera donde refugiarte, como la protagonista de Daniela Astor y la caja negra?
- Sí, tenía una leonera donde refugiarme, pero fue antes de ir a Benidorm. Era en la época en la que vivíamos aún en Madrid y en la que mi madre iba a tratar, como cuento en La lección de anatomía, a niños y niñas con parálisis cerebral y otro tipo de enfermedades. Me dejaba al cuidado de mi abuela paterna en una casa de la que guardo recuerdos magníficos. Estaba en la calle de Gutenberg, en la zona de la Avenida Ciudad de Barcelona, y tenía un balcón donde me recuerdo corriendo. Entonces tenía la sensación de que el balcón era inmenso, pero para nada... Lo que pasa es que yo era muy pequeña. En ese piso había una habitación donde mi abuela me dejaba jugar y tirar todos los juguetes al suelo. Me decía: “alá, ya estás en la leonera” y eso era maravilloso.
“Fui una niña curiosa. Para mí escribir fue una forma de jugar”
- ¿También fuiste precoz literariamente? ¿Empezaste a escribir pronto?
- No. Fui una niña curiosa. Me gustaba bailar, dibujar y escribía para divertirme. Tenía conciencia, probablemente, de que manejaba el lenguaje mejor que otras niñas de mi edad, pero, como cuento en La lección de anatomía, lo que yo quería era ser cajera de supermercado, ladrona, bailarina... De pequeña jugaba con las palabras, me gustaba su sonido, entendía lo que es su sentido lúdico y memorizaba para los exámenes escribiendo determinados temas. Es verdad que mi madre tiene poemas guardados míos muy tempranos, pero creo que eran una forma de practicar la escritura casi mimética, imitando lo que veía en mi casa. Mi padre tenía cuadernitos Moleskine donde tomaba sus notas (siempre ha escrito sus poemas y le gustaba pintar cuadros). Y mi madre leía mucho y comentaba las lecturas. En Benidorm los dos formaban parte de un club de teatro amateur. Como te decía era una casa culturalmente muy viva y yo intentaba reflejar todo eso en lo que hacía. Para mí escribir era una forma de jugar. Recuerdo poemas que se titulaban Valentina tienes nombre de traidora y cosas mucho peores... Y también que me encantaban las redacciones del colegio. No me sentía nada castigada cuando llegaba el mes de septiembre y nos decían que escribiéramos un texto sobre las vacaciones. Eso me parecía lo mejor del mundo. Ya en la época del instituto no había cosa que me hiciera más feliz que hacer un comentario de texto y a poder ser de un texto barroco, abigarrado, del que yo pudiera sacar todas las figuras retóricas como quien disecciona un cuerpo y ve el hígado. Fue justo después, con las primeras relaciones sentimentales, cuando empezaron los poemas amorosos. Pero la idea de convertirme en escritora fue algo muy posterior. Y para eso fue muy importante el paso por la Escuela de Letras de Madrid, que se produjo cuando acababa de finalizar la carrera de Filología. Hasta entonces era una lectora y no escribía mucho más allá de esos típicos y malditos poemas de amor para purgar lo que ahora se llaman las relaciones tóxicas.
“En la Escuela de Letras empecé a forjar mi sentido crítico hacia los textos”
- Recordemos un poco esa etapa en la Escuela de Letras.
- Fue allí donde tomé verdadera conciencia de que escribir no es escribir bonito, de que las cosas que sistemáticamente a mí me habían gustado conectaban con una especie de conciencia kitsch de lo que puede ser la literatura o el arte. Ahí fue donde creo que empecé a forjar mi sentido crítico hacia los textos de los demás y hacia mis propios textos.
- ¿Con quiénes te encontraste, qué profesores o compañeros te influyeron especialmente?
- Bueno, fui muy privilegiada porque llegué en los inicios, justo el primer año en el que se montó la Escuela de Letras en Madrid, en una época en la que no había prácticamente este tipo de centros en España. Ahora levantas una piedra y hay 525. Pero aquella fue la primera, o de las primeras, y tuve la suerte de formar parte de un grupo de gente muy heterogéneo. Había personas muy jóvenes y otras de más de 60 años. Había gente con formación literaria y otra sin formación. Hombres y mujeres de Madrid, de Canarias, de todas partes. Era una oportunidad única. Nosotros estábamos experimentando, pero los profesores también. Para ellos era igualmente su primera vez. En el grupo fundacional estaban el escritor Alejandro Gándara, Juan Carlos Suñén, que era poeta, y Constantino Bértolo, que ejercía como editor. Eran los tres socios fundadores. Y luego había profesores invitados que venían a darnos lecciones sobre diferentes temas. Juan José Millás daba cursos de relato breve; José María Guelbenzu hablaba de poesía y también nos daba clases Rosa Montero. Los viernes teníamos invitados que impartían una especie de conferencia magistral. Normalmente eran escritores y escritoras muy escépticos respecto a las posibilidades de aprender a escribir. No puedo olvidar a Álvaro Pombo, que nos echó una diatriba crítica tan terrible que nos dieron a todos ganas de desmatricularnos en ese mismo instante. Y tampoco la suerte de asistir a una conversación entre Juan Benet y García Hortelano, que fue todo un lujo. Entre los momentos más destacables, recuerdo una charla sobre poesía de Clara Janés. Nos dejó a todos hipnotizados, en trance. Por ella como poeta, por su personalidad y su manera de leer, y también porque nos habló de poetas de los que no teníamos ni idea. Nos abrió un mundo nuevo y salimos todos de la sala como en estado de semi levitación. La Escuela de Letras fue una experiencia muy bonita. No solamente eran las clases, era lo que había fuera de las clases. Lo que hablábamos cuando nos tomábamos el café de antes de empezar o la cerveza cuando salíamos; las fiestas a las que íbamos, las discusiones, los vínculos que se establecieron. Fue una época absolutamente maravillosa de mi vida, en la que aprendí muchísimo y por la que nunca dejaré de estar agradecida tanto a los compañeros de la escuela como a los docentes.
“Es muy difícil encontrar a un editor que se implique realmente con el texto”
- ¿Tras la experiencia viste claro que querías dedicarte a la escritura?
- Sí. Y también reconozco que me lo pusieron muy fácil. Tras los dos primeros años de docencia, más o menos convencionales, el tercer año en la Escuela de Letras era el año de proyectos. Y en ese año yo empecé a escribir una novela de desamor, muy vinculada con mi experiencia personal, que se titulaba El frío. Mi tutor era Constantino Bértolo y mientras iba leyendo me dijo que me la iba a publicar en una colección de nuevos narradores en Debate, lo que luego pasó a ser Caballo de Troya. Tuve la inmensa suerte de estar escribiendo un libro que sabía que iba a ser publicado y eso marcó para mí una relación muy especial con Constantino Bértolo, que era al mismo tiempo mi editor y mi profesor. Es algo muy raro y en mi aprendizaje del oficio de escribir fue estupendo, aunque posteriormente tuvo su contrapartida. Siempre fui buscando ese tipo de conexión y es muy difícil encontrar a un editor que se implique realmente con el texto, más allá de decirte si encaja o no con su línea editorial. Solamente lo recuperé al aterrizar en Anagrama, cuando conocí a Jorge Herralde y ahora a Silvia Sesé, que es una mujer muy comprometida con los libros que publica.
- ¿Cómo surgió El frío? ¿Cómo fue el proceso de escritura de esa primera novela?
- Pues al mismo tiempo muy emocional y muy intelectual. Por una parte El frío es un libro que salió de lo más profundo de mi tripa, de la necesidad que tenía de curarme de un amor muy desgraciado y poner orden en el dolor. Y, por otra parte, como alumna que era de la Escuela de Letras, estaba en un momento en el que tendía a intelectualizar todo lo que tenía que ver con los procesos constructivos de la literatura. Esa mezcla define este artefacto narrativo en el que una voz rebota en otra voz que es extremadamente distinta. Cuando alguien lee esta novela se da cuenta de que hay algo que puede emocionarle, algo muy auténtico, muy de verdad, pero que está encerrado en una especie de caja, en una estructura narrativa muy sólida, pensada milimétricamente. Más adelante, en otros libros, consigo que esa simbiosis que tiene que existir entre lo emocional y lo conceptual, se logre de una manera más orgánica, más natural.
“Somos las propias mujeres las que tenemos el deseo de amar y ser amadas de una manera que algunas veces acaba con nuestra vida”
- Aquí hablas de un amor enfermizo, obsesivo, posesivo. El tema del amor vuelve a aparecer en Amor fou, que se puede entender como una prolongación. Como si se te hubieran quedado muchas cosas sin decir, sin tratar, o como si tu propia evolución te hubiese mostrado la otra cara del asunto. En realidad todos los libros de Marta Sanz se combinan unos con otros, por parejas, por tríos.
- Sí. Yo creo que todos los libros que he escrito se comunican unos con otros y que en ese sentido podemos hablar de una especie de orfeón donostiarra, o de donde sea. Pero sí creo que tienes toda la razón en que hay textos que dialogan más de tú a tú y en el caso de estas dos novelas es evidente. En El frío había una especie de necesidad de reflejar esa idea vampírica y posesiva del amor. Es algo que tiene mucho que ver con el concepto romántico del amor como sufrimiento; con el aprendizaje del amor a través de las fuentes culturales, que visto desde una mirada ya más feminista ha resultado devastador para muchas mujeres. En esta novela se muestra que somos las propias mujeres las que tenemos el deseo de amar y ser amadas de una manera que algunas veces acaba con nuestra vida. Cuando la escribí, en el año 1995, tenía esa intuición. Y lo que me parece más interesante de ella es que aprendí algo esencial mientras la desarrollaba. Aprendí que la responsable de mis temores no tenía nada que ver con el chico que me dejó, sino que era yo misma. Era yo la que estaba pidiendo y exigiendo esas ataduras y esa posesión enfermiza en la que había sido educada.
“Las mujeres estamos deconstruyendo toda una antropología de lo que tienen que ser las relaciones sentimentales, el amor, los cuidados. Y no es una tarea fácil”
- Amor fou es todo lo contrario, la superación de esa idea romántica y la reivindicación del amor basado en la complicidad y la igualdad de los dos miembros de la pareja.
- Sí. Podríamos decir que en Amor fou hay un intento de dibujar lo que sería el buen amor, no el buen amor desde el punto de vista del Arcipreste de Hita, sino en el sentido del compañerismo, del entenderse, de ser capaces de forjar un proyecto de vida común, una relación en la que tú de verdad te comprometas con el otro sin miedo, sabiendo que es alguien que te va a proteger sin invadirte. El frío y Amor fou son dos textos que dialogan en torno al amor, sí. Y también se puede incluir un poemario, Cíngulo y estrella. Es un cancionero donde lo que pretendo es desdecir los tópicos de esa ideología amorosa que nos ha hecho tantísimo daño desde Petrarca. Se trata de contraponerla a una ideología amorosa que tiene que ver con la cotidianidad: con el café que nos tomamos juntos, con hacer la compra, ver la televisión o leer juntos un párrafo de un libro... En fin, todas esas cosas anti románticas. Todo esto también tiene que ver con el hecho de que las mujeres estamos deconstruyendo, por utilizar la palabra más pedante, pero probablemente la más exacta, toda una antropología de lo que tienen que ser las relaciones sentimentales, el amor, los cuidados. Y no es una tarea fácil. Ya he contado muchas veces que yo siempre quise ser la musa, la vampiresa, la mujer fatal. Ser colocada en un altar para que un hombre me adorara me pareció durante un tiempo algo admirable, hasta que me di cuenta de que lo que tenía que hacer era tomar las riendas de mi propia vida, convertirme en sujeto de mis propias narraciones.
- Bueno, aquí hay algo que está muy presente en tus libros, el hecho de que ha sido la mirada masculina la que ha forjado la imagen, la identidad y los deseos de la mujer durante muchísimo tiempo.
- Sí, por supuesto. Es algo que forma parte de nosotras y de lo que tenemos que ser conscientes, con inteligencia y sensibilidad. Hay una frase de Adrienne Rich que dice: “es el lenguaje del opresor, pero lo necesito para hablarte”. Pues sí, resulta que el lenguaje del opresor es mi lenguaje y forma parte de mí. Y ante esto lo que toca es tener la suficiente conciencia crítica para saber cuáles de esas miradas nos hacen mal y cuáles podemos rentabilizar y reconvertir, complementándolas con visiones que han sido silenciadas, obviadas y pisoteadas a lo largo del tiempo, evidentemente las de las mujeres, que han sido permanentemente extirpadas del canon, porque lo universal siempre fue lo masculino.
- Lo que resulta llamativo es que a día de hoy estas miradas siguen presentes en las generaciones más jóvenes. Por una parte está la última oleada del movimiento feminista, que es muy potente y esperanzadora, y por la otra, hay movimientos conservadores, de reacción al cambio, muy evidentes.
- Bueno, esto es verdad, pero yo quiero quedarme con el lado optimista. El hecho de que haya una reacción tan beligerante ante la última ola feminista tiene que ver con el miedo a asumir cambios. Lo veo muchas veces cuando voy a dar charlas a institutos, por parte de mujeres y también de chavales jóvenes, que sienten que les están quitando un lugar que les correspondía por derecho. Ellos no se dan cuenta de que ese lugar es un privilegio histórico que ahora hay que cuestionar. En mi opinión es de ahí de donde parten esas reacciones tan encendidas y tan beligerantes. Son un indicador de que verdaderamente la mirada feminista tiene la posibilidad de cerrar todas las brechas de desigualdad. Eso está calando y hay gente que lógicamente tiene miedo. Yo quiero verlo así, aunque también sé que esa posición nos coloca a las mujeres feministas en el centro de una diana que es muy peligrosa.
“La violencia contra el cuerpo de las mujeres está directamente relacionada con la violencia que se ejerce económicamente”
- Las cifras de violencia de género no son nada alentadoras, ni la aparición de partidos de extrema derecha absolutamente retrógrados.
- Sí, pero, en cualquier caso, hay una cosa a la que me refiero en Monstruas y centauras y en la que me gusta insistir, que tiene mucho que ver con esa presencia constante del cuerpo en mi literatura. Creo que la violencia contra el cuerpo de las mujeres, que se puede ejercer desde un punto de vista sexual tanto dentro como fuera de la casa, y desde un punto de vista físico –te matan, te violan, te agreden– está directamente relacionada con la violencia que se ejerce económicamente contra nuestro cuerpo. Cuando digo esto me estoy refiriendo a las cifras de paro, a la desigualdad, a los techos de cristal... Yo no entiendo una cosa sin la otra. Creo que los feminicidios son un síntoma cultural, un síntoma sociológico de esa violencia económica que se ceba muy especialmente, y desde hace mucho tiempo, sobre el cuerpo de las mujeres. Si no lo entendemos así creo que nos estaremos equivocando.
- Como colectivo, como sociedad, no hemos sido capaces de avanzar, de dar ese paso que hay entre El frío y Amor fou. La no superación de esa idea de las relaciones como posesión, como dominio, es muy llamativa.
- No, no hemos sido capaces de avanzar, pero yo vuelvo a querer ser muy optimista, y pienso que el día en que las diferencias de las mujeres no sean desventajas, tanto en el espacio público como en el privado, ese día será cuando las mujeres y los hombres podamos decidir hacer en el ámbito de nuestra intimidad lo que nos dé la gana, sin que nadie pueda interferir. Porque si no has partido de esas desventajas básicas, si no has asumido la sumisión histórica, sí que estarás capacitada para decidir lo que te gusta, y esto lo digo porque en ocasiones al movimiento feminista se le acusa de inquisitorial, de puritano. No, no es puritanismo, no es inquisición. Se trata de que los múltiples géneros seamos verdaderamente iguales y a partir de ahí decidamos si somos partidarias de la violencia en el sexo o si somos partidarias de la castidad o de que nos toquen una oreja. Pero todo ello en condiciones de igualdad.
“La literatura que me interesa es esa en que la inventiva literaria tiene que ver con cómo se combinan las palabras, no solamente para iluminar la realidad sino para construirla”
- Otros dos libros que dialogan en tu obra son La Lección de anatomía y Clavícula. Ambos son libros con una gran cantidad de elementos autobiográficos y ambos nos llevan a otro tema clave en la narrativa de Marta Sanz: el cuerpo y el dolor. Sueles decir que el cuerpo es un texto en el que quedan marcadas todas las cosas que vivimos.
- Así es. Parto de la reivindicación de la palabra autobiografía frente a autoficción. El pacto que firmo con los lectores y lectoras no es un pacto con la verosimilitud. Es un pacto ambicioso que intenta iluminar la verdad, el conocimiento, a través de las posibles combinaciones del lenguaje. La literatura que me interesa es esa en que la inventiva literaria tiene que ver con cómo se combinan las palabras, no solamente para iluminar la realidad sino para construirla. Tanto en La lección de anatomía como en Clavícula sucede esto y por eso los reivindico como libros autobiográficos, no autoficcionales. En cuanto a la metáfora del cuerpo, me gusta mucho que establezcas ese tándem entre estos dos libros. En La lección de anatomía se activa esa comparación de que el cuerpo es el texto en el que se quedan impresos los momentos de la vida, los vividos y los no vividos, porque las frustraciones también se pueden quedar grabadas en el cuerpo. Mientras que en Clavícula lo que sucede es que el texto es el que funciona como un cuerpo roto. Ambas novelas son como el anverso y el reverso de la misma moneda.
- El punto de partida de una y de otra es muy diferente.
- Sí. La lección de anatomía es un texto narrativo más convencional. Empieza en el momento en que a una niña le enseñan a leer las manecillas de un reloj y en el momento del parto de su madre, y acaba en un desnudo integral, en esa etapa en la que, al cumplir 40 años, ya es posible realizar un ejercicio retrospectivo para analizar por qué eres la mujer que eres en función de los relatos cotidianos que han compartido generosamente contigo otras mujeres de tu entorno. Es la construcción de todo el cuerpo a partir del relato. Sin embargo, en Clavícula no hay ese proceso extensivo, sino que es una pieza intensa, una pieza que se concentra en un solo punto de la anatomía que es la clavícula. De alguna manera La lección de anatomía es un libro centrífugo, en el que lo que importa mucho no es la singularidad de una mujer, sino lo que esa mujer tiene en común con todas las mujeres de su generación, con el entorno social, con el entorno político. El escritor Javier Pérez de Andújar me llegó a decir que no era una lección de anatomía sino una lección de geografía e historia. Mientras que en Clavícula hay una especie de ejercicio centrípeto, donde a través de esa concentración desmedida en un dolor que no se entiende afloran todos los miedos, de nuevo sociales, políticos, económicos. Lo que he buscado aquí es indagar en la idea de que yo personalmente, como ser humano, no puedo desvincular mis miedos físicos, psíquicos, sociales y políticos. He dicho ser humano, y debería hablar de mis miedos como mujer; aunque debo reconocer que Clavícula es un libro que ha gustado a muchos hombres. Evidentemente hay cosas que compartimos en esta etapa de capitalismo salvaje en la que nos encontramos.
“Tengo una visión muy amorosa, muy fraterna de la palabra escrita. Creo que si no fuera así no escribiría”
- En el libro está la idea del dolor individual como reflejo del dolor colectivo. El dolor físico que sentimos no puede separarse del dolor por todo lo que acontece a nuestro alrededor. Es decir, cuando vemos tanta injusticia eso se refleja en el cuerpo. Y comentamos, por ejemplo: “Me dan ganas de vomitar”. - Esa sensación de que lo físico y lo emocional van de la mano, así como lo individual y lo colectivo, es muy interesante en Clavícula.
- Así es. Una de mis obsesiones siempre ha sido ver cómo se desdibuja el límite entre el dentro y el fuera. No puedo pensar en un texto sin pensar en su contexto. No puedo pensar en un ser humano individual desvinculándolo de las coordenadas del mundo que le ha tocado vivir. Eso está ahí. Esa empatía con el dolor que pueden experimentar otras personas con las que compartes un momento histórico está en mi obra y es muy importante. De algún modo creo que refleja una concepción de la literatura gramsciana. Me explico: yo soy muy pesimista respecto al diagnóstico, respecto a las cosas que pasan. Tiendo a ver la botella medio vacía, porque creo que es la única manera de ponerse en la tesitura de llenarla. Si la ves medio llena eso te conduce a la conformidad, a la complacencia... Esa mirada pesimista está en mí, pero, por otra parte, soy una gran entusiasta del optimismo de la voluntad. Me paso la vida escribiendo libros porque de verdad creo, sinceramente, que la palabra literaria, que los libros, sirven para intervenir en el espacio de lo real, sirven para construir una realidad alternativa y sirven para crear vínculos fuertes con los seres humanos, a los que necesitamos. Tengo una visión muy amorosa, muy fraterna y muy sorora de la palabra escrita. Creo que si no fuera así no escribiría. Si no tuviera esa conciencia comunicativa del relato, si solamente fuera por mi propio ombligo y por mi propia vanidad, no creo que lo hiciera.
- Todos tus libros son políticos, de una u otra manera. Frente a los que dicen no saber nada de política, habría que reivindicar también la idea de que la política está en todas partes, en todo lo que hacemos y vivimos...
- Bueno, sí, pero aquí yo quiero hacer un matiz en lo que se refiere a los artefactos culturales. No todos los libros, películas y demás actos creativos son políticos, pero sí ideológicos. Casi siempre pongo el mismo ejemplo: Cuando Harry encontró a Sally. Claramente no es una película política, pero sí fuertemente ideológica. Es evidente que está perpetuando un modelo de relación sentimental y afectiva que, además, está en conformidad con lo que es el sistema y las ideas dominantes. Si la comparamos, por ejemplo, con un trabajo como Z de Kosta Gavras, comprendemos lo que es cine político. Para que haya un artefacto cultural que se pueda calificar de político tiene que haber una intencionalidad de intervenir y de interferir en lo que es el discurso dominante, las frases hechas del poder, la ideología invisible que no vemos porque la tenemos naturalizada. Ahí están los textos políticos.
“Me revienta ese estereotipo de la mujer que puede con todo y no se queja por nada”
- En Clavícula también resulta muy interesante la defensa de la queja. Tenemos todo el derecho a quejarnos de nuestros dolores, por mínimos que sean, tanto físicos como sociales, pero cada vez es más frecuente escuchar que si vivimos en Occidente somos unos privilegiados, que no deberíamos quejarnos cuando en otros lugares hay tanta gente pasándolo mal.
- Efectivamente. Y en este caso he querido afrontar el derecho a la queja en clave feminista. Desde el punto de vista de género a las mujeres, y eso se dice explícitamente en el libro, siempre se nos suele dibujar en la cultura en polos antagónicos y excluyentes: la madre y esposa y la puta; la mujer fatal y la novia abnegada... Y con la queja pasa lo mismo: o la princesa guisante o la mujer que puede con todo y no se queja por nada y se sacrifica por sus hijos y es callada, modesta y estupenda. A mí ese estereotipo me revienta. Yo no me siento ni una cosa ni otra. Ni la princesa guisante, ni esa mujer que puede con todo y que por lo tanto puede ser sobreexplotada dentro de la casa, fuera de la casa y en el tramo que va de fuera a dentro de la casa. Me parece una cosa terrible.
“Las personas que verdaderamente tienen todos los motivos del mundo para quejarse no tienen voz y no podrán quejarse nunca jamás”
- Cuanta más pobreza y miseria hay alrededor, menos podemos quejarnos. ¿Cómo romper con esa idea que a la larga conduce a la sumisión, al conformismo?
- Exacto. Es muy significativo. Yo he ido a clubes de lectura a hablar de Clavícula y ha habido un cincuenta por ciento de mujeres que se sentían muy identificadas y querían quejarse, mientras que el otro cincuenta por ciento me llamaban pija. “Te quejas por cualquier cosa. Si tú hicieras lo que yo hago...”, me decían. Y yo les contestaba: “Pues precisamente, si yo me quejo por cualquier cosa, como tú dices, es para que tú te puedas quejar. En mi queja te incluyo a ti, que ni siquiera te lo permites”. Debajo del “tú no te quejes, que eres una privilegiada”, que tanto escuchamos, asoma algo estremecedor, el hecho de que las personas que verdaderamente tienen todos los motivos del mundo para quejarse no tienen voz y no podrán quejarse nunca jamás. Por eso en Clavícula está el poema La niña de Manila. Esa inclusión de la materia poemática tiene que ver con el hecho de que yo estoy segura de que esa niña jamás va a tener la oportunidad de abrir la boca y quejarse. Entonces me pongo a mirarla desde ese ojo occidental que se permite ser condescendiente, compasivo, caritativo, y que lo que tendría que hacer es intentar actuar políticamente para que no haya jamás en la vida niñas así. Y volviendo a la pregunta, creo que ya está bien. Yo estoy muy harta de que me digan: “No, como tú tienes una casa no te puedes quejar”. Perdona, ¿cómo que no me puedo quejar; el hecho de que yo tenga una casa y mi vida económica más o menos resuelta implica que no pueda tener sentido crítico? ¿Qué pasa? ¿Qué el hecho de que tengas unos mínimos de dignidad te invalida para la crítica, para la acción política, para la solidaridad? Pues va a ser que no.
“Todos tenemos cuentas pendientes con la Transición como un momento vital importantísimo en nuestras biografías porque no nos sentimos identificados con el relato oficial”
- Otro tema muy presente en tu obra es la Transición. Está en Daniela Astor, en Amor fou también... Seguramente aparece en otros de tus libros...
- Sí. En un libro anterior que se llama Los mejores tiempos, el penúltimo libro que edité con Debate.
- Es otra realidad de este país que no acabamos de superar. La Transición parece intocable. La Constitución no puede cambiarse. Es como una piedra en el camino, una especie de asignatura pendiente.
- A los escritores y las escritoras de mi generación es un asunto que nos preocupa. Estoy pensando en voces muy distintas, en diferentes ángulos desde los que se aborda el tema, desde Cercas hasta Cristina Fallarás, pasando por Orejudo, por Manuel Vilas, Clara Usón, Rafael Reig o yo misma. Somos la generación de los 60, de los “baby boomer”, los que en la época de la Transición éramos adolescentes o jóvenes. Funciona, y esto lo digo en Daniela Astor y la caja negra, la metáfora histórica ideológica que coloca en paralelo nuestros cuerpos en transformación, con sus miedos y sus esperanzas, con el cuerpo en transformación de un país que también estaba lleno de miedo a los militares, a todo ese fascio que había por detrás, y a la vez tenía esperanzas en el cambio. Todos estos autores que he citado, y muchos más, representamos a gran parte de la ciudadanía. Todos tenemos cuentas pendientes con la Transición como un momento vital importantísimo en nuestras biografías porque no nos sentimos identificados con el relato oficial, ese relato que, como decía Javier Pradera, es un crecepelo exportable que nadie se terminaba de creer. Desde la literatura, cada uno de nosotros, estamos levantando nuestro propio relato. Esa obsesión por intentar entender lo que pasó en aquellos años, desde diversos puntos de vista ideológicos, tiene mucho que ver con un discurso político, periodístico, histórico homogéneo en el que nadie termina de estar cómodo. En mi caso, el título de Los mejores tiempos ya dice mucho. El título es la ironía de que ni muchas infancias ya son los mejores tiempos ni la Transición, entendida en su globalidad, supuso los mejores tiempos para mucha gente que se quedó en la calle, en una manifestación, con una bala en la cabeza.
“No hay que tener miedo a los cambios”
- Es algo que ha caído en el olvido.
- Sí. Se ha extirpado de la Transición una parte trágica que naturalmente existió. Hubo bastante gente que se dejó muchas cosas en el camino para llegar a una democracia de la que yo no abomino, pero que se puede perfeccionar en muchos aspectos. No hay que tener miedo a los cambios. Los mejores tiempos refleja todo esto y Daniela Astor y la caja negra mira a la Transición a través de unos ojos desde los que habitualmente no es contada, los ojos de las niñas que éramos adolescentes o púberes en ese momento. En esta novela lo que quería contar era como mi modelo de lo que era una mujer admirable estaba condicionado por las representaciones de mujeres admirables que me rodeaban en ese momento, que eran las musas de la Transición y las musas del destape. Todo eso se te queda y después tienes que ir intentando quitarte esa grasilla poco a poco. Ese proceso es el que se aborda en Daniela Astor.
“La literatura nos ayuda a aproximarnos a los acontecimientos históricos desde esa visión de que lo personal es político”
- Normalmente el argumento que se utiliza para no introducir modificaciones es el de que en esa época no se pudo hacer de otra manera. Pero, ¿ese pacto establecido tiene que durar eternamente?
- Bueno, lo que yo creo es que se ha producido una sacralización de la legalidad constitucionalista que obvia el hecho de que muchas veces para que se produzcan transformaciones progresistas dentro de una sociedad hay que cambiar las leyes. En el caso del pánico que produce cualquier tipo de reforma constitucional me parece que es absolutamente desmesurado y que se podría hacer sin repercusiones traumáticas para nadie, a no ser que la gente sea carpetovetónica en el peor sentido de la palabra. Lo terrible ahora en nuestro país es ese rebrote de una ultraderecha tremenda que está conectando, a nivel global, con un pensamiento hegemónico imperial trumpiano, con una derecha pragmática que lo relativiza todo y que fomenta los bulos y las mentiras, las denominadas “fake news”. Todo eso está aquí y se mezcla con nuestra particularísima derecha patria. Una derecha que tiene sus raíces en ese señor que ha salido recientemente del Valle de los Caídos, suscitando polémica, algo absolutamente impresionante. Se quiere vender la fantasía de que todos somos iguales y no, señores, no todos somos iguales. En este sentido me parece interesante insistir en que, cuando se aspira en la literatura y en las artes a lo universal, hay determinados temas que no se pueden abordar desde esa perspectiva. Si tú hablas desde una perspectiva universal de las guerras, las guerras ya sabemos todos que son malas; que hay muertos y hay sangre en un bando y en el otro; que los seres humanos se animalizan y sacan lo peor de sí mismos... Pero a mí lo que me interesa de las guerras no es lo universal. Me interesa quién las declara; quién las motiva y contra qué se rebelan; quiénes fueron los vencedores, quiénes fueron los vencidos... Me interesan las cosas particulares y creo que la literatura nos ayuda a aproximarnos a los acontecimientos históricos desde esa visión de que lo personal es político, desde esa visión intrahistórica que nos ayuda a interpretar y a entender las cosas más allá de la abstracción y de las vulgaridades.
“Me paso la vida escribiendo libros porque creo que sirven para construir una realidad alternativa”.
“La empatía con el dolor de otras personas con las que compartes momento histórico es importante en mi obra”.