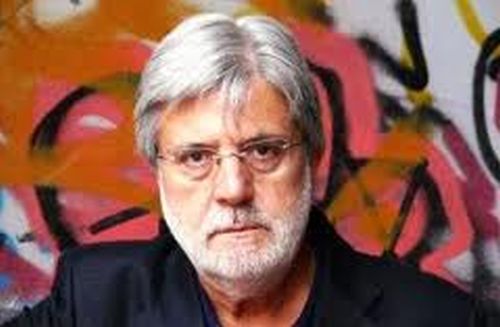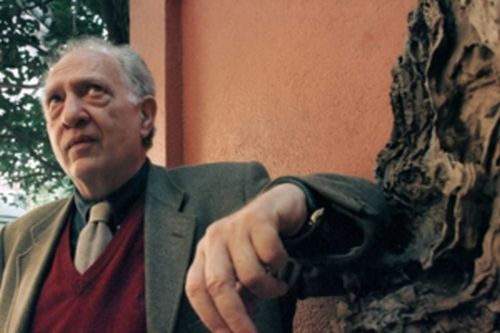Hay personas con una cierta tendencia a visitar aquellos lugares en los que compartieron vivencias con otras que de alguna manera impactaron en su espíritu, y para mí uno de ellos fue la casa de María Zambrano en Roma. Yo viví en la capital italiana en los años 1956-57, como estudiante del Centro Sperimentale di Cinematografría. Había renunciado a mi carrera universitaria de Derecho que, aún habiéndola terminado, nunca llegaría a ejercer. Mi ilusión era el Cine pero todavía no me había dicho nadie que para ejercer esa disciplina, mitad industria mitad arte, se necesitaba principalmente, cultura, y la mía era muy escasa. El primer año de la Escuela me entregué totalmente a los estudios de Cinematografía pero el segundo todo cambió. Conocí a María Zambrano, su palabra despertó mi sensibilidad y con ella la escala de valores que hasta entonces había sostenido, empecé a considerar más la parte literaria del film y a mirar y juzgarlo como una obra de arte donde la palabra, el argumento-guión, el montaje, la interpretación, jugaban un papel primordial, en detrimento de la técnica que hasta entonces había sobrevalorado. Mis visitas a María fueron cada vez más frecuentes. Me familiaricé con esa Piazza del Popolo donde vivía, y mi admiración y cariño correspondió al que ella y su hermana Araceli me manifestaban.
Mi pequeña habitación en la lejana casa pensión de Via Valerio Publicola, se llenó del eco de su palabra, una sensación que nunca antes había experimentado. Como decía, el cine en ese segundo curso, dejó de tener la importancia que en el anterior había tenido, salvo las consultas o comentarios de algún guión o película en la que estaba interesado en aquel momento. Para María, la imagen estaba ligada a la ficción: “El Cine nos hacía ver, regalaba otra pupila y traía la liberación de la mirada y aun de los sueños.”
En esta visita, pasados tantos años, he subido las escaleras del palazzo donde ella vivió hasta el piso primero, y sin saber cómo, me he encontrado llamando a la puerta, tan sólo quería ver la Piazza y los templos de Montesanto y dei Miracoli, redondeados por el ventanal del pasillo de su antigua casa que mi memoria buscaba. Recordé entre otras cosas, a los gatos, muchos, que siempre acompañaron a las hermanas. El poeta cubano y buen amigo de ellas, José Lezama Lima los recuerda en unos versos hilarantes: “María… se nos ha hecho transparente/ no le teme al fuego ni al hielo./ Tiene los gatos frígidos/ y los gatos térmicos…” Mentalmente analicé mi trayectoria artística posterior a aquellos años, seguro de no haber cumplido con lo que ella esperaba de mí, pero en la vida de una persona, intervienen factores imprevisibles que deforman caminos, dejándolos en veredas difíciles de transitar.
Atravesé el portal de entrada y me senté en una de las mesas interiores del café Roseti donde tantas veces compartí mesa con las hermanas Zambrano y otros amigos, algunos también exiliados. Recuerdo el día en que Araceli habló de las canciones de la guerra perdida, y las cantamos, y las cantaron, pero la emoción de ellos, que la habían vivido cerca de las bombas, me hizo callar y escuchar en silencio. Me contagiaron la nostalgia y comprendí, de repente, el dolor de aquellos exiliados forzosos que habían perdido sus raíces, unas almas con una sola obsesión, el retorno. María lo dice mejor: “…tener el alma como un derecho a la memoria de su origen y a la pretensión de encontrarlo”. Un estar en el exilio como un alejamiento de lo querido, una añoranza enamorada.
“Todo en María desemboca en otra cosa, todo unifica a un matiz de más allá”, decía de ella E. M. Ciorán, ese exquisito de la amargura, otro exiliado que tan fructíferas conversaciones hubo de tener con María en el café parisino de Flore donde solían encontrarse. “ Quien como María yendo al encuentro de nuestras inquietudes posee el don de dejar caer el vocablo imprevisible y decisivo, la respuesta de prolongaciones sutiles (…) y nos reconcilie tanto en nuestras impurezas como en nuestros callejones sin salida y nuestros estupores”.
María soportaba el exilio con resignación y dolor, “ el exiliado está naciendo huérfano de patria y amparo (…) venidos de una guerra como héroes sin pasión de heroísmo (…) transformándose, sin darse cuenta, en conciencia de la historia”. En una ocasión recordó el poema de su admirado Luis Cernuda, titulado “Ser de Sansueña” que ella calificó de insuperable, enfatizando los versos en que Sansueña y España se complementan: “…y ser de aquella tierra lo pagas con no serlo/ de ninguna: deambular, vacuo y nulo/ por el mundo, que a Sansueña y sus hijos desconoce”. Pero no sólo evocaba el exilio de Cernuda, sino también el de Bergamín, Alberti, Diego de Mesa, Jorge Guillén, Herrera Petere y otros amigos, todos tratando de rehacer una vida fuera de su patria, de la que no se desarraigarían nunca. María tuvo presente ante todo, Segovia, pues allí se quedaron los más entrañables recuerdos de juventud, “entraña que sólo se cura despertando”. Años más tarde, yo filmé la evocación que hace de esta ciudad en su breve poema filosófico, Un lugar de la palabra: Segovia. Allí vivió “…ese largo, inmenso tiempo que va desde el comienzo de la plenitud de la infancia, hasta el comienzo de la plenitud de la juventud (…) una ciudad, pues, vivida entre el reiterado estar a morir y el reiterado ir a renacer, que con tan poca tregua se suceden en esa inmensa época de la vida”.
En esa madura juventud en la que regresé de nuevo a España, la vida la reanudo con diversos proyectos y abundantes sorpresas, unas gratas y otras no tanto, sobre todo las familiares, muerte de mi padre y liquidación de su negocio etc., por lo que dejo de comunicarme con María durante algún tiempo, aunque un año más tarde requiero su ayuda en vísperas de publicar un libro infantil con la editorial Alfaguara. Le pido que me escriba un prólogo que ella me manda encantada. No obstante la censura española lo prohibió aunque tras mi recurso, accedió a que saliera pero como epílogo. Ya lo he contado alguna vez, aquellos guardianes no censuraban el texto del prólogo sino a su autora, su nombre. “La roja, habrán dicho”, me recordaba triste en una carta pues yo sabía que eso le dolía porque ella no había sido de color alguno nunca, sí republicana, una republicana universal que supo agradecer con afecto a los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, la visita que le hicieron en su casa madrileña de la calle Maura en los últimos años de su vida.
Cuando regresó a Madrid en el año 1984, yo estaba realizando para TVE mi programa sobre Pintura Mirar un Cuadro. Le ofrecí la posibilidad de protagonizar uno, propuesta que acogió con entusiasmo pues le daba ocasión de contactar con el Museo del Prado que tan presente había tenido durante todo su exilio. Eligió la pintura atribuida al Maestro de Flénalle, Santa Bárbara, cuyo texto envié y publicó más tarde, el diario El País.
El que ocupara en ese tiempo la dirección de Radio Televisión Española, Pilar Miró, tan receptiva a la cultura, me permitió realizar una biografía filmada de la filósofa, haciendo un recorrido por las principales ciudades de su exilio y contactar con algunas de las personalidades que la conocieron: Octavio Paz, Ciorán, Rosa Chacel, Martínez Nadal, Eliseo Diego, Cintio Vitier, las hermanas García Marruz, Elena Croche y muchos otros. Pero al tiempo que grababa la Santa Bárbara para el programa Mirar un Cuadro, recordó otra pintura que quiso grabar: La Tempesta de Giorgione que meses más tarde publicó la revista turolense Turia. “La tempesta tiene algo que ha fijado en mi memoria, mi atención, que me ha acompañado, que parece que sea algo así como un espíritu, un ánima más bien, pues el espíritu no se pinta, sino que hace pintar, muy veneciano, típicamente veneciano”.
Los últimos años que pasó María en Madrid debieron ser para ella de una enorme alegría mezclada, sin duda, con recuerdos del pasado nada gratos, sobre todo los de la Guerra Civil. No obstante he de decir que el grupo de amigos y familiares que la rodearon en esos días, se esforzaron para que le fueran lo más acogedores posible. También la acompañaron en Madrid sus dos últimas gatas, Lucía y Pelusa, que habían viajado con ella desde Ginebra. Tras su muerte, y ya depositada en su sepultura de Vélez Málaga, una de aquellas amigas y admiradoras, montó en su coche a las gatas y las soltó en el Camposanto de Vélez. Ya veis como la sensibilidad y hechizo de María, conectaron hasta el último momento con las personas que la conocimos y amamos.